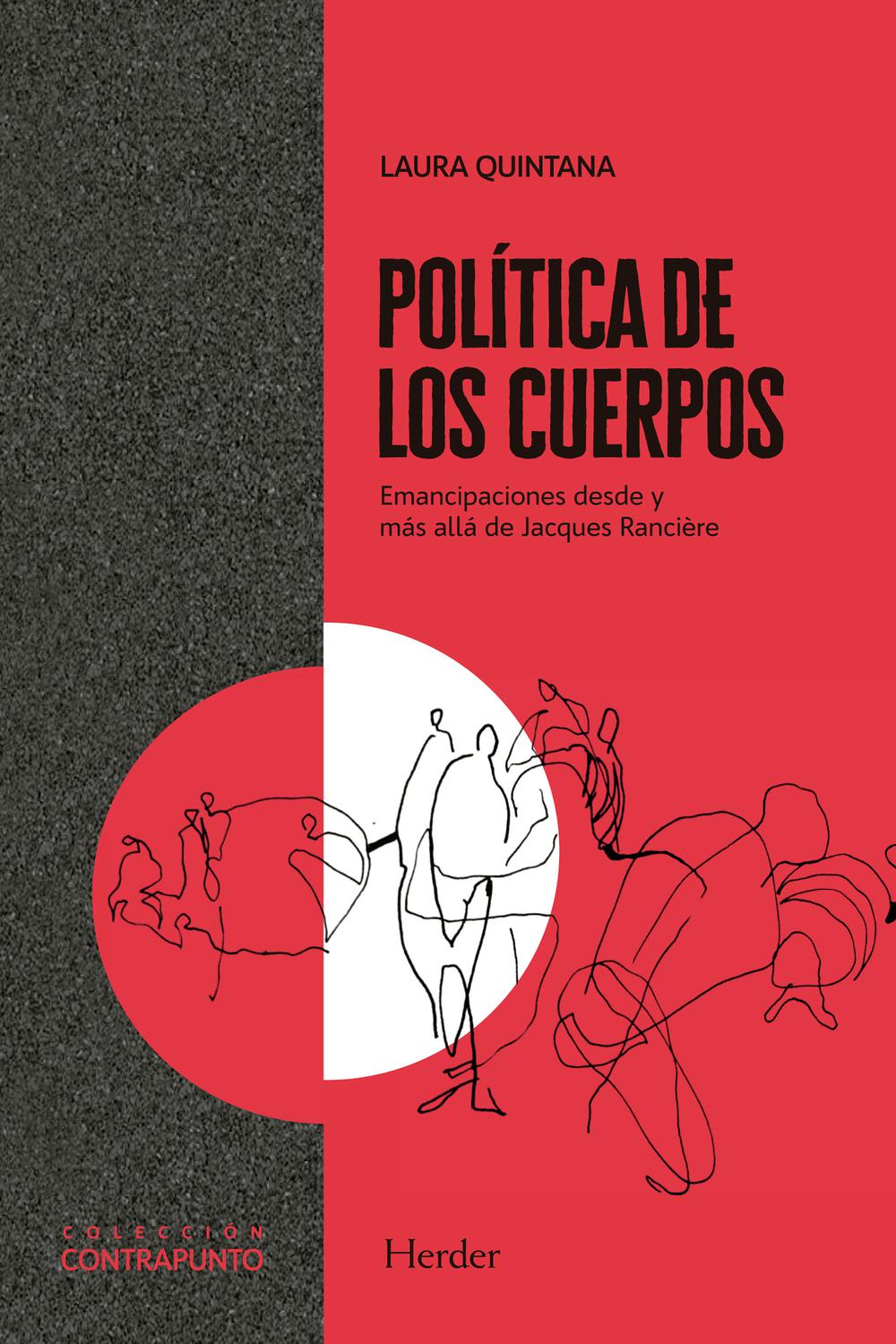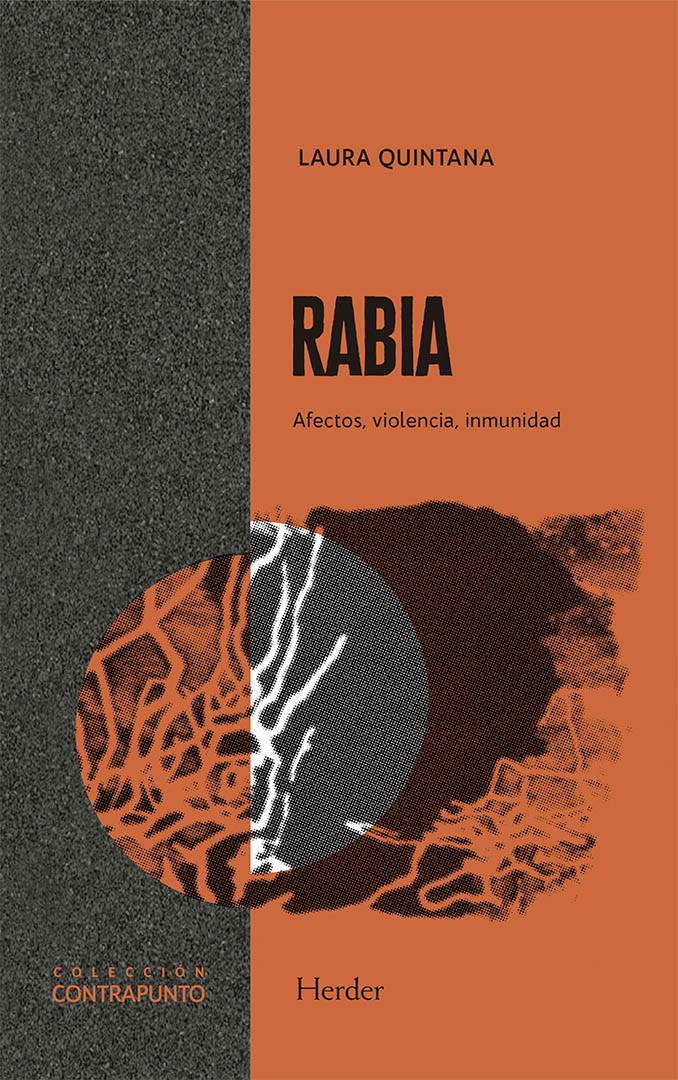Laura Quintana es una de las más interesantes intelectuales colombianas contemporáneas. Su trabajo propone una teoría política arraigada y a retazos, con pies en el suelo y sensible a las experiencias concretas, transformadora pero no idealista.

Laura Quintana es una de las intelectuales más prometedoras de Colombia. Su obra, tan rigurosa como comprometida, interpela de forma directa la realidad de su país y, creo yo, de toda Latinoamérica. De hecho, su primer libro, Política de los cuerpos (Herder, 2020), fue premiado por la Fundación Alejandro Ángel Escobar de su país como uno de los más destacados en su disciplina.
Sus libros, bastante voluminosos por cierto, combinan un desarrollo denso, por momentos farragoso, con un lenguaje directo y una preocupación por hacer inteligibles situaciones y problemas de la realidad más acuciante. Su mirada de la política, atravesada por lo afectivo y lo corporal, evita la tentación normativa y las pretensiones generalistas, optando por un registro que articula lo narrativo y lo etnográfico. El cuadro que configura Quintana no es uniforme ni coherente, es un rompecabezas compuesto de piezas y retazos que no siempre encajan. El camino que ella escoge, que en la misma lectura a veces se torna frustrante, evita las tentaciones del voluntarismo o el catastrofismo: la indeterminación de la política es, en última instancia, su potencia y su límite.
Política de los cuerpos. Emancipaciones desde y más allá de Jacques Rancière (Herder, 2020) y Rabia. Afectos, violencia, inmunidad (Herder, 2021) son dos piezas de ese proyecto intelectual y político más amplio. Allí ella traza lo que llama «cartografías estético-políticas», en la búsqueda de una filosofía política situada, experiencial y corporal, tributaria y en diálogo con la propuesta teórica de Jacques Rancière. Un mundo de heterogeneidad y conflicto, de tensiones irreductibles, pero plagada de brechas e intersticios con potencial de subvertir o transgredir los intentos ordenancistas y disciplinadores (ya sea del orden estatal o del neoliberalismo).
A raíz de sus dos libros, le propusimos a Laura Quintana recorrer los senderos de su proyecto intelectual e indagar las principales líneas de su pensamiento para La Vanguardia. El resultado fue un diálogo profundo y extenso que, como su obra, nos invita a reflexionar teórica y prácticamente sobre nuestra realidad.
Su trabajo dialoga con la obra de Jacques Rancière, en un intento de ir mucho más allá de la exégesis o la mera glosa, tratando de asumir algo de la forma de filosofar que propone el autor francés. ¿Qué peculiaridades ofrece el trabajo de Rancière como guía para el filosofar político? ¿Qué lo distingue de otras tradiciones o propuestas?
Hay varios elementos del pensamiento de Rancière en los que encontré una gran potencia creativa y reflexiva, que ha impulsado mis ejercicios de pensamiento. En primer lugar, destaco cómo articula sus propuestas con la manera en que expresa su pensamiento: es un autor que se cuestiona radicalmente sobre cómo escribir para poder acoger y dar cuenta de que todas las inteligencias están en el mismo pie de igualdad, para subvertir el privilegio que solemos concederle a unos lenguajes respecto de otros, y para afirmar que el gesto político fundamental tiene que ver con la disputa por el derecho a la palabra: quién puede hablar, y cómo puede hacerlo para tomar parte en el mundo común. De ahí unos compromisos metodológicos que me resultaron muy inspiradores: por una parte, no se trata de hacer una teoría política, como si el filósofo supiera mejor que el resto de los mortales lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Se trata más bien de perseguir escenas políticas, esto es, acontecimientos producidos por sujetos cualesquiera (proletarios, ciudadanos de a pie, artistas, cineastas, escritores), en los que se expresa algo que rompe con el horizonte de sentido establecido, lo que era pensable, decible, imaginable en un cierto momento, de suerte que puede abrirse el campo de lo posible.
Pero acoger estos eventos requiere elaborar las narrativas, los trazados de pensamiento en que pueden aparecer. De ahí que la escena no esté meramente dada, sino que deba siempre ser construida en diálogo con una experiencia que interpela. De la mano con esto el pensamiento de Rancière se resiste a separar el trabajo empírico del teórico, para acentuar no sólo que toda interpretación tiene efectos sobre el mundo, sino que la manera de habitarlo implica siempre trabajos de interpretación. Y aunque no haya lenguajes que sean superiores a otros, se pueden discernir efectos de algunas de sus manifestaciones, y considerar cómo producen o no relaciones de desigualdad y formas de embrutecimiento. Además, me parece clave que estos efectos no se leen desde una lógica de la sospecha, asumiendo que ocultan aspectos que sólo el filósofo o el investigador social pueden ver, desde el privilegio de su mirada. Se trata más bien de efectos muy visibles que pueden perseguirse en sus entramados, prestando atención a la riqueza sensorial del mundo.
Por otra parte, y en línea con lo que vengo destacando, se trata de un pensamiento indisciplinado, que desestabiliza fronteras establecidas entre disciplinarias (por ejemplo, entre filosofía, arte, literatura, historia), y crea relaciones inéditas entre lenguajes distintos que se asumen como producto de una misma potencia común. Esto último me parece crucial pues tiene que ver con la manera en que Rancière reconoce la inteligencia en cualquier despliegue corporal que muestre atención, curiosidad, y un impulso por crear y afirmar otras capacidades, lugares de enunciación y de experiencia con respecto a los asignados por ciertos roles sociales. Aquí está en juego quebrar con el privilegio concedido al trabajo intelectual respecto del manual para reconocer diferentes lenguajes de los cuerpos: que tejer es un lenguaje tanto como razonar matemáticamente. En ambos casos pueden darse experimentaciones en las que se compone, se construye algo, y se verifica una capacidad. Esta idea de experimentación también me resulta fundamental, y junto a ella el reconocimiento de que la transformación igualitaria del mundo, la emancipación, no supone una perspectiva exterior a las formas de poder y dominación, sino buscar aquí lugares de dislocación, para construir brechas, intersticios que permitan crear relaciones más igualitarias.
Por todo lo anterior encuentro en Rancière un pensamiento muy potente y consecuente, aunque modesto en sus propósitos. Pues no pretende modelar la contingencia de la realidad, ni arrogarse una voz de mayor saber y autoridad, algo que sí veo en otras figuras del pensamiento político contemporáneo, tan diferentes como Habermas, Laclau, Mouffe o Žižek. De hecho, pienso que Rancière ofrece una manera muy productiva de pensar la crítica como una reflexión que se despliega estéticamente, es decir en experiencias de reconfiguración de la experiencia (en las formas de hacer, decir, pensar, imaginar, percibir), lejos de dispositivos humanistas, impregnados de lógica de la sospecha y con intenciones desmitificadoras o totalizantes. Esto último es algo presente aún en diferentes visiones de la teoría crítica hoy, que terminan asumiendo una comprensión de la emancipación con tales pretensiones de quiebre y exterioridad con respecto a las dinámicas de dominación, que desvirtúan las emancipaciones que ya suceden, y terminan difiriendo y haciendo casi que imposible la posibilidad de emanciparse. Pienso aquí en el mismo Žižek, pero también en autores tan disímiles como Agamben, Fisher o Berardi. En todo caso, al inspirarme en Rancière tampoco espero encontrar en su obra todas las respuestas (un uso infortunado que han sufrido autores como Foucault o Deleuze). No creo, de hecho, que ningún autor deba ser leído desde tales pretensiones oraculares.
«Desde una posición situada y expuesta a la contingencia, como la que me interesa asumir, ciertamente no podemos contar con criterios universales y necesarios para decidir sobre lo que consideramos ética y políticamente aceptable, porque el ser humano ha devenido y puede seguir transformándose en relaciones conflictivas, en medio de las cuales lo que valga como racional, aceptable, lo que cuenta como igualdad y como justicia, hace parte de luchas y disputas, que han reconfigurado también lo que entendemos por política».
Usted observa que, en muchos casos, la lectura de Rancière ha quedado muy acotada a ciertos trabajos y propuestas (en especial El desacuerdo): ¿Qué limitaciones se han derivado de estas lecturas estrechas e, incluso, sesgadas? ¿Qué ofrecen las obras menos conocidas del autor para reflexionar políticamente?
A mí modo de ver, textos como La noche de los proletarios y El maestro ignorante son trabajos de archivo en los que se puede destacar cómo Rancière teje una nueva apuesta de pensamiento indisciplinado, en el sentido en el que ya lo destaqué, y transdiciplinaria, en el sentido en que produce otros lugares de experimentación al pensar en medio de y más allá de las fronteras: entre la historiografía, la filosofía y la literatura. Por eso es equivocado leer estos trabajos como obras de ciencia social en las que se produce un conocimiento sobre actores y experiencias. Se trata más bien de textos en los que se piensa con estos actores y experiencias (no sobre ellos), y es desde aquí que se pueden producir conceptos y se elaborar escenas de pensamiento. Allí se deja ver entonces un pensamiento situado, embebido, que sólo puede emerger de su puesta en diálogo, de su contacto con algo otro. Además, es en estos textos en donde empieza a elaborarse la apuesta estético-política de Rancière, su comprensión particular de la emancipación, sus nociones de reparto de lo sensible, ficción, disenso, democracia y desacuerdo.
En libros posteriores como El desacuerdo o En los bordes de lo político, Rancière recoge y sintetiza las apuestas configuradas en estas primeras obras y lo hace en un sentido programático y meramente conceptual, a través de tesis y formulaciones que no pueden dar cuenta de toda la riqueza material en que estos conceptos surgieron, porque su propósito es más tético, expositivo y pedagógico. Pienso que cuando estas obras se leen en desconexión con las primeras se llega a simplificar el pensamiento de Rancière en formulas simples que lo traicionan. Así se llega a interpretaciones muy conocidas, pero también muy problemáticas, y que me ha interesado cuestionar. Por ejemplo, se llega a pensar que el contraste entre policía y política atañe a dos campos ontológicos distintos, donde la primera sería el terreno de la dominación, mientras que la segunda sería un espacio completamente exterior y de interrupción efímera, contraria a cualquier organización institucional. Pero política y policía no son dos ámbitos ontológicos distintos, sino dos lógicas que atraviesan la heterogeneidad del campo social y componen sus entramados conflictivos; la policía no es el terreno de la dominación, sino una lógica inestable que tiene efectos de sujeción y desigualdad, pero que puede desdoblarse y torsionarse a través de las prácticas de emancipación; además estas pueden servirse de instituciones dadas, para exigir el derecho a intervenir de actores políticos no reconocidos. De modo que, aunque la posición de Rancière no es institucionalista ni estadocéntrica está lejos de ser anti-institucionalista y anti-estatalista.
Asimismo, cuando se pierden de vistas las obras iniciales de Rancière se deja de reconocer que, para este autor, y como se elabora en esos trabajos, la emancipación es, antes que nada, una ruptura con una forma de experimentar el cuerpo, que trae consigo una transformación en su posición: su inscripción en “otro universo sensible” con respecto al asignado, a través de prácticas de reflexividad sensorial, que generan otra forma de ver el mundo, de experimentarlo y enjuiciarlo.
Su propia reflexión filosófico-política, en sintonía con la rancieriana, evita tanto las tendencias normativas como las miradas deterministas, sin dejar de manifestar cierta preferencia política, por llamarla de algún modo, emancipatoria: ¿Cómo se concilia esa preferencia con una perspectiva que asume la contingencia e indeterminación radical de la política? ¿Es el quehacer filosófico una tarea política? ¿Debe tributar a la transformación social de cierta manera?
Desde una posición situada y expuesta a la contingencia, como la que me interesa asumir, ciertamente no podemos contar con criterios universales y necesarios para decidir sobre lo que consideramos ética y políticamente aceptable, porque el ser humano ha devenido y puede seguir transformándose en relaciones conflictivas, en medio de las cuales lo que valga como racional, aceptable, lo que cuenta como igualdad y como justicia, hace parte de luchas y disputas, que han reconfigurado también lo que entendemos por política. Por eso mismo no hay normas ni códigos que puedan considerarse universales y necesarios, ni completamente igualitarios o en un sentido definitivo. Además, la búsqueda de este tipo de criterios ha traído múltiples efectos de poder, pues ha normalizado y naturalizado formas de dominación y poder atadas a un ideal humano condicionado (muchas veces ligado al sujeto blanco, masculino, colonial), y todo esto ha reducido, inferiorizado y excluido otras formas de vida.
En todo caso, como lo anticipa la pregunta, estoy lejos del relativismo, pues hablo desde un horizonte ético-político desde el cual afirmo que hay prácticas y visiones emancipatorias, y otras contrarias o contraproducentes para la emancipación. Aunque la igualdad no puede fijarse en normas o principios incuestionables, considero que sí pueden establecerse unos mínimos normativos. Por ejemplo, habría que evitar posiciones y perspectivas que niegan la contingencia e historicidad de la experiencia, y su carácter relacional; así como visiones que rechazan la diferencia y niegan la pluralidad, además de omitir la necesidad que esta tiene de instituciones igualitarias, que permitan relaciones de distancia y respeto entre los diversos. Estos mínimos normativos no dictan lo que hay que hacer, sino que orientan sobre lo que hay que evitar, y no excluyen que se puedan derivar criterios positivos -sobre el respeto de la igualdad, la pluralidad, el despliegue libre de las capacidades corporales- que puedan considerarse universalizables: es decir, como criterios que aspiramos a que puedan ser asumidos por cualquiera que reconozca su pertenencia a un mundo habitado por la pluralidad, pero cuyos contenidos -se asume- son revisables, están expuestos a su modificación para hacer posible formas inéditas de igualdad.
Desde aquí, me interesa producir un pensamiento filosófico que le apuesta a cuestionar comprensiones de la realidad que están bloqueando y destruyendo capacidades, desde la idea, que ya sugerí, según la cual producir otras interpretaciones del mundo también contribuye a transformarlo. No creo que todo pensamiento filosófico acoja esta tarea, aunque toda comprensión filosófica puede tenerla, ya que asumo a la filosofía como una actividad reflexiva atenta -en sus vertientes más críticas- a interrogarse sobre cómo vivimos, por qué asumimos lo que asumimos, y qué caminos de alteración de abren para orientarse en la complejidad de la existencia. Sin embargo, hay visiones que pierden de vista esta conexión de la filosofía con la vida examinada y con la existencia pública en la pluralidad, para reducirla a un quehacer de expertos que sólo hablan entre sí, que desprecian el saber y la inteligencia popular, y que se refugian en batallas conceptuales para protegerse contra la contingencia y el carácter conflictivo de la realidad. Pienso que esta manera de hacer filosofía la hace muchas veces inocua, y no contribuye a la emancipación.
Desde el punto de vista metodológico usted opta por una perspectiva que denomina estética-cartográfica ¿Qué implica pensar en términos de cartografías? ¿Qué lugar tienen los cuerpos y los afectos desde esta mirada? ¿En qué se distingue de otras lecturas con las que, no obstante, discute?
Al trazar cartografías estético-políticas me propongo cuestionar visiones establecidas del presente, para explorar dimensiones de ésta que permiten acentuar su heterogeneidad sensorial, y su carácter conflictivo. Me detengo entonces en cómo se dice, se imagina y se hace en ciertas experiencias para buscar en ellas brechas, en las que puede aparecer algo otro, en medio de relaciones codificadas entre espacios, tiempos, cuerpos, usos establecidos, fronteras. De la mano con esto, me interesa acentuar desde dónde hablo, como estoy implicada en lo que pienso, y cómo mi voz se deja interpelar por historias complejas que la tocan e interrogan, y me hacen revisar encuadres conceptuales, y formas establecidas de abordarlas. Aquí es por supuesto clave el cuerpo, pues siempre es desde el cuerpo que se escribe y se piensa, aunque ciertas formas de hacer filosofía cancelen esta procedencia y localización.
Entiendo al cuerpo como un conjunto de relaciones, emergidos en medio de interacciones entre lo geofísico, lo biológico, lo psíquico, las prácticas económicas y geopolíticas, en relaciones ecosistémicas en medio de las cuales se producen los procesos de corporización, y estos van adquiriendo una forma. Así nos conformamos como cuerpos a través de técnicas, prácticas, formas heterogéneas de configurar un habitar, en medio de las cuales podemos también reconfigurarnos. Y se trata siempre de cuerpos afectados: estamos expuestos a que lo que pasa en el mundo nos toque, altere, se inscriba e impregne en nosotros, pues es también en tanto que cuerpos que somos vulnerables, y receptivos, pues todo pasa por la piel, por el movimiento de los miembros en un lugar, por los sentidos y lo que les llega, desde mediaciones que ya los sitúan de cierto modo.
La noción de afecto reconoce esta dimensión de exposición de aquello que me llega y se experimenta como fuerza, una que es efecto de prácticas, instituciones, tecnologías. Se trata de una experiencia corporal, producida en medio de relaciones históricamente condicionadas y heterogéneas. Además, los afectos se intensifican relacionalmente a través de circulaciones acumuladas en el tiempo, en huellas corporales que los sujetos muchas veces pierden de vista y llegan a naturalizar. Por eso al hablar de afectos se insiste en un enfoque relacional: estos son haces de fuerza que emergen en medio de relaciones y las afectan. Aunque siempre surgen como efecto de ensamblajes sociales, en todo caso, conservan un potencial incontrolable, excesivo, dada su indeterminación.
Hay por supuesto enfoques naturalistas que se enfocan sólo en las condiciones biológicas de los afectos, en términos de estructuras constantes. Pero no me interesa partir de lo que resultaría universal o natural en lo humano, sino más bien pensar cómo esto, incluso en sus condiciones orgánicas, ha sido afectado y conformado socialmente. Por eso considero el papel que los discursos y las prácticas juegan en la formación de los afectos, y cómo estos se generan socialmente, pues de hecho es claro que hay discursos que mueven de cierto modo las pasiones, les permiten circular, sedimentarse, y atravesar de cierto modo a los cuerpos. En todo caso, los afectos no pueden ser reducidos a fenómenos discursivos enteramente determinados por codificaciones culturales, ya que hay toda una dimensión no-discursiva en juego, por ejemplo, relaciones entre cuerpos, y entre estos, técnicas y atmósferas; toda una dimensión espacial heterogénea y relacional que no queda del todo determinada por códigos establecidos. Esto último es algo que ha destacado, en particular, el vitalismo filosófico y la teoría afectiva contemporánea, de las que se nutren mis reflexiones.
Algo que se destaca en sus libros, y supongo tiene que ver con este abordaje, es su peculiar modo de construcción. Como una especie de collage, va colocando fragmentos y retazos, abriendo más que clausurando, intentando dar cuenta de lo contingente e inestable de lo político. ¿Coincide con esta descripción? ¿Qué implica trabajar y reflexionar en esos términos? ¿Qué dificultades le plantea?
Este procedimiento tiene que ver con varias apuestas metodológicas ligadas con lo que he dicho. En primer lugar, se trata de hacer valer la heterogeneidad de las experiencias que me ocupan, de exponer su riqueza sensorial en lugar de reducirla, y de mostrar que está compuesta y articulada por elementos discursivos, afectivos, en medio de los cuales puede surgir tensión. Para hacer valer esta dimensión compositiva y sus espacios de tensión me interesa, a la vez, asumir el tejido argumentativo de mis libros como un trabajo de montaje y de ensamblaje de problemas, discursos, imágenes, lenguajes, alrededor de constelaciones que permitan acentuar su complejidad. La noción de constelación, que retomo de Walter Benjamin, sugiere este trabajo de composición, y ensamblaje de distintos elementos que permiten leer una experiencia en su conflictividad, para cruzar fronteras entre disciplinas y lenguajes, y crear así otros espacios de reflexión, u otras coordenadas con respecto a las más establecidas. Trazo entonces constelaciones afectivas: cortes de experiencia o escenas que me permiten hacer valer los momentos de complejidad, para explorar desde allí las posibles zonas de quiebre y de apertura.
En particular al crear viñetas situadas en la cotidianidad puedo mostrar cómo las preguntas que me inquietan me llegan desde aquí, cómo crean atmósferas y a experiencias compartidas que me interesa interrogar, y que pueden iluminarse al cruzar reflexiones filosóficas con producciones audiovisuales, descripciones etnográficas que atienden a una experiencia singular, y momentos en los que el lenguaje se torna más literario para explorar la dimensión afectiva. Me interesa entonces un doble trabajo de iluminación: de los conceptos a la experiencia y de esta a los conceptos, y apostar no sólo por la heterogeneidad y la complejidad, sino por la capacidad de interpelar desde aquí, de afectar a quien me lee.
Los retos para esta metodología son múltiples: se trata siempre de ser cuidadosa con el material que me interpela y me permita pensar, y considerar las posibilidades de ensamblaje que se abren. Se trata de evitar también el riesgo empiricista que apuesta a darle por completo sentido a una experiencia desde procedimientos de constatación fáctica que no asumen su carga interpretativa; pero también de evitar el riesgo de aplicación conceptual: asumir que los conceptos pueden explicar ciertas experiencias, lo que supone negar su singularidad y sus formas de racionalidad interna. También está el riesgo de sobredeterminar algo, y de reducirlo a un mero motivo para una creación narrativa. Hay muchas cosas en juego y es un equilibrio siempre inestable entre la reflexión desde lo singular, la creación de un lenguaje, y la producción conceptual.
«Generar acuerdos es crucial para la democracia, para ir produciendo decisiones que puedan considerarse emergidas de un poder popular, siempre en todo caso es divisible. Estos acuerdos deberían tener en cuenta los mínimos normativos que ya comenté y, a la vez, deberían asumirse como revisables. Pues han sido elaborados entre seres finitos, que pueden entrar en desacuerdo sobre lo que entienden por igualdad, justicia, dignidad».
Su enfoque analítico intenta repensar un espacio de lo común sin desconocer las tensiones y conflictos: ¿Cómo se puede conciliar estas cuestiones que parecen irreductibles entre sí? ¿Qué diferencias plantea con las visiones meramente consensualistas, cuyo objetivo está en mitigar los conflictos, o lecturas que anulan cualquier posibilidad de entendimiento?
Una cosa es la importancia de llegar a acuerdos, y cómo de estos pueden surgir construcciones de lo común; otra es el consensualismo. En el primer caso, lo que se juega es asumir que donde hay pluralidad, hay conflicto, y que tratarlo supone crear estrategias para producir encuentros, y elaboraciones de lo común en medio de las divergencias. Generar acuerdos es crucial para la democracia, para ir produciendo decisiones que puedan considerarse emergidas de un poder popular, siempre en todo caso es divisible. Estos acuerdos deberían tener en cuenta los mínimos normativos que ya comenté y, a la vez, deberían asumirse como revisables. Pues han sido elaborados entre seres finitos, que pueden entrar en desacuerdo sobre lo que entienden por igualdad, justicia, dignidad. Lo común no es entonces algo dado por una comunidad establecida (étnica, cultural, social), sino que tiene que construirse a través de prácticas colectivas que elaboren -como problema- cómo producir criterios, formas de decisión que puedan ser consideradas como comunes entre los diversos que habitan -o a quienes les concierne- un mismo lugar.
El consensualismo, en cambio, es la lógica que predomina en la economía regida por el mandato del crecimiento sin límites, la creencia según la cual, más allá del capitalismo, no hay alternativas, y la convicción de que la economía neoclásica es el saber privilegiado, que puede dar cuenta de todo lo que es y resolver cualquier diferencia. Esta es una lógica que, justamente, le quita sentido a la construcción de acuerdos en medio de la pluralidad, al pretender neutralizar o reducir el conflicto político. En efecto, la lógica consensual se caracteriza por dictar que hay una racionalidad que corresponde a la actualidad y con la cual todas las personas razonables tendrían que corresponder. Una racionalidad que se asume estaría orientada por criterios técnicos, no ideológicos, los cuales permitirían zanjar los conflictos allí donde estos emerjan. Esta lógica fija entonces un régimen de sentido como real, necesario, evidente y cierra el campo de posibilidad, con efectos sociales y ecológicos devastadores, como los que estamos viviendo, justamente debido al mandato de crecimiento y de acumulación sin fin. Y, sin embargo, es tal la fijación consensual -y su “irrealista realismo”- que parece que los llamados de atención que nos hace el mundo no bastan para cambiar dramáticamente las estructuras de sentido y económicas dominantes, y alterar notablemente el estado de cosas.
Su libro más reciente, Rabia. Afectos, violencia, inmunidad, sigue la misma senda del primero, aunque poniendo en foco otros problemas. Entre ellos aparece la cuestión de la política inmunitaria, muy presente en la teoría política contemporánea (por ejemplo, en Donatella Di Cesare) y amplificada durante la crisis del COVID-19: ¿Qué implica la lógica inmunitaria de la política? ¿Por qué su lectura, si bien crítica, procura ver las fisuras y contingencias de esta dinámica?
Rabia es un ensayo que entiendo como continuación de Política de los cuerpos. Como en ese trabajo, en Rabia me interesa producir una filosofía situada, que se interroga sobre experiencias del presente, teniendo en cuenta cómo afectan a los cuerpos, a sus interacciones y a los espacios que habitan. En este libro más reciente me ocupo de la heterogeneidad de algunos afectos reactivos. Me interesa abordar su conflictividad, sus zonas grises, y devenires; y desplazar lugares habituales sobre ellos: por una parte, la lectura usual sobre el resentimiento, según la cual, se trata de un afecto de pobres que quieren simplemente superar su posición marginal. Para mostrar más bien que el resentimiento, que se vuelve destructivo para los cuerpos y sus relaciones, emerge de condiciones históricas del capitalismo, y de sus raíces coloniales. Por otra parte, problematizo que la rabia deba entenderse como una pasión meramente destructiva para argumentar que puede politizarse y volverse un afecto creativo y transformador. De hecho, en el libro muestro que esta interpretación negativa y menospreciadora de la rabia depende de un consensualismo estético que contribuye a reafirmar órdenes sociales desigualitarios.
A la vez, en Rabia entiendo las diferentes formas de enardecimiento, apenas mencionadas, como afectos inmunitarios. Al ahondar en la cuestión de la inmunidad, me encontré con toda la literatura filosófica contemporánea sobre las relaciones entre filosofía e inmunidad. Y en esas perspectivas apareció una ambivalencia que me interesó perseguir y que se hizo más evidente, para mí, mientras comenzaba a escribir el libro, justo al comienzo de la pandemia: cómo se hacía muy fuerte en esa época una visión militarizada del sistema inmune desde la cual la reacción inmunitaria se entiende como capacidad de un cuerpo para defenderse contra algo ajeno a él que lo invade y ataca. Y cómo esta interpretación de la inmunidad biológica, como lo mostró la antropóloga Emily Martin, proviene de un imaginario social, que se lleva a la biología, y luego de ésta de nuevo al mundo social. De hecho, al ocuparme del trabajo de Martin, y de otros autores como Inga Mutsaers, también apareció otra manera de entender biológicamente la inmunidad: no como sistema de defensa entre lo propio y lo ajeno, sino como sistema simbiótico de codependencia y de relaciones multiplicadas, dentro de las cuales no es tan fácil la diferencia entre lo propio y lo ajeno. Esta comprensión simbiótica de la vida, que tampoco cancela el conflicto, porque al contrario hace valer la complejidad, puede vincularse con las ontologías relacionales de Nietzsche, Deleuze y Guattari. Pues éstas producen una comprensión de la vida que hace valer la multiplicidad, la relación y la manera en que todo se afecta con todo: los cuerpos, las tecnologías, las atmósferas, los espacios, y las instituciones en las cuales todo esto se ensambla afectivamente.
- Gustavo Petro y Francia Márquez.
- Jacques Ránciere.
Otros de los conceptos que aparecen teorizados en su libro es el de “resentimiento”, al que usted procura sacarle cierto halo negativo y reponer en su politicidad: ¿Qué lugar ocupa el resentimiento en la política contemporánea y por qué le parece central dentro de su esquema teórico? ¿Cómo se vincula el resentimiento con cuestiones asociadas a la política como la violencia o la justicia?
Así apareció que hay reacciones afectivas que marcan las fronteras entre yo y no, cierran a los cuerpos sobre sí mismos, producen visiones estigmatizantes de lo que se percibe como amenaza; es lo que caractericé como lógica inmunitaria; Y a la vez hay manifestaciones afectivas que hacen valer la codependencia de los cuerpos, la heterogeneidad, y el conflicto que allí puede emerger. Por eso, desde su enfoque relacional, el libro se propone mostrar cómo comprensiones distintas de la vida producen diferentes resonancias en el mundo social. De ahí que enlace la experiencia compleja del resentimiento con la lógica inmunitaria. Mientras que vinculo la afectividad de la rabia, modulada políticamente, con una interpretación simbiótica del sistema inmunitario que es consecuente con la apertura, la relacionalidad y la diferencia de la vida. A su vez, argumento que la primera es una visión que el capitalismo y sus diferentes formas de violencia ha contribuido a desencadenar y encarnar, con efectos tremendamente destructivos para los cuerpos y los ecosistemas; mientras que la segunda es una visión que trae consigo una apuesta ecológico política amplia, promovida por apuestas feministas, ambientalistas y anticapitalistas que apuntan a dislocar las condiciones de devastación que habitamos, y a ir tejiendo otros mundos posibles desde lo que queda.
El resentimiento es un afecto que se genera como reacción frente a un daño padecido por alguien, y que este interpreta como una injusticia. Esta lectura supone un vínculo entre la experiencia del daño y la manera en que esta queda grabada en el cuerpo y su memoria, pues la huella vuelve una y otra vez, de manera traumática. En Rabia argumenté que es problemático asumir que el resentimiento es o bien moralmente negativo o bien al contrario éticamente positivo, pues una visión dicotómica termina reduciendo las zonas grises a la que puede dar lugar este afecto, aunque haya formas de resentimiento destructivas para quienes las sienten y sobre quienes se proyectan, y otras que resultan ser sostenedoras y transformativas. De la mano con esto, como ya lo sugerí cuestioné una lectura conservadora del resentimiento, que lo fija como un afecto de “pobres”, simplifica la lucha de clases, le niega agencia a quienes denuncian la injusticia que padecen, y pierde de vista cómo el resentimiento puede ser sentido por personas de diferentes sectores sociales. Además, mostré que las comprensiones más usuales del resentimiento suponen una lógica del mérito, de acuerdo con la cual resentir es no recibir lo que se merece por el propio esfuerzo, mientras se reconoce la injusticia de esto y se declara que no se quisiera estar del lado de la exclusión. Pero no se cuestiona el orden que la genera, sino que se lo confirma para exigir su inclusión en este.
Argumenté entonces que el capitalismo ha incentivado esa experiencia del “sentirse herido” inmerecidamente para generar a la vez los “tratamientos” -de gestión, actitud personal, tratamientos psicológicos- basados en la auto-responsabilización de los sujetos, y que permitirían reintegrarlos productivamente. Además, desde este resentimiento inmunitario, la justicia se reduce a un afán de retaliación obsesionado por establecer una equivalencia -poco evidente, como lo vio Nietzsche- entre el daño sufrido y el castigo que ese daño amerita. Junto a esto, y como de nuevo lo vio este autor, el resentimiento inmunitario persigue un ideal de completa paz que salve de la contingencia de la vida, a través de una memoria exacerbada que niega el devenir, se venga de todo lo que lo recuerde, y encierra a los sujetos en una rememoración solipsista y narcisista de su dolor, vivida en proyecciones imaginarias y experiencias de culpabilización. Sin embargo, y este fue aspecto que me interesó también de Nietzsche, evité una interpretación binaria del resentimiento y, como este autor, me interesó pensar en cómo fracturarlo desde adentro.
Tal crítica inmanente o torsión fue lo que encontré en la reflexión de Améry sobre el tema. Para este autor, el resentimiento más que un deseo de venganza hacia el devenir, se convierte en una actitud ética irreconciliatoria. Se trata de una actitud que puede ser muy importante para resistir a formas fáciles de reconciliación y a políticas de olvido, que dejan atrás y no cuestionan realmente las estructuras que hicieron posible el daño. Este resentimiento crítico es clave para escuchar las voces de lxs sobrevivientes, sus diagnósticos sobre lo ocurrido, y su exigencia de confrontar las condiciones que dieron lugar al horror.
Otro concepto central de su libro es, como figura en el título, el de “rabia”. Como el de resentimiento, se presenta como una noción relacional, bifronte e irreductible. ¿Cómo se puede pensar políticamente este concepto? ¿Qué diferencia hay entre la rabia ejercida desde cierto supremacismo y aquella de tinte emancipatoria? ¿Es claramente distinguible en términos ideológicos o, por el contrario, es menester reflexionar en términos menos nítidos y renunciar a ciertas taxonomías?
Las diferencias entre afectos nunca son tajantes, y menos entre fenómenos tan complejos como los afectos reactivos. De hecho, su “reacción” no queda meramente fijada y estática, sino que se puede volver activa y creativa. La rabia se caracteriza por expresarse ante otros para manifestar una injusticia, denunciar las condiciones del daño y exigir que sean desmanteladas. En algunos casos, ciertamente, el reclamo enardecido sólo exige la respetabilidad y el deseo de inclusión en un orden dado, es lo que María Lugones llamaba “rabia de primer orden”. Pero en otros casos se exige alterar el orden mismo que dio lugar a la exclusión, el desprecio y el maltrato. La rabia puede entonces politizarse para cuestionar instituciones desigualitarias y llamar a su reconfiguración igualitaria. Y esto implica que la herida puede elaborarse con otros y antes otros, en dispositivos de mostración que implican al mundo, que no dejan a los sujetos encerrados en sí mismos, sino expuestos a la relación.
La noción de digna rabia, introducida por el zapatismo y movilizada luego por otros movimientos populares emancipatorios en Latinoamérica, despliega esta politización de la rabia: este reconocimiento, afectivo, corporal, de que no se puede más y que, desde aquí, se pueden producir propuestas colectivas para repensar la organización de los cuerpos, sus formas de producción, su relación con la naturaleza, su habitar en los territorios. La rabia politizada transforma, además, su desacuerdo en violencia estética: grita, bloquea, marcha, confronta y ataca lugares de poder, para denunciar formas sistemáticas de violencia. Y lo hace con indocilidad, pero también de manera experimental, creativa, en prácticas disensuales que fracturan y reconfiguran marcos de comprensión establecidos, y apuntan a crear otros imaginarios y relaciones sociales.
Sin embargo, cuando la rabia se acalla, no se oyen sus reclamos y la injusticia vuelve a reiterarse una y otra vez, el enardecimiento se puede intensificar y convertir en ira: una rabia que castiga al mundo por la injusticia repetida, y que eventualmente puede terminar deseando la destrucción de otros, fijados como enemigos, tan característica del odio. Además, cuando la ira no se puede manifestar públicamente y elaborarse con otros, deja de politizarse y eventualmente puede confundirse con un resentimiento vivido en soledad y atado al deseo de retaliación, y a la culpa. Todo el asunto se juega entonces en cómo se pueden elaborar estos afectos, y qué condiciones de mundo hacen posibles unas modulaciones más que otras.
«Construir entonces formas de vida menos violentas e igualitarias pasa por crear otras instituciones y con ello otras economías afectivas. Y aquí, a mi modo de ver, la figura del Estado, en Colombia lo sabemos, no deja de ser central. Pero esta figura tiene que ser repensada no sólo porque hoy en día ha sido coaptada por las corporaciones y sus poderosos intereses, sino porque se ha caracterizado, en muchos modelos y experiencias, por promover estructuras verticales burocráticas, que no se nutren localmente de configuraciones de poder popular, ni respetan su autonomía».
A pesar de enunciar un diagnóstico sombrío e, incluso, pesimista, usted evita las tentaciones del catastrofismo, ya sea en clave conservadora o revolucionaria. Por el contrario, opta por un caleidoscopio subversivo, de resistencias locales y luchas concretas: ¿Cómo se articula este doble escenario de diagnóstico pesimista y confianza en las querellas políticas? ¿No se corre el riesgo de asumir una lectura demasiado voluntarista?
Por una parte, cuando hoy en día se habla de catástrofe como evento liberador se pierde de vista que el pensamiento catastrofal es un presupuesto dominante en lógicas gubernamentales que apunta a controlar el futuro anticipando lo peor, con métodos que se proponen regular lo que puede ser y contralarlo. Además, cuando nos convencemos de que lo peor ya está porvenir podemos quedar atrapados en la inercia de dejar todo como está porque tampoco habría mucho por hacer. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la catástrofe que muchas veces se anuncia como un evento excepcional y discontinuo, ha sido preparada por múltiples condiciones en las que se ha incubado, aunque estas no puedan dar cuenta por completo de la singularidad del acontecimiento catastrófico. Pero sobre todo no hay que perder de vista que, como lo ha elaborado Elizabeth Povinelli, la catástrofe ya ha pasado para numerosos pueblos, cuyos mundos han sido destruidos, en medio de la tormenta del progreso, para decirlo en términos benjaminianos.
Teniendo esto a la vista, me parece entonces fundamental detenerse en procesos que ya han emergido en el mundo desde tales experiencias de devastación y que ya han tenido que aprender la vida y re-existir en medio de lo que queda, afirmando capacidades y relaciones que les habían sido negadas, inventando otras posibilidades de emancipación, en medio de complejas interacciones entre humanos y no humanos. La investigación que estoy comenzando ahora se centra en esto: en cómo organizar el pesimismo -para apelar de nuevo a una fórmula bejaminiana- desde ahí. Pero no se trata de voluntarismo: estas reelaboraciones no dependen meramente de voluntad individual, sino de trabajos de recomposición y experimentación, formas de hacer y pensar entre varios, arrojadas a la facticidad de lo que queda, impulsadas por relaciones que los traspasan, donde nadie es ya “dueño de lo que hace”, o por entero determinador de esto. Estas prácticas ya se están produciendo y pienso que tenemos que aprender a escucharlas mejor.
Tras el triunfo de Gustavo Petro usted manifestó en sus redes sociales un notorio entusiasmo y adhesión: ¿Qué implicó este triunfo en términos políticos e históricos? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta Petro y, más en general, las izquierdas en Colombia? ¿Cómo se articula una política pensada desde una perspectiva estética-cartográfica con la estatalidad y, en general, la política institucional?
La llegada al poder del Pacto Histórico, encabezado por Gustavo Petro y Francia Márquez, constituyó un punto de inflexión fundamental para Colombia. Este momento de cambio puede caracterizarse de muchas maneras, entre otras, como el primer gobierno nacional de la izquierda democrática, como la posibilidad de transitar a un escenario de construcción de paz que fracture -por fin- la historia de violencia armada que se ha reproducido en Colombia; como la victoria de una vicepresidenta plebeya, y negra, en un país en el que las latencias de la colonialidad del poder aún se sienten vivamente. Desde las apuestas del mismo Pacto Histórico esta fractura se ha interpretado, más allá de las oposiciones partidistas e ideológicas usuales entre “izquierda” y “derecha”, como el contraste entre una “política de la vida” y “una política de la muerte”.
La idea de “política de la muerte” interpreta en términos más amplios -respecto de miradas restringidas al conflicto armado- los daños que han generado diversas estructuras de desigualdad, desprecio, despojo territorial, persecución del disenso, prácticas de extracción de recursos, estructuradas en instituciones estatales, para-estatales y sociales. En contraste, la política de la vida se refiere a una vida digna: la garantía de derechos sociales, la apuesta de una mayor participación local en las discusiones que le conciernen a las comunidades, junto a prácticas menos destructivas de los ecosistemas.
El compromiso ambicioso de este nuevo gobierno es desarticular entonces estructuras desigualitarias, muchas de ellas anudadas a fuertes persistencias coloniales (formas de racismo, clasismo y machismo), empezando por cuestionar enfoques neoliberales que prevalecieron en los gobiernos anteriores, y que minaron la posibilidad de una vida digna. Estos gobiernos trajeron, en efecto, un debilitamiento sistemático de lo público, y de aquellas instituciones que apenas lo inscribían y prometían, pareja a una privatización de servicios (salud, educación, pensiones, tierras, recursos naturales), que ha tenido notables efectos de precarización de la vida social. Además, el foco está puesto en cumplir con el acuerdo de paz con las desmovilizadas FARC y negociar con los otros actores que generan brutales condiciones de violencia en muchos territorios de Colombia, incluidas otras guerrillas, pero también mafias y bandas, ligadas todas con el negocio de las drogas. Un reto enorme dados los intereses económicos en juego, no sólo nacionales sino transnacionales.
El compromiso con la vida se articula a la vez con una política más ecológica, que le apuesta a energías limpias y a desarrollar ingresos económicos que no procedan meramente de la extracción de recursos naturales. Los retos evidentemente son monumentales, no sólo por los grandes intereses corporativos, y para-legales, que pueden verse afectados, sino por las inercias internas en las instituciones, la dificultad de trastocar estructuras desigualitarias incorporadas (por ejemplo, machistas y racistas), también en los mismos miembros del Pacto Histórico y sus aliados; y los obstáculos financieros para apoyar intervenciones realmente redistributivas, que a la vez sean ecológicamente más sostenibles, entre otros.
La pregunta por las instituciones y lo estatal es una pregunta muy importante, pero ya tengo poco espacio para desarrollarla extensamente aquí. La abordo en el capítulo 4 de Política de los cuerpos, y atraviesa oblicuamente a Rabia. Lo que me resulta crucial es reconocer, por una parte, que nos movemos y habitamos siempre en instituciones (el lenguaje, la familia, el Estado, diferentes entidades sociales) que configuran nuestras capacidades, producen afectos y formas de agencia. Muchas de estas instituciones -coloniales y capitalistas- han producido y reproducido formas sistemáticas de desprecio y crueldad que se han incorporado a los cuerpos y han generado múltiples violencias ecosistémicas, no sólo entre humanos sino con respecto a lo no-humano también. Construir entonces formas de vida menos violentas e igualitarias pasa por crear otras instituciones y con ello otras economías afectivas. Y aquí, a mi modo de ver, la figura del Estado, en Colombia lo sabemos, no deja de ser central. Pero esta figura tiene que ser repensada no sólo porque hoy en día ha sido coaptada por las corporaciones y sus poderosos intereses, sino porque se ha caracterizado, en muchos modelos y experiencias, por promover estructuras verticales burocráticas, que no se nutren localmente de configuraciones de poder popular, ni respetan su autonomía. Por eso, pese a todos los esfuerzos que se han llevado a cabo en esta dirección desde el pensamiento contemporáneo, pienso que aún es un reto enorme figurar y crear un Estado acorde con una democracia radical, feminista, crítica del capitalismo y decolonial; así como unas instituciones que no sólo ordenen, regulen, sino que acojan el conflicto en su seno, y sepan crear los mecanismos para tratarlo.
QUIÉN ES
Laura Quintana es doctora en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Desde hace varios años se desempeña como profesora asociada del Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes (Colombia). Ha publicado diversas contribuciones en el área de filosofía política contemporánea y estética moderna y contemporánea. Sus trabajos de investigación recientes abordan, particularmente, la dimensión estética de las formas de poder y emancipación, y sus efectos sobre el mundo, desde un enfoque transdisciplinario que se nutre de un diálogo con visiones contemporáneas de la antropología y del arte.