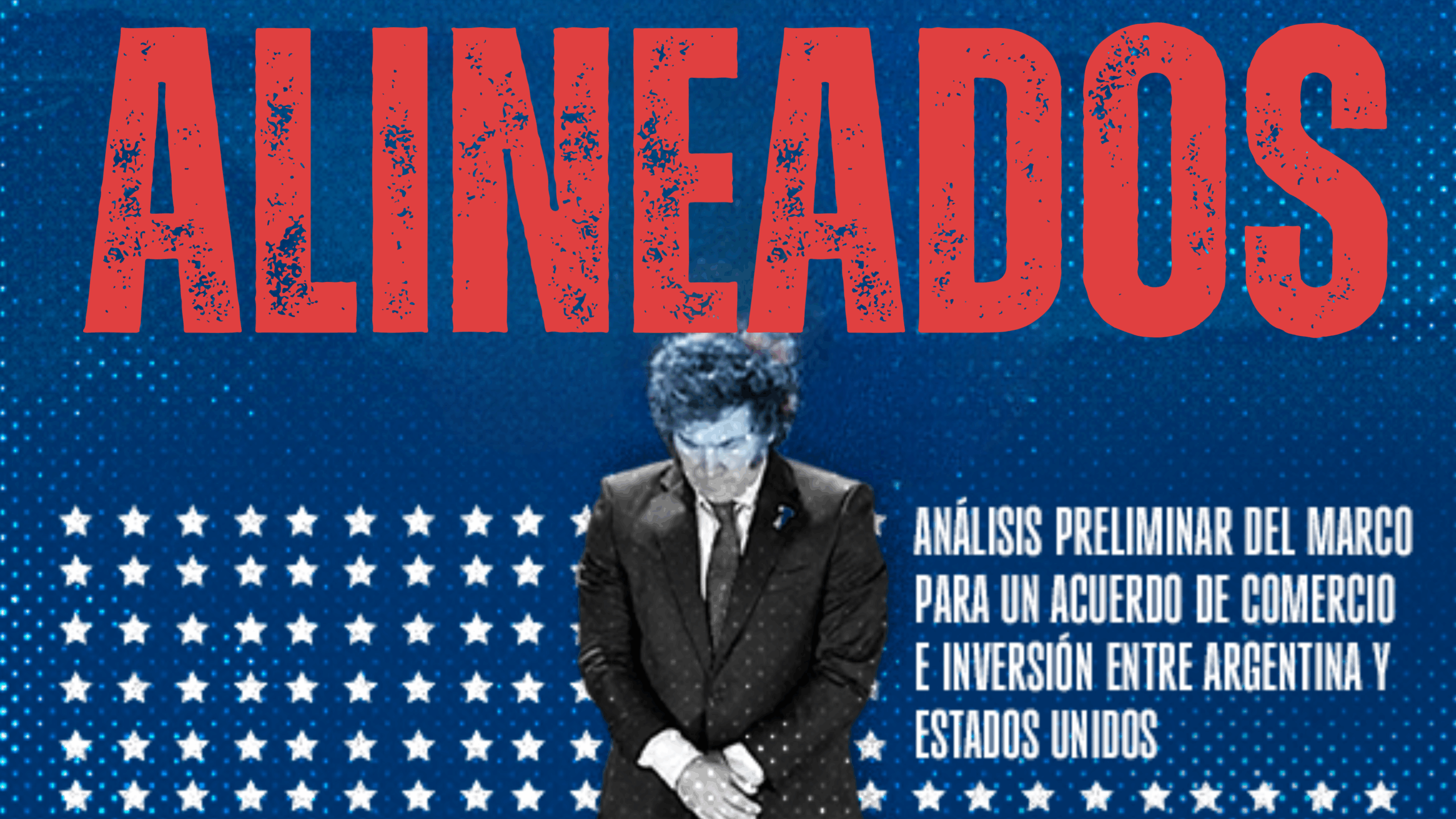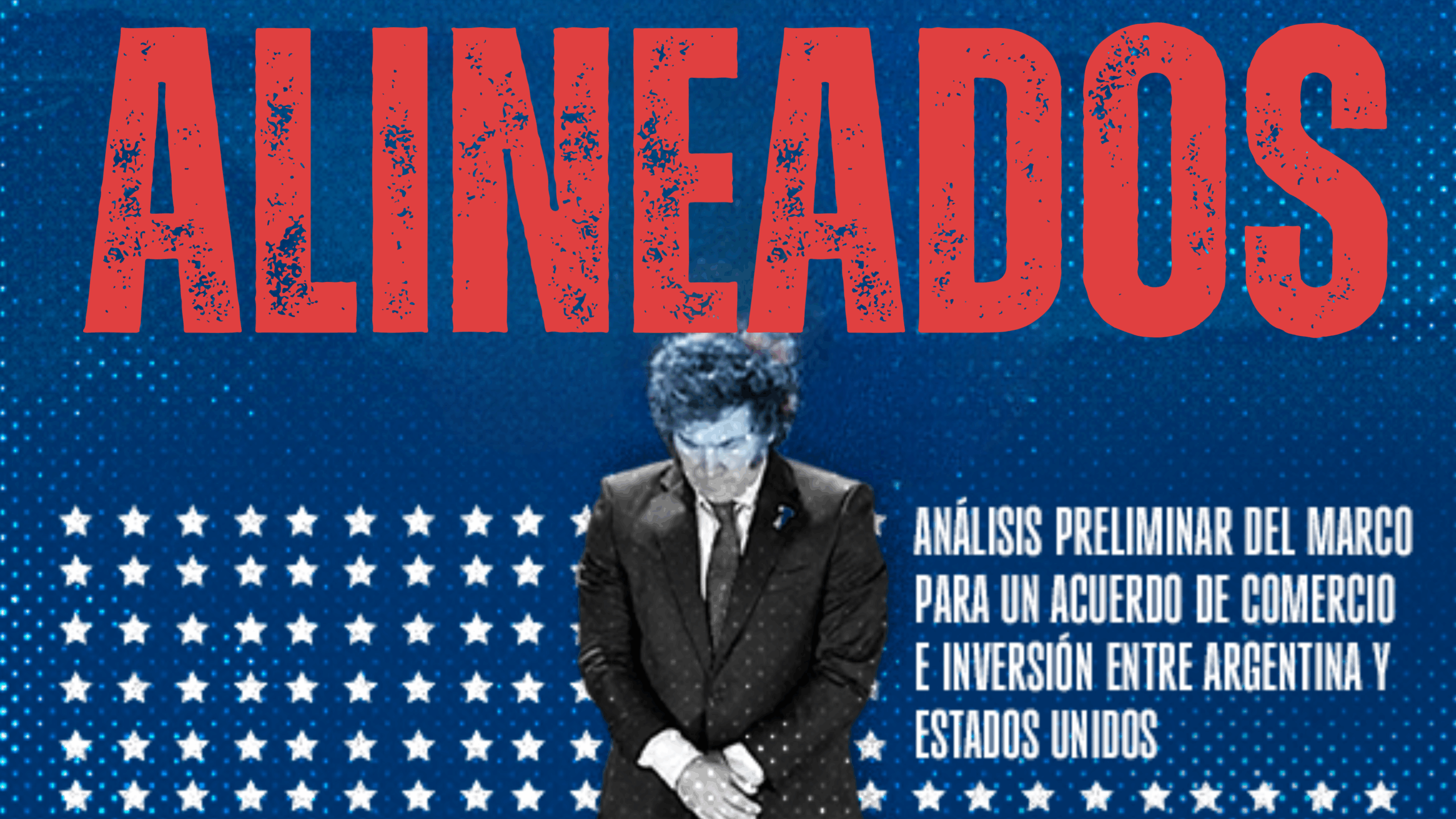El gobierno de Javier Milei apuesta todo a su programa económico, la reducción del déficit y la desregulación. Contra las evaluaciones optimistas, Alexis Dritsos analiza los límites del rumbo trazado y los riesgos de «comerse la curva».

El presidente Javier Milei y su ministro Luis Caputo.
Hace unos días me topé con un interesante artículo en el diario Clarín que despertó mi interés. Se trata de la nota titulada “Luego del gran viraje, las reformas que vienen”, escrito por Aldo Abram, economista y Director de la Fundación Libertad y Progreso. Me pareció que valía la pena intentar analizar, desde otro enfoque, la evaluación tan favorable que hace este reconocido profesional de la gestión económica del gobierno.
De alguna manera, intento anticipar el debate que se viene de cara a las próximas elecciones y que tendrá, a mi entender, como foco principal la cuestión económica. Mientras el relato oficialista libertario retumba triunfalista entre comunicadores, políticos y economistas amigos, la oposición aún no ha podido instalar una propuesta alternativa superadora que pueda desafiar el modelo económico gubernamental.
Es por eso que, utilizando los conceptos esbozados por Abram, me permito plantear una mirada crítica a la gestión económica del gobierno y a la valoración positiva que el autor manifiesta en su artículo.
EL GRAN VIRAJE
El artículo de Abram deja en claro desde el comienzo su valoración positiva de la gestión económica de Milei, sosteniendo que el gobierno ha logrado recuperar la solvencia del Estado y la del BCRA. De acuerdo a su mirada, estos logros permitirían que ambos (Estado y BCRA) puedan cumplir con sus roles constitucionales. Considera que este supuesto viraje respecto de políticas viejas y causantes de sucesivas crisis y del empobrecimiento constante, representa un gran avance que requiere continuidad revertir de manera definitiva la decadencia heredada.
Un punto central que destaca, y que considera como un éxito del gobierno, es la idea instalada de que el gobierno ha logrado gastar menos de lo que recauda. Abram nos explica que los gobiernos que incurren en gastos superiores a sus ingresos, llevan a los Estados a la quiebra, condenando a la ciudadanía a soportar el costo de esas “quiebras”, financiadas con endeudamientos impagables. El economista lo dice claramente: …”se financiaban con deuda hasta llevarnos a nueve cesaciones de pago o, cuando nadie les quería prestar, saqueaban el Banco Central gestando alta inflación, debacles monetarias y cambiarias e, incluso, tres hiperinflaciones.”
Pero el relato choca de frente con la realidad de los datos: el superávit financiero se alcanza con la contabilidad creativa que deja fuera la capitalización de intereses de la deuda del Tesoro, sumado a un ajuste feroz en jubilaciones, la paralización de la obra pública, y el recorte de transferencias a las provincias.
Por otra parte, deja en claro que todas las medidas de la política económica libertaria tienen como objetivo principal alcanzar una inflación de un dígito para el 2026.
Destaca como positivo el avance de un proceso de desregulación que lleva adelante el gobierno de la mano de Sturzenegger, con las “pocas” facultades delegadas por el Congreso. Evalúa como un hecho liberador el “…quitarle las ataduras absurdas que impedían o acotaban las posibilidades de progreso de los argentinos”
Respecto de la reforma del Estado, considera necesario que se profundicen las políticas para lograr, finalmente, que el Estado se dedique a lo que considera son sus verdaderas responsabilidades constitucionales, dejando de generar beneficios y prebendas a sectores corporativos políticos, gremiales, profesionales y/o intelectuales.
Señala como indispensable avanzar en tres reformas clave: laboral, tributaria y previsional, retomando, una vez más, la clásica agenda de la derecha. Los conceptos son casi los mismos de siempre.
A la reforma laboral se la promueve como la condición fundamental para lograr el aumento del empleo registrado. La reforma tributaria, propone una simplificación de los tributos, baja de impuestos y una modificación del régimen de Coparticipación de impuestos para que las provincias tengan mayor responsabilidad recaudatoria para financiar sus gastos. Y la reforma previsional sugiere una reforma al régimen vigente de reparto y probablemente apunte a reeditar un sistema privado de capitalización tal como fueron en los 90 las AFJP.
Menciona brevemente, temas vinculados a las políticas que considera necesarias en Salud, Educación, Justicia, Seguridad y Defensa, proponiendo continuar en la dirección actual para avanzar en las reformas y la modernización de estas áreas.
RECALCULANDO

El ministro Luis Caputo y el presidente del Banco Central Santiago Bausili.
Existen múltiples elementos para, al menos, poner en duda la idea que proponen varios economistas y comunicadores afines al gobierno cuando afirman que el camino económico emprendido permitirá superar la decadencia y el empobrecimiento que afecta a nuestro país.
Donde ellos ven un viraje, un cambio de rumbo profundo que permitirá nuevos y positivos resultados, otros analistas vemos un riesgo importante de repetir errores del pasado: es el riesgo de comerse la curva.
La narrativa oficial se potencia con el supuesto superávit financiero alcanzado como consecuencia de una férrea disciplina basada en el concepto de gastar solo lo que se recauda, y que, según Abram, es la garantía para evitar caer en deudas impagables para financiar los déficits. Pero el relato choca de frente con la realidad de los datos: el superávit financiero se alcanza con la contabilidad creativa que deja fuera la capitalización de intereses de la deuda del Tesoro, sumado a un ajuste feroz en jubilaciones, la paralización de la obra pública, y el recorte de transferencias a las provincias.
La supuesta solvencia del BCRA se gestó con un fenomenal incremento de la deuda pública en tiempo récord: acuerdo con el FMI por U$D 20.000 millones, sumados a los nuevos créditos del Banco Mundial, el BID y otros que generan aproximadamente un incremento de no menos de U$D 25.000 en el endeudamiento soberano. El compromiso del candidato Milei, que equiparaba la toma de deudas con la de una estafa, quedó sepultado entre los abrazos del festejo con el equipo económico cuando pudieron conseguir el nuevo salvavidas del Fondo.
Otro importante elemento que enarbola el gobierno como logro es el de la reducción de la inflación, que obedece, fundamentalmente a cuatro razones:
- Ancla cambiaria, aumentando deudas para sostener el dólar barato.
- Licuación del poder adquisitivo de consumidores, desinflando la demanda.
- Fomento de importaciones baratas para contener precios.
- Esquema de medición de INDEC desactualizado que mejora artificialmente los índices nacionales.
También es necesario mencionar la importancia que le asignan a la desregulación, comandada por Sturzenegger. El ministro es el autor intelectual del Decreto 70/2023, de la Ley Bases y es quien viene gestionando todo tipo de modificaciones normativas, regulaciones y achicando o eliminando áreas enteras del Estado.
Si bien la gestión de Sturzenegger tiene como objetivo formal la modernización del Estado, lo visto hasta ahora la asemeja más a una demolición desordenada y despiadada de las estructuras existentes del Estado.
Si bien la gestión de Sturzenegger tiene como objetivo formal la modernización del Estado, lo visto hasta ahora la asemeja más a una demolición desordenada y despiadada de las estructuras existentes del Estado. El daño es considerable en salud, educación, ciencia y tecnología y cultura, entre otras tantas áreas, organismos y entes que sufren ajustes presupuestarios, despidos masivos y recortes en las incumbencias que solían tener.
La combinación de la receta desreguladora y modernizadora se hace visible en el deterioro de herramientas de control del Estado, como lo que sucede con ANMAT. Pero también tiene un efecto muy negativo en los bolsillos de millones de argentinos: por los abusos de aumentos constantes de las prepagas, el recorte de prestaciones gratuitas de PAMI, la desregulación de los alquileres, y las modificaciones impositivas implementadas por el gobierno.
Por el contrario, las nuevas reglas favorecen objetivamente a los sectores más concentrados: apertura indiscriminada de importaciones, blanqueos a evasores, eliminación de retenciones a parte de la minería, baja de retenciones al agro, baja de impuestos a bienes personales y autos de lujo, subsidios a grandes empresas tecnológicas y Régimen RIGI, libertad para ingreso y salida de capitales especulativos, entre algunos de los ejemplos más significativos.
Pero la aspiración modernizadora no se detiene en estos “logros”. Han retomado, como de costumbre, el planteo de la necesidad de avanzar sobre las tres reformas que tienen pendientes: la reforma laboral, la reforma tributaria y la reforma previsional.
Seguramente, podemos coincidir en que es necesario realizar ciertas modificaciones. El problema es que las ideas de los libertarios frente a estos temas reproducen como propios los planteos que hace el FMI. Tomando algunos de los conceptos vertidos por Abram, podremos entender por dónde pueden venir las nuevas iniciativas del gobierno después de las elecciones de medio término.
Reforma laboral, en realidad significa flexibilización laboral. El argumento de siempre es que la falta de empleo es consecuencia de una legislación laboral rígida y costosa, y que por proteger a quienes tienen empleo se cierra la posibilidad de que trabajadores desempleados consigan un trabajo.
Los datos no convalidan esta teoría ya que de hecho la flexibilización ya existe por tres razones:
- Una gran parte de los trabajadores registrados cobran sueldos que los ubican por debajo del umbral de pobreza. Además, los propietarios de las empresas cuentan con el auxilio del gobierno que viene pisando los acuerdos paritarios en un contexto de caída acumulada de los salarios.
- Hay cientos de miles de trabajadores empleados “flexibilizados” disfrazados de monotributistas.
- Existe un 42% de la fuerza laboral, aproximadamente 5.7 millones de personas, trabajando en la informalidad.
Frente a este panorama, la propuesta de eliminar los convenios colectivos nacionales se basa en la idea de que la negociación dentro de cada empresa sería mejor ya que se realizaría “entre quienes más saben lo que es mejor para ambos”. Con los datos expuestos, claramente esto no estaría sucediendo para la mayor parte de la fuerza laboral. Objetivamente, resulta imposible negar la asimetría de poder de negociación entre empleado y empleador. El único modo de emparejar esta asimetría es con la participación sindical en las negociaciones.
Pero la aspiración modernizadora no se detiene en estos “logros”. Han retomado, como de costumbre, el planteo de la necesidad de avanzar sobre las tres reformas que tienen pendientes: la reforma laboral, la reforma tributaria y la reforma previsional.
Reforma tributaria: Si bien existe un consenso generalizado respecto de la necesidad de modificar el sistema tributario, es notorio también que ha resultado imposible acordar cual es la reforma concreta a encarar. La simplificación del régimen impositivo es necesaria respecto de reducir la cantidad de tributos, y sobre esto hay coincidencia.
Los libertarios impulsan un modelo de reducciones impositivas a los ricos y la eliminación o reducción de programas y subsidios que benefician a los sectores medios y bajos. Apuntan contra los esquemas tributarios de las provincias por los “impuestos distorsivos” como Ingresos Brutos, pero no reparan que es el Estado Nacional el que con un mecanismo ineficiente, injusto y altamente discrecional obliga a las provincias (y municipios) a recurrir a sus propios esquemas tributarios para poder hacer mínimamente frente a las necesidades que le impone la gestión de gobierno.
Lo que se necesita es un nuevo esquema, simple y verdaderamente progresivo que deje de castigar a los ingresos medios y bajos como a las actividades económicas de medianas y pequeñas empresas industriales, comerciales y de servicios. Este sistema debe ser justo y para eso debe ser efectivo para terminar con la enorme evasión y elusión que favorece siempre, a los sectores más poderosos de la sociedad.
Por otro lado, es necesario modificar el sistema de distribución de recursos a las provincias que reemplace al actual sistema de Coparticipación y que de una vez por todas tenga una mirada federal consistente con los datos poblacionales y de desarrollo actuales. Contrariamente a la idea esbozada en la nota, son las provincias las que tienen derechos preexistentes sobre el gobierno federal, y al haber delegado competencias a la Nación deben recibir un trato justo al momento de repartir los recursos.
La idea de que algunas provincias se administran mal y por eso necesitan recursos de la Nación, es una visión bastante incompleta. Lo que necesitan las provincias es un plan integral de desarrollo de alcance nacional. Definir una estrategia productiva que promueva nuevos desarrollos del sector privado, acompañado por el Estado en sus 3 niveles de gobierno. Ese desarrollo productivo generará más recursos fiscales y reducirá el tamaño del sector público que tanto preocupa a los economistas afines al gobierno. La motosierra, seguro, no hará el trabajo.
La tercera reforma que proponen es la reforma previsional. El planteo es el de siempre: el sistema está colapsado, no hay suficientes recursos para pagar jubilaciones y pensiones por lo cual hay que cambiar todo el sistema. Lo que proponen es simple:
- Aumentar la edad jubilatoria a 70 años.
- Bajar las contribuciones patronales.
- Abrir esquemas de jubilaciones privadas optativas al estilo AFJP.
- Prohibir nuevas moratorias a aquellos que con la edad alcanzada no tengan la totalidad de los aportes.
- Definir la actualización de los haberes en función de lo recaudado por el sistema.
Evidentemente, estas propuestas serán convenientes para los empleadores, para aquellos que tengan altos ingresos y que podrían separar en cuentas personales de capitalización una importante suma mensual y para el sector financiero “administrando” estos fondos. La contracara de esto sería el propio Estado que sufriría una caída de recursos, los jubilados y pensionados que difícilmente podrían recomponer ingresos y los aspirantes a jubilarse que tendrían que esperar a los 70 años para recibir una miseria de haberes.
La reforma que se necesita es la que genere un régimen previsional sustentable y para hacerlo necesita nutrirse de mayores y nuevos recursos. El modelo a seguir podría ser el Fondo del Petróleo de Noruega que podría comenzar a parir del FGS que ya existe. Se trata de un tema muy importante y que, dada la complejidad del mismo requiere de un análisis más detallado que excede el objetivo del presente artículo.
Si bien quedan muchos temas relevantes para analizar respecto de la gestión del gobierno libertario, la intención de esta nota era centrarnos en el análisis del relato económico que busca instalar el gobierno en la previa a las elecciones. Ciertamente, desde una postura crítica de la gestión y con una mirada heterodoxa de la economía, resulta imposible valorar positivamente las políticas aplicadas. Mientras tanto, el experimento libertario sigue el curso trazado.