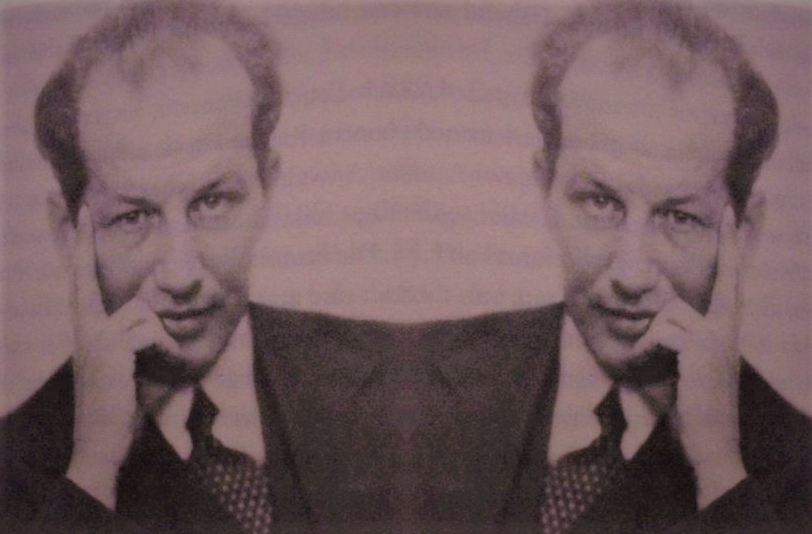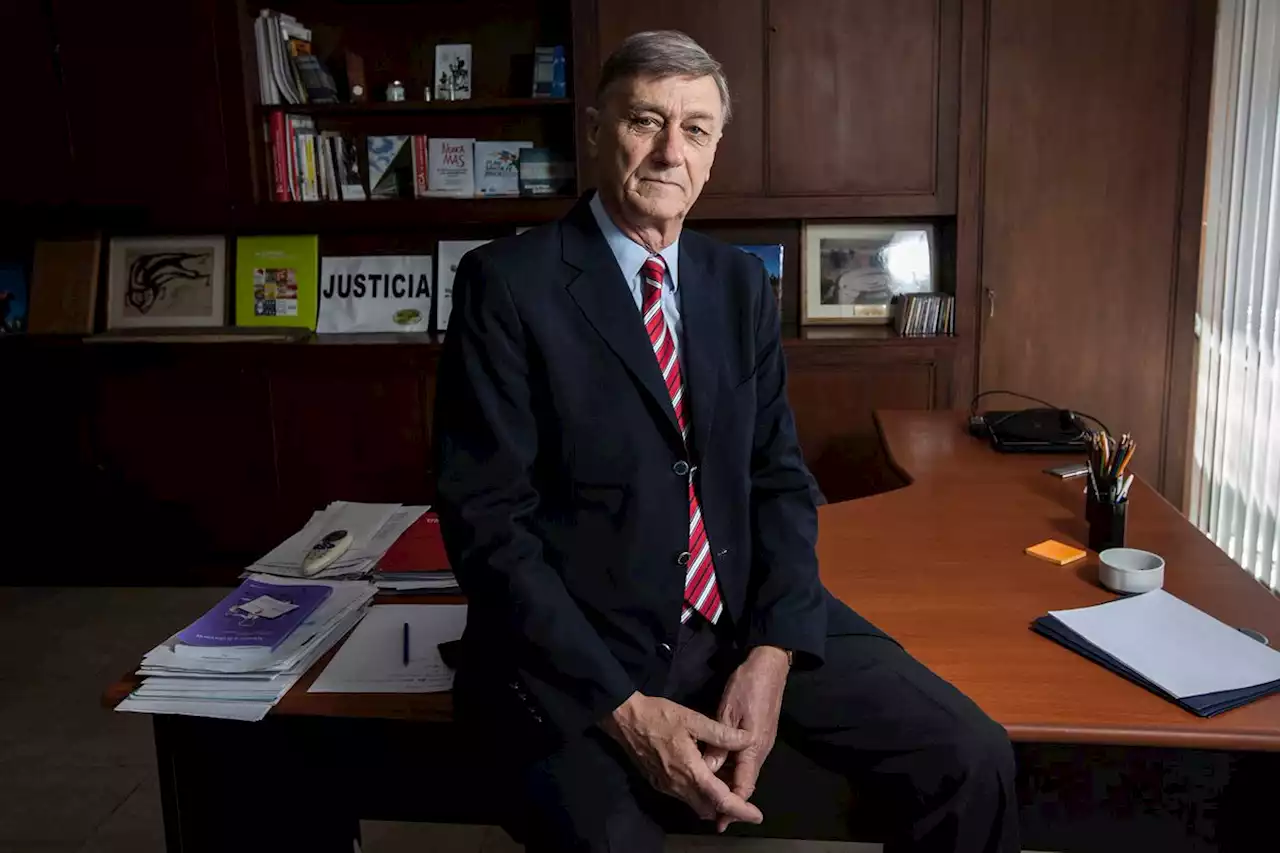Es difícil medir la importancia de los cambios que una sociedad transita, y decidir con algún grado de objetividad si son cambios importantes en términos de la vida de un individuo, de una sociedad, de una cultura o de una civilización. Pero, en cualquier caso, parece cierto que estamos asistiendo a un cambio de una magnitud trascendental, que nos encontramos en una época de transición, aunque no sepamos hacia dónde nos lleva esa transición.
Estamos, creo, ante un momento de cambio que modificará el horizonte civilizatorio del que todos nosotros provenimos. Un cambio que, entre otras cosas, afectará la construcción subjetiva de los individuos, la construcción subjetiva de las comunidades, la distribución del poder en los territorios, la organización de la sociedad. Estamos en las vísperas, si es que no hemos ya entrado, a un modelo social que es difícil todavía describir con precisión porque está en proceso de construirse, y como siempre en la historia la contingencia es fundamental, de modo que la vida de los pueblos y de las personas siempre es algo abierto, no determinado, de modo que nada está condenado a ser algo, una sola y única cosa. Aun así, aun en la confusión de una época de cambios, aun sabiendo que la contingencia y la acción humana siempre pueden torcer el rumbo de la historia, es posible indagar en las señales que vemos para tratar de tener alguna claridad respecto del rumbo al que van las cosas.
Si tuviéramos que identificar a nuestra civilización con algunos rasgos particulares, yo diría que el principal ha sido la convicción acerca de la idea de progreso. Una idea de progreso que se ha transformado en natural: pensamos que eso que llamamos “progreso” es parte de la naturaleza, de la historia del mundo y de las sociedades, aunque en verdad se trate de una construcción cultural según la cual los individuos y las sociedades mejoran y avanzan. En las sociedades de tipo occidental esa idea de progreso estuvo ligada a dos dispositivos: el capitalismo y la democracia. Durante 250 años, el Occidente moderno condujo sus acciones, organizó la acción colectiva, las decisiones individuales, las creencias, los impulsos, los esfuerzos, las energías y los recursos, ordenándolos a favor del cumplimiento de esa idea. Una idea que, como diversos teóricos han apuntado, es quizás una versión secular de una idea de matriz religiosa (particularmente cristiana): la de que vamos a un final mejor. La secularización de ese “finalismo” constituyó la base de los últimos siglos de la historia occidental.
Los dos dispositivos concomitantes a esa idea eran, como mencioné anteriormente, el capitalismo y la democracia. Sin embargo, éstos mantuvieron una relación de tensión durante buena parte de la modernidad. Aunque algunos los han visto como una unidad inseparable -sobre todo desde la derecha-, el capitalismo y la democracia fueron fuerzas en conflicto, en pugna, fuerzas que no se llevaron bien durante buena parte de la historia. Con toda seguridad, fue durante la segunda postguerra cuando ambos dispositivos parecieron tener su mejor momento de conciliación. Aquel momento que un economista francés llamó “los treinta años gloriosos”, comprendidos entre 1945 y 1975, demostraron que capitalismo y democracia, aun siendo fuerzas en tensión, podían ser conciliables (teniendo en cuenta un marco político y, por supuesto, un contexto histórico). Fueron años, sobre todo en Europa Occidental, de pleno empleo, de crecimiento, de distribución de los bienes públicos, de propensión de las sociedades hacia una homogeneidad cultural, social y económica creciente. Se produjo entonces la convicción de que las nuestras iban a ser sociedades de clases medias, igualitarias, y que el principal vehículo de la movilidad social era la educación. Esa política, que ciertamente puede ser calificada como “socialdemócrata”, tuvo también su éxito debido a la existencia, del otro lado, de la Unión Soviética. El capitalismo debía demostrar que no solo podía ofrecer más libertades, sino que también podía tener propensión a la igualdad. Las ideas del socialismo democrático operaban bien en ese contexto.
Esas ideas y ese mundo comenzaron a descomponerse en la década de 1970. Si bien en ese entonces no lo veíamos con claridad, resultó a la larga evidente que se estaba produciendo un agotamiento del consenso socialdemócrata. Ese matrimonio forzado de la democracia y el capitalismo dio muestras de un cansancio profundo que se evidencia, con mayor intensidad, en estos días. Tras treinta años de progresivo abandono de ese matrimonio forzado, encontramos un mundo en crisis. Pese a que ha habido muchos intentos de conciliación, de mediadores, de terapias de pareja, el capitalismo y la democracia no se están llevando bien.
La pregunta que se impone, entonces, es la razón por la que este matrimonio de conveniencia no puede llegar a un nuevo acuerdo. Y la razón parece ser bastante nítida: porque no están en condiciones de seguir alimentando la idea de progreso, que fue la que permitió que coexistieran sin armonía durante mucho tiempo y armónicamente durante poco tiempo. El problema es que el divorcio nos está trayendo problemas.
El divorcio progresivo pero acelerado lleva a un detenimiento de la movilidad social ascendente y a una crisis de la creencia de que el ascenso social dependía del mérito y del esfuerzo (idea que era, por supuesto, reforzada por unos parámetros de acceso muy distintos a los de hoy). El divorcio está trayendo un problema para los ciudadanos: casi ninguno concibe que su destino vaya a ser mejor que su punto de partida. Cada vez más personas están condenadas a morir en condiciones mucho más semejantes a las que tenían en el momento de nacer que a las que pueden producir individual o socialmente a través de la movilidad social y el progreso. Una vez más, el lugar de nacimiento, podríamos decir que el código postal, es el predictor más importante de las posibilidades que cada uno de nosotros tendrá a lo largo de su vida.
Pese a que hay muchas razones que explican estos procesos, quisiera detenerme en una en particular: la que hace referencia a la capacidad recuperada de las élites de dejar de compartir el destino de las sociedades en las que actúan. La modernidad occidental introdujo una transformación radical que fue la de comprometer a las élites con el destino de sus sociedades. A diferencia de las sociedades tradicionales (la feudal sin ir más lejos), en la que el destino de las élites era independiente del destino del pueblo, en la sociedad occidental burguesa de la modernidad para que un empresario prosperase la sociedad debía prosperar (lo deseara o no el empresario); para que los negocios se desarrollaran la paz social debía ser garantizada; para que los intereses del capital pudieran avanzar la sociedad en su conjunto debía avanzar, porque era necesario tener una fuerza de trabajo educada, tener consumidores con capacidad de adquirir los bienes que el capitalismo ponía en el mercado, tener una burocracia formada que fuera capaz de administrar las condiciones necesarias para que el capitalismo se desarrollara. En el capitalismo financiero primero, y en el capitalismo digital actualmente, las élites han desacoplado su destino del destino de las sociedades nacionales. Esto se manifiesta en aspectos sociológicos, pero sobre todo en aspectos económicos. La fuga de la fiscalidad es el principal de ellos. El modo en que los capitales financieros y los capitales digitales han abandonado todo compromiso con la fiscalidad local y han desarrollado los mecanismos necesarios para garantizar que sus negocios no estén alcanzados por la mano de un Estado (que había sido alimentado por ellos mismos en alguna época) es uno de los rasgos fundamentales de la época. En los viejos tiempos del capitalismo social, las cosas funcionaban de otro modo. Esquemáticamente (y simplificando mucho) diríamos que el Señor Ford necesitaba que sus obreros compraran sus coches Ford, pero también necesitaba que el Estado creara escuelas para que los trabajadores adquirieran las capacidades necesarias para la producción y las formas de sociabilidad que les permitieran insertarse en la dinámica del capitalismo industrial, y carreteras para que los coches pudieran desplazarse y fueran más interesantes y más demandados, y unas condiciones de salud que evitaran la perdida de horas de empleo, y unas condiciones sociales que evitaran el conflicto social, ya que éste atentaba contra el desarrollo del capital y ponía en riesgo los activos del capital. Ese es el mundo que, aunque estoy presentándolo sin sus complejidades, se ha acabado.
El escenario en el que vivimos se caracteriza por situaciones muy distintas de aquellas. Frente a los viejos Estados empoderados, tenemos Estados Nacionales que han perdido soberanía. Tenemos, además, corporaciones transnacionales que se han desacoplado del destino de las sociedades nacionales. Y contamos con la capacidad de predecir la conducta individual y colectiva a partir de la extensión de la inteligencia artificial (que además habilita la propia orientación de la demanda). El mundo en el que vivimos contiene formas del capital que no solo no le temen al conflicto, sino que se benefician de él. Durante el período de la “primavera árabe”, Facebook no temía que sus activos fueran amenazados por la insurgencia, sino que capitalizaba los usos de sus servicios, que a la vez permitía vender información a gobiernos, a medios, a agencias de inteligencia. En la crisis social chilena, Whatsapp no estaba atemorizada por las revueltas, sino beneficiándose de ellas. El capitalismo digital no se siente acorralado en el conflicto: se fortalece en él.
¿Pero qué ocurre con los niveles nacionales en este contexto? Primero, se ponen de manifiesto los problemas de representación política. El cambio de configuración del capitalismo, ha modificado la estructura tradicional de partidos. Durante muchos años asistimos a dos tipos de partidos fundamentales: el partido de los progresistas, de los socialdemócratas, de la izquierda (que representaban al mundo obrero) y el partido de los conservadores (que tenían una mejor relación con el mundo de las élites). Esto, por supuesto, tuvo sus modulaciones particulares en regiones como América Latina, una región en la que intervenían las fuerzas políticas y el llamado “partido militar”. Pero la estructura general puede pensarse con esas modulaciones también en la región. Diríamos que había partidos vinculados a los intereses del capital y otros vinculados con los intereses del trabajo.
En nuestro país, pero también en otros de la región (México, Brasil, Bolivia), hemos tenido el problema de que ha habido fuerzas políticas que han representado “todo” y “nada” a la vez, por lo que el esquema clásico debe ser repensado para nuestras latitudes. Aun así, en algunos países como Uruguay o Chile, encontramos esa representación clásica: un Partido Socialista (junto a Partidos Comunistas) representante de la identidad del mundo del trabajo, y partidos conservadores (y en muchos casos reaccionarios) representantes de las posiciones de las élites-. Todos sabemos que esta idea de la representación política ha desaparecido. Tenemos sociedades fragmentadas en las que el trabajo ha perdido la primacía, en las que el capital busca formas de representación completamente distintas, y en las que han emergido un cúmulo de identidades múltiples que no caben en las viejas representaciones tradicionales. Tenemos sociedades más complejas que las del pasado: trabajadores fabriles pero que también son militantes activos de la comunidad LGBTIQ, empresarios que son ambientalistas, hay una infinidad de combinaciones que hacen imposible que la representación política funcione como funcionó durante buena parte del siglo XX.
La respuesta que la política dio a esto ha sido abandonar la opción programática para hacerse cargo de la opción emocional. Es decir, pasar de la interpelación intelectual a la interpretación emocional como base para capturar la representación. En nuestro país esto se expresa en una opción binaria que es la de quienes dicen representar a la democracia republicana y la de quienes dicen representar a los intereses de los sectores populares. La inexistencia de definiciones programáticas claras es evidente. Por el contrario, se produce una gestión cotidiana apuntalada por discursos de tipo emocional durante los períodos electorales.
La política, entonces, se ha convertido en el arte de convocar emocionalmente, en lugar de un modo de persuadir ideológicamente, programáticamente, intelectualmente. Este es un primer problema. Pero hay un segundo inconveniente vinculado a él: el de la carencia -o la plasticidad- de las definiciones ideológicas. Si bien es un problema extendido alrededor del mundo, en Argentina se exacerba por nuestras propias características y por nuestra propia historia. Tenemos una derecha que no asume que es de derecha, un peronismo que puede serlo todo, y una inmensa multitud de actores que se reivindican de izquierda, compitiendo con quienes yo creo que son la izquierda: las fuerzas de la izquierda democrática socialista que no desconocen las tradiciones liberales de formas de gobierno, a la vez que apelan al socialismo como forma de gestión de lo común.
A todo esto, debemos añadir un problema adicional. Y es la variable del tiempo. Nosotros podemos entender la política en un sentido tradicional -como la capacidad de imaginar un futuro colectivo-, ya que ningún individuo puede imaginar un futuro colectivo y mucho menos conducir un futuro colectivo. La política es aquello que permite organizar la acción colectiva para que el tránsito del presente al futuro no sea aleatorio, no esté subordinado a las fuerzas dominantes, a las inercias de lo preexistente, sino a las decisiones que una comunidad adopta a partir de la discusión informada de las alternativas posibles. Así, en lugar de ser cautivos de las fuerzas del pasado que harían que el futuro sea “más de lo mismo”, gracias a la política las comunidades construyen su autonomía, y deciden sobre su destino. En las décadas comprendidas entre 1930 y 1960 podía haber guerras, pero si no había guerras difícilmente el futuro iba a ser algo muy distinto que el presente en términos civilizatorios. Lo voy a decir con dos ejemplos. El primero es clásico: una persona entraba a los 20 años en un trabajo y se jubilaba en ese mismo trabajo a los 65 años, fuese este en una fábrica, en una oficina o en una profesión liberal. Un estudio del presidente de la Asociación de Universidades de Estados Unidos presentado en el año 1998, decía que un estudiante universitario que egresara de la universidad en el año 2000, para mantenerse activo en la vida profesional, iba a tener que estudiar el equivalente de cinco carreras universitarias, cuatro de las cuáles todavía no existen. Un profesional médico egresado de la universidad argentina en 1950 sabía el 90% de los conocimientos con los que iba a tener que contar a lo largo de toda su vida profesional. Un profesional médico que sale de la universidad argentina hoy, sabe el 10% de lo que va a tener que saber para mantenerse activo en el futuro. Este es solo un ejemplo. Nuestro futuro tiene un nivel de imprevisibilidad y de incertidumbre mucho más alto que los futuros de tiempos pasados, y eso hace mucho más difícil la producción de una política programática, porque no solo nos exige pensar cómo reorganizamos lo que existe en el presente en aquel futuro, sino también suponer qué va a ocurrir en el tránsito hacia ese futuro. Esto añade desafíos permanentes y distintos y se constituye como algo que racionalmente no podemos aceptar: no podemos suponer que sabemos lo que va a pasar dentro de 20 años, para que nuestras políticas públicas pensadas hoy tengan sentido en escenarios que nos resulta muy difícil imaginar.
Reconozco que he pintado un panorama difícil y algunos dirán apocalíptico. Pero considero que esto no debe hacernos perder de vista algo central. Este panorama es transformable. Lo que tenemos es producto de la mala política, de la desigualdad, de un capitalismo extractivo, de una clase política extractiva, de un sindicalismo corporativo y corrupto, de un conjunto de tomadores de rentas en todo el espectro de la sociedad que bloquean permanentemente cualquier intento transformador para perpetuar o agravar esa situación.
Creo que, en este marco, la izquierda democrática en el mundo enfrenta grandes desafíos. La construcción de una agenda política debe partir de reconocer estos problemas, no de disimularlos, tampoco de pretender resolverlos aquí y ahora, pero sí de reconocerlos. Debemos partir de la idea de que hoy tenemos una dificultad estructural para dar el tipo de respuestas omnicomprensivas, programáticas y de largo plazo que nos gustaría poder dar. Y tenemos que iniciar un proceso de renovación permanente de los programas. No se trata de la refundación de un programa para los próximos cincuenta años, sino de la idea de que hay problemas estructurales: la desigualdad, la autonomía, la justicia. Son problemas estructurales que van a ir teniendo rostros diferentes, porque las causas, los actores, las formas de resolverlos, van a ser crecientemente distintas. Ahí es donde el socialismo democrático debe estar.