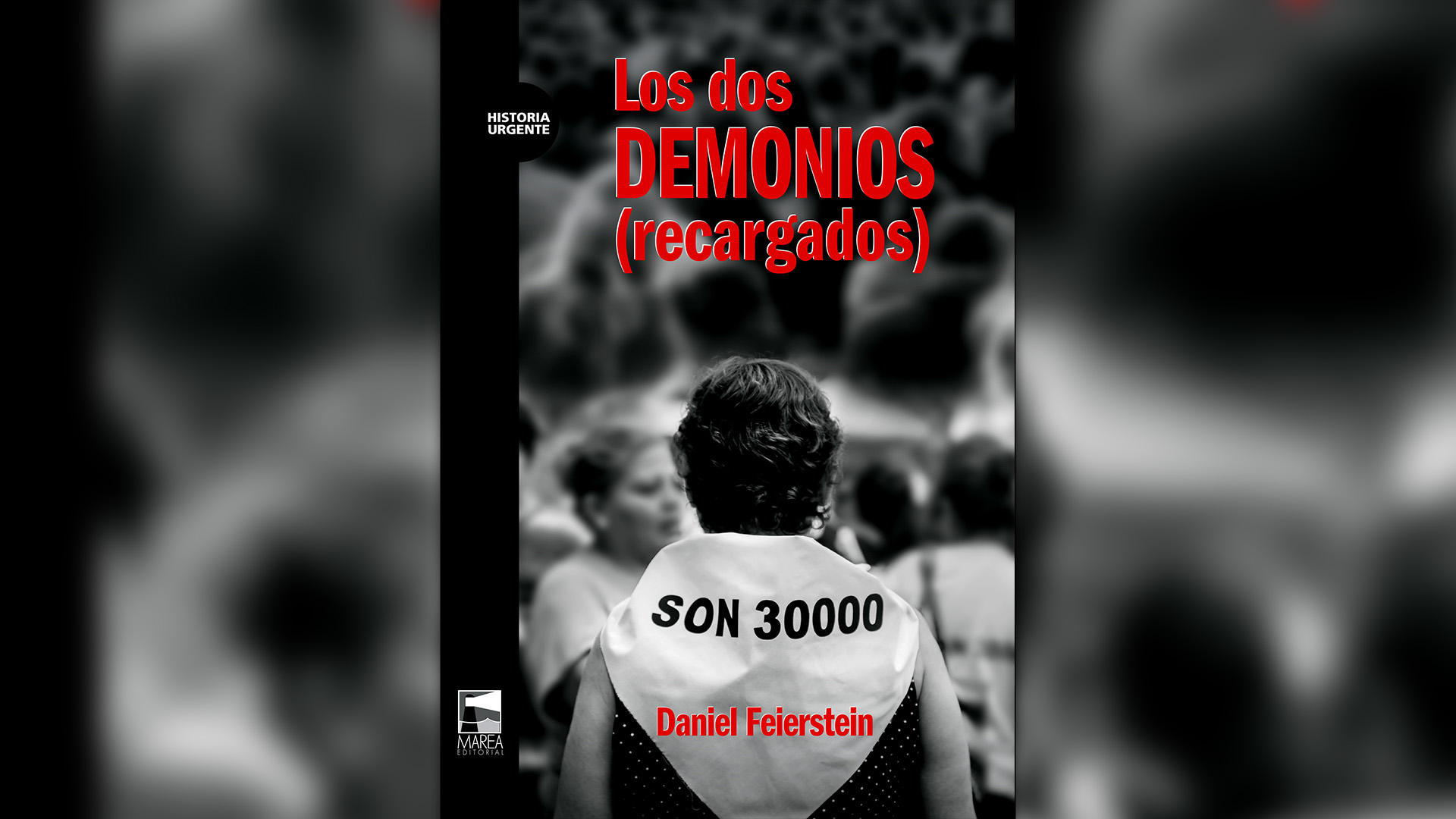La historia de un mural
El artista rosarino Jorge Molina decidió “intervenir” la ciudad con sus murales. Uno de ellos fue tapado por carteles de La Bancaria durante un paro nacional del gremio. El muralista se acercó al sindicato y juntos encararon la restauración de la obra y generaron un trabajo colectivo más importante.

Experiencias progresistas en debate
Con la presencia de Lifschitz, Bonfatti, Fein y más de 40 intendentes y autoridades de gobiernos locales, se desarrolló el 1° Encuentro Nacional de Ciudades Progresistas Intermedias, bajo el lema: “Ciudadanía e Innovación para Garantizar Derechos”.
 Más de 200 dirigentes, provenientes de 40 gobiernos locales de 10 provincias argentinas (Santa fe, Córdoba, Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, y Catamarca) se dieron cita en Villa Carlos Paz para participar del primer Encuentro Nacional de Ciudades Progresistas Intermedias, donde intercambiaron experiencias sobre el rol del Estado para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Más de 200 dirigentes, provenientes de 40 gobiernos locales de 10 provincias argentinas (Santa fe, Córdoba, Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, y Catamarca) se dieron cita en Villa Carlos Paz para participar del primer Encuentro Nacional de Ciudades Progresistas Intermedias, donde intercambiaron experiencias sobre el rol del Estado para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
La actividad, organizada por el Centro de Estudios Municipales y Provinciales (Cemupro) y la Fundación Friedrich Ebert, convocó entre sus principales figuras, al gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz; el presidente del Partidos Socialista, Antonio Bonfatti; la intendenta de Rosario, Mónica Fein y los intendentes de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés; Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci; Godoy Cruz (Mendoza), Tadeo García Zalazar y Cosquin, Gabriel Musso, entre otros.
Bonfatti consideró que con este tipo de encuentros se busca “marcar un rumbo hacia dónde deben desarrollarse las ciudades, para garantizar derechos. Venimos a construir y buscar propuestas, en Argentina siempre se hace al revés, primero se busca el candidato y luego se piensan las propuestas, y tenemos que coincidir en un gran proyecto, con un rumbo y dar certezas a los vecinos”.
[blockquote author=»» pull=»normal»]Bonfatti y Lifschitz coincidieron en la importancia de “reivindicar la ética en la gestión y defender la construcción de un Estado e instituciones fuertes y con proximidad al vecino, para generar inclusión en los sectores más desprotegidos”.[/blockquote]
A su turno, Lifschitz llamó a construir “un proyecto común de sociedad, que tenga como horizonte la igualdad, la solidaridad, la justicia social. Todos tenemos el desafío de construir desde abajo hacia arriba una propuesta nacional progresista que nos saque de la crisis. Somos muchos y estamos del lado del futuro”.
En ese marco, Bonfatti y Lifschitz coincidieron en la importancia de “reivindicar la ética en la gestión y defender la construcción de un Estado e instituciones fuertes y con proximidad al vecino, para generar inclusión en los sectores más desprotegidos”.
En tanto, Fein abogó por trabajar “para que los vecinos y vecinas tengan una mejor calidad de vida. Venimos a hablar de construir ciudadanía, porque sentimos que lo más importante es que las personas sean felices, y para eso hay que generar políticas públicas que piensen en las personas”.
Previamente, el intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés coincidió en la importancia de “pensar medidas de gestión, entre referentes que tenemos inquietudes y agendas afines, para tratar de resolver los problemas de los vecinos”.
PRIMER ENCUENTRO
 Los organizadores precisaron que el evento fue un lugar de reflexión, intercambio de experiencias y diálogo entre líderes políticos, gestores locales, académicos y referentes sociales que creen en el rol protagónico del Estado para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En este primer encuentro, la convocatoria estuvo abierta a actores locales de ciudades intermedias, es decir, aquellas en las que residen entre 10 y 200 mil habitantes.
Los organizadores precisaron que el evento fue un lugar de reflexión, intercambio de experiencias y diálogo entre líderes políticos, gestores locales, académicos y referentes sociales que creen en el rol protagónico del Estado para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En este primer encuentro, la convocatoria estuvo abierta a actores locales de ciudades intermedias, es decir, aquellas en las que residen entre 10 y 200 mil habitantes.
Al encuentro, llevado a cabo en el Hotel Mónaco de la ciudad cordobesa, también asistieron académicos y referentes del progresismo nacional, entre los que se destacan: Daniela Soldano (doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires).
[blockquote author=»» pull=»normal»]El evento coincide con el lanzamiento de un nuevo espacio que buscará ampliar la visibilidad de las “ciudades progresistas”, a partir de experiencias de gestión concretas y la búsqueda de líneas transversales de trabajo en común. [/blockquote]
También estuvieron, el presidente del Partido Socialista de Córdoba, Matías Chamorro, y los intendentes: Pablo Corsalini (Pérez, Santa Fe), Omar Colombo (Recreo, Santa Fe), Silvio González (San José del Rincón, Santa Fe), Gonzalo Toselli (Sunchales, Santa Fe), Alberto Ricci (Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe), Gabriel Musso (Cosquín, Córdoba), Alberto Martino (Río Tercero, Córdoba), Tadeo García Zalazar (Godoy Cruz, Mendoza), Verónica Schuagger (Carcarañá, Santa Fe), José Luis Becker (Villa Parque Santa Ana, Córdoba), Daniel Constantino (Marul, Córdoba), Gustavo Brandan (Colonia Caroya, Córdoba), Raúl Figueroa (Deán Funes, Córdoba), y los presidentes comunales: Fabián Cejas (Correa, Santa Fe), Ezequiel Ruani (San José de la Esquina, Santa Fe), y Mónica Villegas (Coronel Domínguez, Santa Fe), entre otros.
La agenda de trabajo incluyó el abordaje de temas considerados relevantes para los desafíos del progresismo en el siglo XXI como políticas de género, gestión e innovación, medio ambiente, juventud, empleo y participación ciudadana, entre otros.
El evento coincide con el lanzamiento de un nuevo espacio que buscará ampliar la visibilidad de las “ciudades progresistas”, a partir de experiencias de gestión concretas y la búsqueda de líneas transversales de trabajo en común. Se estima que en Argentina, el 32 por ciento de la población habita en ciudades intermedias.


Post #8A: ¿Qué hacer hasta legalizar el aborto?
Después del rechazo en el Senado del proyecto que legalizaba el aborto en Argentina, desde el CEMUPRO miramos que hacen las ciudades de Rosario y Buenos Aires con los abortos no punibles.
 El Estado ha tomado una posición frente a la realización de los abortos por parte de las mujeres: penaliza la mayoría de ellos y sólo los permite en casos de violación o riesgo para la salud de la mujer. En estos últimos, se viene desplegando una estrategia de acotar los márgenes de maniobra del sistema de salud a través de protocolos para la realización de los abortos no punibles (ANP).
El Estado ha tomado una posición frente a la realización de los abortos por parte de las mujeres: penaliza la mayoría de ellos y sólo los permite en casos de violación o riesgo para la salud de la mujer. En estos últimos, se viene desplegando una estrategia de acotar los márgenes de maniobra del sistema de salud a través de protocolos para la realización de los abortos no punibles (ANP).
En un documento del Centro de Estudios Municipales y Provinciales (CEMUPRO), todavía inédito, evaluamos los protocolos de aborto no punible de las ciudades de Buenos Aires y Rosario. Encontramos una diferencia sustancial: si bien los dos acotan los márgenes de interpretación por parte de los profesionales de la salud, mientras Rosario elimina trabas para la realización de los abortos no punibles, la voluntad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue poner cada vez más obstáculos.
[blockquote author=»» pull=»normal»]Mientras Rosario elimina trabas para la realización de los abortos no punibles, la voluntad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue poner cada vez más obstáculos.[/blockquote]
En el análisis del diseño encontramos una gran incongruencia interna en el protocolo de ANP presentado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se deja sentado que el objetivo del protocolo es “hacer operativos protocolos hospitalarios para la atención de los abortos no punibles a los efectos de remover las barreras fácticas o administrativas al acceso a los servicios médicos”. Pero, al momento de reglamentar, el protocolo impone barreras legales y administrativas por donde se lo mire: pide que el Director del Hospital confirme la procedencia del ANP, impone el límite de 12 semanas para los casos de violación, establece un “equipo interdisciplinario” que debe intervenir en los mismos, establece que los profesionales pueden decir en cualquier momento y caso por caso si son objetores de conciencia y exige que las menores de 18 años cuenten con autorización de sus tutores legales para poder abortar.
Desde el análisis, pareciera que en este distrito se tiene que decidir: se impone restricciones o se facilita la realización de los abortos no punibles. Esta tensión obviamente se trasladó a la política: este protocolo fue objetado en la Legislatura de la Ciudad y en la Justicia. Un amparo fue otorgado y dicho protocolo fue suspendido, dejando una situación de indefinición y, sobre todo, precariedad.
Mientras tanto, en la ciudad de Rosario, otra es la realidad. Se pudieron encontrar algunos agujeros en el diagnóstico al momento de establecer el protocolo, pero no de coherencia: dice que busca eliminar las barreras y las elimina. Así, no establece más autorización que la del propio profesional, no existen los equipos interdisciplinarios y hay reglas claras para los profesionales que no quieran realizar los abortos por sus propias creencias: lo deben manifestar desde un principio y la Municipalidad se encarga de que en todos los Centros de Salud haya profesionales dispuestos a practicarlos.
EDUCACIÓN SEXUAL DESPUÉS DEL #8A

Las organizaciones anti-derechos de nuestro país saben del mayor nivel de consenso que tiene la premisa de la educación sexual por sobre la legalización del aborto. Por eso se escudaron en ella para castigar los proyectos de legalización. Pero una vez ganada la batalla, fueron por todo.
Unas semanas después del #8A, se inició un proceso de discusión para reforzar el cumplimiento a nivel nacional de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), así como discusiones similares en varias legislaturas provinciales. En esta ocasión, como pocas veces, se pudo ver al desnudo cuál es el horizonte que persigue el sector anti-derechos a raíz de esta discusión en la Cámara de Diputados. En el debate público previo al #8A se usaba como argumento que no era necesaria la legalización del aborto, sino la profundización de la Educación Sexual Integral, para prevenir embarazos no deseados. Sin embargo, en el momento en que se trató la reforma que profundizaba la universalidad y obligatoriedad de la ESI, esto generó un rechazo por parte de las mismas organizaciones que se oponían a la legalización del aborto, manifestaciones y presiones a los legisladores para que también se opusieran a esta medida bajo el lema “Con mis hijos no te metas”.
[blockquote author=»» pull=»normal»]En la comunidad internacional existe un consenso generalizado sobre la necesidad de extender la Educación Sexual para una serie de objetivos: mejorar la salud pública y garantizar el derecho a decidir cuántos hijos tener, así como el intervalo entre los mismos.[/blockquote]
Esto no es nuevo. En las políticas públicas opera lo que se llama referencial, que es el horizonte de valores que legitima la acción estatal. En criollo, el referencial es la corrección política. Este no es unívoco sino que es el resultado de las tensiones existentes en la sociedad. En la comunidad internacional existe un consenso generalizado sobre la necesidad de extender la Educación Sexual para una serie de objetivos: mejorar la salud pública y garantizar el derecho a decidir cuántos hijos tener, así como el intervalo entre los mismos. En el ámbito de las Naciones Unidas ese consenso tuvo un único objetor: el Estado Vaticano se reservó su aprobación al capítulo entero de declaración sobre la salud reproductiva de las mujeres.
En momentos donde la marea verde pareciera haber llegado para quedarse y avanzar en derechos para las mujeres, analizar las políticas públicas que se despliegan en la Argentina, hilar fino en la acción estatal puede ser una herramienta para pensar mejores futuros.

Las arañas, ese gremio esencial
Encuentran en Corrientes más de 200 especies de arañas poco habituales en Sudamérica y no registradas antes en la Argentina. En ecología se denomina “gremios” a sus estrategias de caza.
 En un ambiente particular por sus afloramientos rocosos en medio de la llanura correntina, un reciente estudio encontró que allí habitan más de 200 especies de arañas, algunas de ellas no registradas antes en Argentina. El estudio se llevó a cabo en la Reserva Natural Privada Paraje Tres Cerros, que protege dos de los tres cerros que se encuentran en el paraje.
En un ambiente particular por sus afloramientos rocosos en medio de la llanura correntina, un reciente estudio encontró que allí habitan más de 200 especies de arañas, algunas de ellas no registradas antes en Argentina. El estudio se llevó a cabo en la Reserva Natural Privada Paraje Tres Cerros, que protege dos de los tres cerros que se encuentran en el paraje.
En dicho estudio se pretendió conocer la diversidad de arañas y de esta manera saber el estado en que se encuentra este ecosistema, ya que las arañas cumplen un rol importante en los ecosistemas como reguladoras de las poblaciones de insectos y son buenas indicadoras de calidad ambiental.
Más aún es su relevancia en ambientes particulares como lo es el “Paraje Tres Cerros”, en la localidad de La Cruz, Corrientes, un ambiente singular dentro de la llanura del Espinal con afloramientos rocosos, que contienen una gran diversidad de especies animales, varias de ellas de carácter endémico.
El ecosistema del Paraje Tres Cerros está siendo estudiado en mayor profundidad en los últimos años gracias a la iniciativa de investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y con la participación de investigadores de distintas disciplinas de instituciones como el CONICET.
El estudio estuvo a cargo del Laboratorio de Biología de los Artrópodos de FACENA-UNNE, con la dirección del Dr. Gilberto Ávalos, y la participación de los licenciados y estudiantes del Doctorado en Biología María Florencia Nadal, Helga Cecilia Achitte-Schmutzler, Ivo Zanone y Pamela Yanina González.
[blockquote author=»» pull=»normal»]Las especies determinadas se agruparon por sus estrategias de caza en nueve grupos conocidos en ecología como «gremios».[/blockquote]
MÉTODOS Y RESULTADOS
Los muestreos se realizaron mediante tamizado de hojarasca, golpeteo de follaje, aspirado de pastizal y captura directa nocturna, técnicas necesarias para encontrar a estos animales difíciles de rastrear.
De esta manera, se identificaron 224 especies de arañas en la reserva, número de especies considerada elevada para un sitio de no gran extensión territorial. Las especies determinadas se agruparon taxonómicamente en 36 familias y por sus estrategias de caza en nueve grupos conocidos en ecología como «gremios».
La familia Theridiidae fue la que registró mayor riqueza y se trata de la familia que incluye la araña conocida como «viuda negra». El gremio Constructoras de Telas Orbiculares fue el más abundante y en este gremio una de las familias más representativa fue la familia Araneidae.
Asimismo, se analizaron estadísticamente los datos y se encontraron diferencias significativas en los índices de diversidad entre las estaciones cálidas y frías tanto para los bosques como para los pastizales.
Los investigadores destacaron la relevancia del estudio no sólo para el paraje Tres Cerros, ya que se reportaron nuevas especies de arañas para Argentina, y muchas de las especies con registros escasos y aislados en Sudamérica, así como especies de importancia ecológica.
Un total de 17 especies representan nuevos registros para Argentina y más de 30 representan nuevos registros para la provincia de Corrientes.
Un aspecto interesante es que algunas especies registradas en el estudio tienen la capacidad de colonizar ambientes insulares y podrían ser útiles para entender si los cerros aislados funcionan como verdaderas islas.
Una especie importante desde el punto de vista de su hábitat es Tartamura adfectuosa, ya que se conocía sólo para las sierras del Distrito Pampeano Austral, las únicas que emergen como islas en la llanura de la Provincia Pampeana, análogamente a lo que sucede con los Tres Cerros en la llanura de la Provincia del Espinal.
IMPORTANCIA DE LAS ARAÑAS

Las arañas están, prácticamente, en todas partes. Viven en casi todos los continentes y son parte de todos los ecosistemas imaginables, pueden parecer pequeñas e insignificantes, pero son depredadores y presas para multitud de otros importantes animales.
Las arañas cumplen un papel esencial para el mantenimiento del equilibrio natural, ya que son unas voraces depredadoras dentro de la escala alimentaria en la naturaleza. Se comen a muchos otros insectos, más pequeños, y que podrían convertirse en verdaderas plagas si no cayeran en las redes para servir de comida a los arácnidos.
[blockquote author=»» pull=»normal»]Las arañas son esenciales en el equilibrio natural: depredan a muchos otros insectos que podrían convertirse en verdaderas plagas si no fuera por ellas.[/blockquote]
El Dr. Ávalos comentó que diversos estudios han mostrado que la estructura de la comunidad de arañas se ve afectada por las perturbaciones antrópicas y el manejo de la tierra, por ello los estudios ecológicos de las arañas como indicadoras de calidad ambiental se han incrementado en la actualidad.
«Dichos trabajos nos permiten contar con parámetros que son importantes a la hora de monitorear los cambios en la diversidad de arañas debido a las perturbaciones ambientales, lo que es indispensable para la toma de decisiones a favor de la conservación» manifestó.
Sin embargo, estos trabajos aún son incipientes para tener un conocimiento representativo de cada provincia fitogeográfica, ya que estas son muy heterogéneas, como es el caso del Espinal que abarca una composición florística variable y un clima que varía de subtropical a templado.
En esa línea, reiteró la relevancia del estudio en Tres Cerros debido a que la fragmentación de hábitats limita la dispersión de las especies y reduce el tamaño de sus poblaciones, causando pérdida en su diversidad genética, lo que puede llevar finalmente a su extinción.
El trabajo fue publicado recientemente en una revista internacional de biodiversidad llamada Caldasia. «Las arañas que se encuentran en los Tres Cerros son importantes para nuestros registros y además, el hábitat donde habitan es muy interesante y poco conocido», finalizó el doctor Gilberto Ávalos.
En base a Unne Medios / La Nación
Fotos Unne Medios