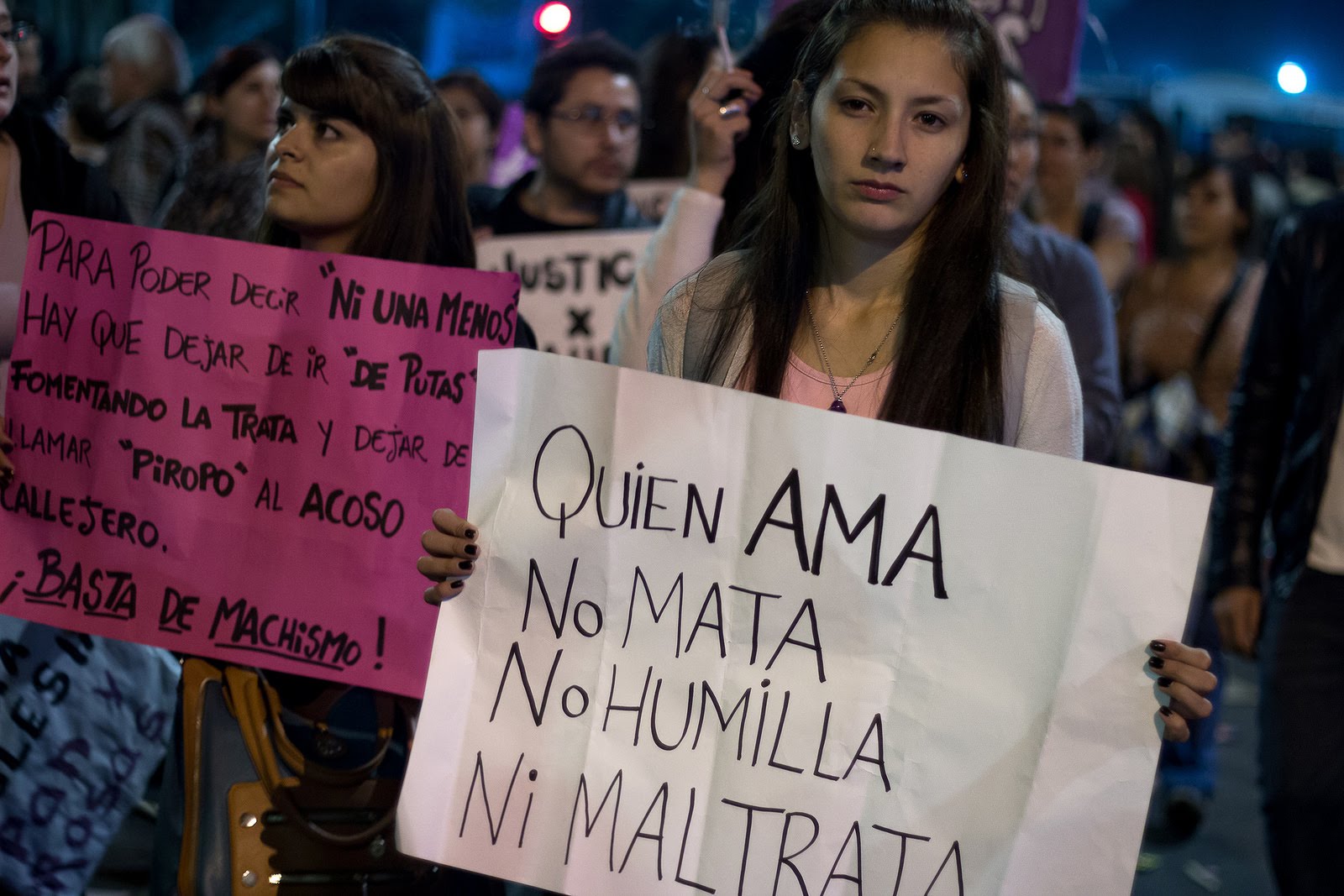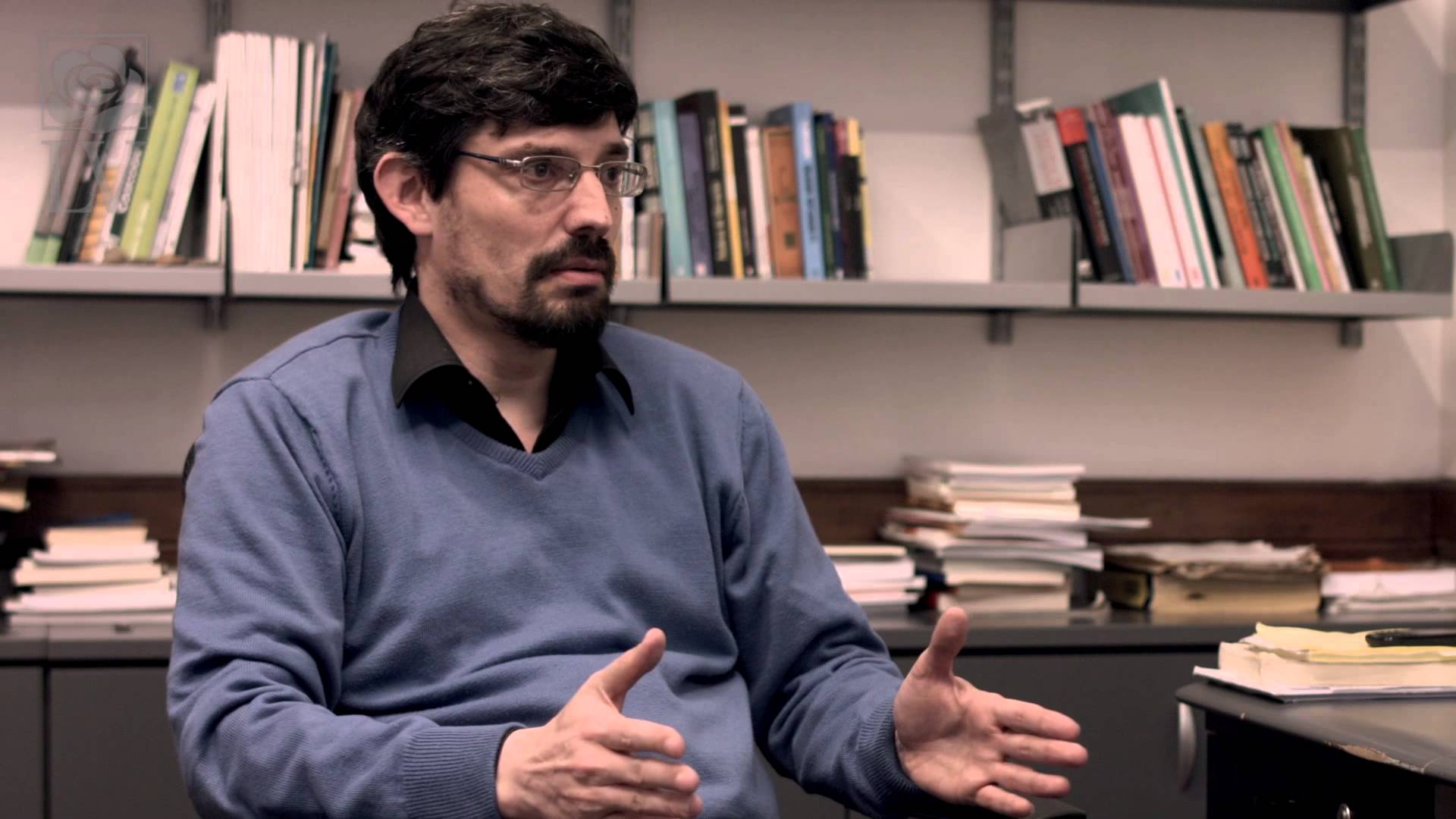El dibujante Alfredo Grondona White murió el mes pasado. La noticia inmediatamente nos trasladó a otra época, a la primera referencia que mucho de nosotros tuvimos de Grondona White: Hum®, la revista humorística nacida durante la dictadura militar, en la cual Grondona integró el comité editorial, diseñó el logo y colaboró desde el primer número hasta su cierre en 1999, estrangulada por las bajas ventas y los treinta juicios por calumnias e injurias que le inició el gobierno menemista. En lo personal, también recordé una de las últimas noticias que tuvimos de él: una carta de lectores que envió al diario la Nación en los días del conflicto por el campo, comparando a Cristina Kirchner con Hitler en su búnker: Entre esos dos puntos aparentemente inconexos se tiende una línea, la más directa posible: la línea ondulada de la trayectoria de Grondona White, que es la historia de cierto humor, y la de cierto liberalismo.

Grondona White nació en Rosario en 1938, en el seno de una familia de clase media, sin más particularidad que la de una abuela inglesa y el mandato de combinar la educación pública, gratuita y obligatoria con largas tardes en la Asociación Cultural Inglesa. En la biblioteca de “la Cultural” Alfredo y sus hermanos conocieron las revistas Help, Mad y Punch, y al que sería su dibujante preferido: Ronald Searle, cronista gráfico de la Segunda Guerra Mundial y los juicios de Nuremberg, más adelante reconvertido en sutil ironista de las costumbres británicas. “Mientras que el inglés se ríe de sí mismo y es chistoso, el latino se ríe de la desgracia ajena, no se pone en el lugar de la víctima […] Los españoles, los tanos, los latinoamericanos, todos apuestan al ganador”.
A la serena ambición de clase media de acomodarse en el pequeño pero generoso capitalismo argentino de posguerra, Grondona le adosó el sueño de hacer una carrera como dibujante en la manera industrial en que lo hacía todo el mundo: dibujando a cambio de un sueldo en alguna gran editorial. A los 15 años, Alfredo entró como cadete del diario Democracia, que, recordarías después, “como todo los diarios en esa época, era de Perón”. Allí le permitieron publicar su primer dibujo y, más tarde, llegó a ganar el concurso de Mejor Dibujo de Tapa de la revista Dibujantes, de Osvaldo Laino. En 1955 la Revolución Libertadora cerró el diario y Alfredo egresó del secundario para empezar la carrera de Arquitectura, para luego hacer el servicio militar y finalmente comenzar su derrotero de empleado de cuello blanco en las grandes corporaciones de la industria argentina y trasnacional: SoMISA, Petroquímica, Duperial y Chrysler. Mientras tanto, no se rendía: daba clases de dibujo para la Escuela Panamericana de Arte y seguía enviando sus ilustraciones a publicaciones rosarinas y extranjeras: a veces se las elogiaban, a veces se las pagaban, a veces los publicaban con la firma de otro y él jamás veía el cheque. Con todo, le quedaba el placer cosmopolita de ver cada tanto su material en las páginas de Playboy o Esquire.

De a poco, el sueño militar de una Argentina industrializada y obediente comenzaba a disiparse: en 1972 Chrysler cerró su planta en Argentina y Grondona entró a trabajar en una imprenta hasta que recibió un llamado de Andrés Cascioli.
Cascioli era el tipo de empresario aventurero que podía dar la desordenada industria cultural de la época: desde el Servicio Militar, en donde dibujaba para sus superiores a cambio de zafar del cuartel, Cascioli se había acostumbrado a jugar al límite con la autoridad. Ahora pretendía ganar dinero con revistas de humor político en el complicado tablero político cultural de un país que se cagaba a tiros en cuanto tenía la oportunidad. Luego de ser director de arte de varias agencias publicitarias, Cascioli fundó la revista Satiricón junto Oskar Blotta y varios publicitarios con veleidades periodísticas, poniendo como buque insignia sus propias ilustraciones de tapa, que le valieron una serie de aprietes, cierres y resurrecciones: luego de Satiricón vino Chaupinela, luego el Ratón Ilustrado y luego otra vez Satiricón. En eso estaba cuando se cruzó con el anglófilo y trabajador Grondona White y sellaron una alianza artística y editorial destinada a perdurar. Tiempo después del cierre definitivo de Satiricón, Cascioli lo llamó a Grondona White para una nueva aventura: Humo®. Era junio de 1978.
Terrorismo de noche, liberalismo de día
“Con el Papa no se puede fusilar”. Esa frase de Massera resume el realismo político con que la dictadura encaró su plan de exterminio. Para evitar espectáculos desagradables como el del Estadio Nacional de Chile, la represión debería operar de noche, a escondidas, y tender un manto de malsana normalidad de día, en donde incuso era posible criticar al Ministro de Economía o quejarse de la censura. Para 1978, los militares admitían puertas adentro haber terminado su trabajo: todos los movimientos que habían repudiado el orden capitalista liberal, desde la guerrilla y el sindicalismo clasista hasta el cristianismo tercermundista, estaban aniquilados. Quedaba una superficie de consumismo y fiesta de todos, que se vivía flotando en quieta desesperación de acuerdo a los valores de ese capitalismo liberal rescatado por el autoritarismo, cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosas. En ese clima putrefacto y asfixiante fermentó la apuesta de Hum®.
“Humor no era una revista de izquierda”, dijo Cascioli muchos años después. Como señala Eduardo Blaustein, Hum® ni siquiera era una revista crítica con el gobierno, el blanco del grueso de sus burlas eran las costumbres que el Proceso había prohijado: el mal gusto de la clase media con dólar subvencionado, la mala calidad de una industria cultural protegida por los aranceles de la censura y el paladar castrense en materia de cine, música y literatura, que pasaba de homenajear a Borges como antiperonista mundialmente famoso (y de paso, escritor) a estrenar películas de Palito Ortega. Así, Humo® se transformó en uno de los pocos rincones en donde los asustados y prolijos ciudadanos del terrorismo de Estado podían hablar mal de algo. Y en ese clima, Grondona White encontró su zoológico para cazar.
Humor liberal
Con los guiones de Héctor García Blanco, Tomás Sanz o Aquiles Fabregat, Grondona White se dedicó a retratar usos y consumos de la clase media porteña. Si bien creó algunos personajes, como el Doctor Piccafeces, los Bespi o Rob Scanner, el verdadero héroe de las tiras de Grondona es el ciudadano rubio con cara de boludo, chomba dentro de las bermudas y mocasines. O el oficinista de gesto agrio y anteojos, la pin up tarada con las carnes suculentas atrapadas en una bikini vinílica, o su madre, gorda y conchuda, con lentes de sol de marco blanco, todos dibujados con una línea clara finísima pero sucia, en la que el rotring ondula de manera casi líquida sobre el papel impregnado por la grasa de las capitales. Mientras dibujantes como Quino o Caloi ambientaban a sus dibujos en un espacio atemporal vintage, Grondona encaraba con valor la máxima baudelariana de ilustrar su propia época: con la pericia aprendida como profesor de Dibujo Publicitario en la Escuela Panamericana, ilustró como nadie los Renault 12 y las blusas de bambula de los setenta, las remeras con leyendas en inglés y los electrodomésticos de los ochentas.
Si bien el humor necesita saltar los valores y no se lleva bien con las ideologías, hay un talante liberal que se lleva bien con el humor. Desde Constant viendo al ciudadano virtuoso de la Revolución Francesa claudicar ante la comodidad de su hogar burgués, hasta Tocqueville asistiendo al efecto de la democracia en la conducta aldeana y envidiosa de los norteamericanos, hay algo en el escepticismo, la distancia dandy y la obsesión por la sociedad civil que habilita al liberalismo a reírse de su propio entorno. Y Grondona White, con su educación sentimental anglófila y su conocimiento de primera mano de los mitos y leyendas de la clase media industrial argentina, fue el mejor exponente, el más talentoso, del humor liberal argentino.
En un país en donde casi nunca tuvo los votos necesarios para gobernar en democracia, el destino del liberalismo pareció ser el de trinchera cultural para cascotear esa realidad adversa, con suerte despareja, desde las tertulias de Borges, Bioy y las Ocampo hasta las bravatas de Fernando Iglesias desde su cuenta de Twitter. Humo® fue quizás el mejor artillero de esa trinchera y los dibujos de Grondona White, su arma más poderosa.
Al final de la dictadura, dice Claudio Uriarte, los militares se enfrentaron al imaginario de una Argentina liberal y burguesa a la que siempre habían respetado, pero ésta no los perdonó. Al juicio y caída de los militares siguió un intento de reformismo liberal liquidado por las fuerzas del mercado y un exitoso ciclo de liberalismo duro y puro, desprovisto de los modales burgueses y conducido por un peronista del interior. La tinchera liberal se deshizo, Humo® quedó sola en medio de un campo de batalla abandonado, denunciando corrupción y desigualdad social para nadie. Grondona siguió brillando, denunciando el nuevo consumo globalizado y convertible de la vieja clase media, pero ya nadie escuchaba, y eso los amargó. Al final, era fácil confundir a un gobierno populista en problemas con un líder totalitario en un búnker.
Grondona murió y Cascioli también, el resto se dispersó en un retiro más o menos digno. Son los héroes olvidados de una cruzada maravillosa, la del lugar más digno que ha tenido el liberalismo argentino en los últimos años: hacernos reír.
Algunos dibujos de Grondona White aquí: http://dbimaginarte.blogspot.com.ar/2015/02/donde-esta-grondona-white.html


 Los veinte mil muertos británicos del 1ero de julio nos revelan el costado más obsceno de la guerra moderna: el desencanto ante la muerte, exigida en volúmenes que se juzgan a la vez astronómicos e irrelevantes. Si sus aliados continentales estaban habituados a los rigores de la guerra terrestre, para los británicos el episodio se volvió tan novedoso como escalofriante. A partir de ese momento la muerte aparecía como muerte fría, tan solo un asunto de la estadística en la que, como ha señalado Roger Caillois, ya no había lugar para el heroísmo individual. En esa amputación de la posibilidad del atributo humano del honor reside ese legado triste y persistente del Somme que es el soldado desconocido, la persona reducida al número y subsumida en él. Una guerra sin medallas, que le valió a Haig el poco venturoso mote de “asesino de masas”.
Los veinte mil muertos británicos del 1ero de julio nos revelan el costado más obsceno de la guerra moderna: el desencanto ante la muerte, exigida en volúmenes que se juzgan a la vez astronómicos e irrelevantes. Si sus aliados continentales estaban habituados a los rigores de la guerra terrestre, para los británicos el episodio se volvió tan novedoso como escalofriante. A partir de ese momento la muerte aparecía como muerte fría, tan solo un asunto de la estadística en la que, como ha señalado Roger Caillois, ya no había lugar para el heroísmo individual. En esa amputación de la posibilidad del atributo humano del honor reside ese legado triste y persistente del Somme que es el soldado desconocido, la persona reducida al número y subsumida en él. Una guerra sin medallas, que le valió a Haig el poco venturoso mote de “asesino de masas”.