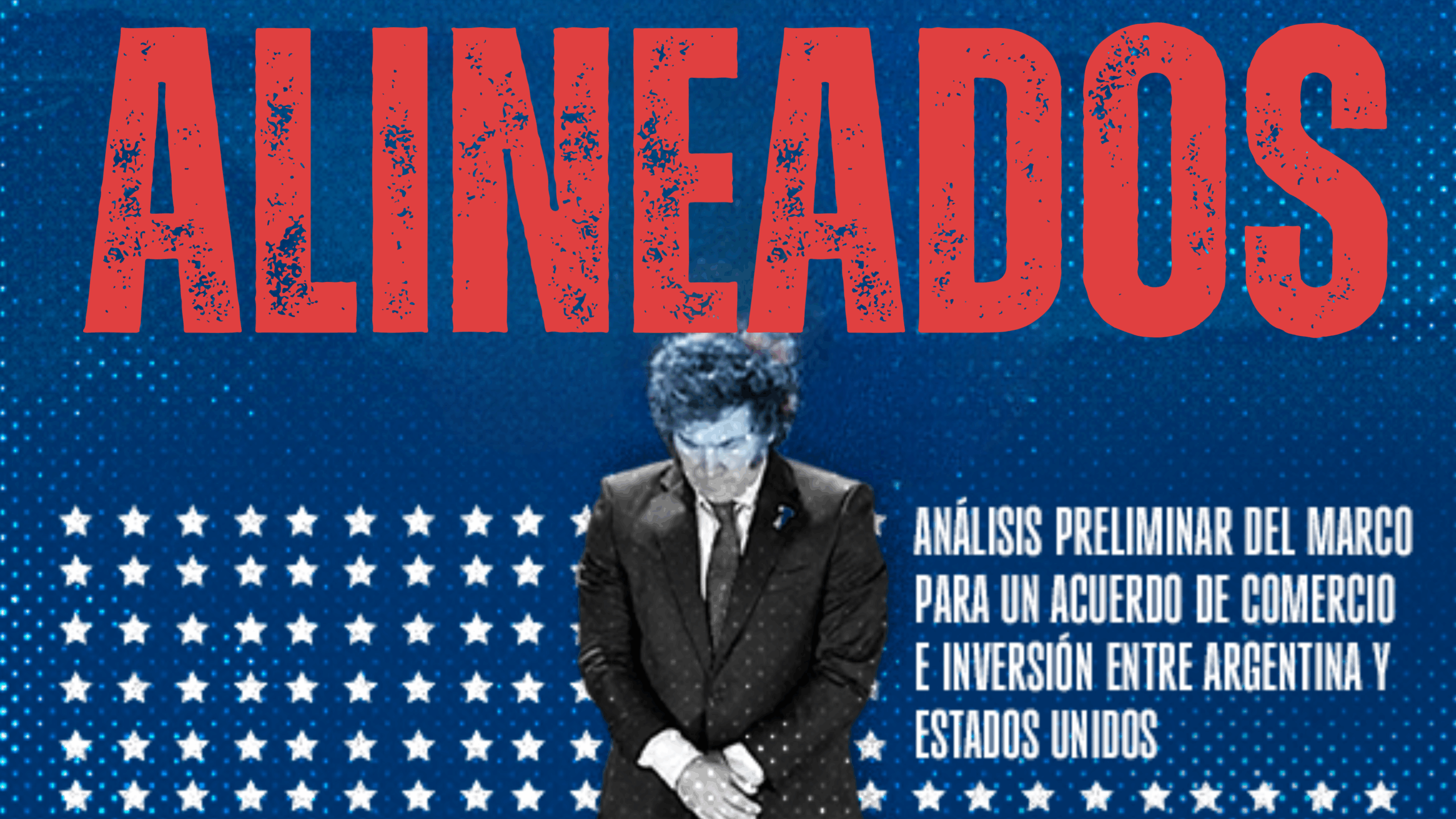Fabio Wasserman: «Javier Trímboli se distinguía por cualidades difíciles de reunir en una persona»
Ante su temprano fallecimiento, Fabián Herrero nos invita a esta conversación con el historiador Fabio Wasserman sobre su común amigo Javier Tríboli. Conversando sobre su último libro, recuerdan también su impronta intelectual y personal.

Javier Trímboli, historiador y ensayista. Falleció el 28 de enero de este año.
La muerte de Javier Trímboli me sorprendió. Fueron muchos días de sentirme perdido. Perdido y angustiado. Días en lo que me quedé metido adentro de un pozo. No obstante, lentamente comencé a sentir algo diferente. Algo que, hace mucho tiempo, había experimentado en torno a él. Hablar de Javier siempre generaba simpatía, atracción, y no solo en aquellos que lo conocían, sino también entre los que apenas tenían referencias de su trayectoria, o quienes solo tenían noticias suyas por su propio trabajo. Toda una corriente de afecto hacia Javier era muy palpable. Algo parecido me sucedió con la muerte de Rosario Bléfari. Javier, no tengo dudas, fue alguien querido. Eso me gusta. Creo que cumplió con los deseos de Raymond Carver.
ÚLTIMO FRAGMENTO
¿Y conseguiste lo que
querías de esta vida?
Lo conseguí.
¿Y qué querías?
Considerarme amado, sentirme
amado en la tierra.
Raymond Carver
(traducción Martín Sánchez Ocampo)
A propósito del último libro de Javier, El virus de lo absoluto. Murena y Urondo. Diario de una investigación, conversé, para La Vanguardia Digital, con el historiador Fabio Wasserman. Una oportunidad para rememorar su vida, su impronta intelectual y su estimulante obra a modo de homenaje.
Fabio, me gustaría comenzar, preguntándote cuándo lo conociste a Javier Trímboli y cómo fue tu vínculo con él a lo largo de los años.
A Javier lo conocía ya antes de haberlo conocido personalmente. Eso fue alrededor de 1984/5, cuando él era un dirigente de la Fede (FJC, Federación Juvenil Comunista) de secundarios de capital. Quienes en ese entonces militábamos en política en secundarios conocíamos su nombre sobre todo después de haber sido uno de los cuadros de la Fede que en 1985 participó en la Brigada del Café en Nicaragua. Yo no era de la Fede (militaba en el FSI y después en la JUI, las agrupaciones de secundarios y universitarios del Partido Intransigente que en ese entonces tenía una fuerte disputa con la Fede y el PC) pero muchos de mis amigas y amigos sí lo eran. Una de ellas, que conocí mientras hacía el CBC en 1986, era la novia de Javier, a quien finalmente conocí a mediados de 1987 cuando estábamos esperando que nos tocara rendir el final de Historia Social General y fuimos a hacer tiempo a un Pumper Nic mientras repasábamos. Desde ese momento cursamos varias materias y preparamos varios finales juntos y, diría, empezamos una amistad y una conversación que, con intermitencias, mantuvimos durante cuatro décadas. Al igual que muchos jóvenes, entre 1987 y 1989 dejamos la militancia partidaria pero, de un modo u otro, no pudimos dejar a la política o nunca dejó de interesarnos la política y, en particular, la relación entre historia y política. En los 90’s, además del estudio, la amistad, las fiestas y las conversaciones sobre cine y música, también compartimos algunos proyectos político-intelectuales más o menos fallidos en los que Javier dejó su impronta tanto por sus ideas y ganas como por su capacidad de conectar personas y grupos. Y también empezamos a laburar en actividades vinculadas con la docencia y la investigación. Gracias a Javier ingresé como adscripto y luego como docente en la materia Pensamiento Argentino y Latinoamericano de la carrera de Filosofía de la UBA, y también gracias a él conseguí algunos trabajos como docente en escuela secundaria y luego haciendo capacitación docente. En ese sentido, es mucho lo que le debo tanto en términos intelectuales y personales como laborales.
«La forma “diario de una investigación” también le permitió incorporar como materia del libro a la experiencia del laburo de un historiador, desde la búsqueda de fuentes a la escritura».
Participaste de la presentación del libro. ¿Qué podés contarnos al respecto?
La presentación fue muy emotiva. Por un lado, porque había mucha gente, familia, amigos, conocidos, colegas, alumnos, lo que le dio un marco muy especial. Por el otro, porque fue una oportunidad para seguir conversando y discutiendo con Javier (de hecho, creo que el libro es básicamente eso, la oportunidad de poder seguir conversando con él). En ese sentido, la actividad tuvo dos momentos. En el primero, algunos amigos y colegas hicimos una lectura de distintos pasajes del libro seguida por unos breves comentarios personales. En la segunda, María Pía López y Sergio Raimondi compartieron sus impresiones sobre el libro de un modo más sistemático. Fue muy lindo y, también, muy duro. Nos reímos, lloramos, le agradecimos haber escrito el libro, pero también nos enojamos y lo discutimos. Imagino que es lo que él hubiera querido.
¿Por qué te parece eligió la forma de un “diario de una investigación”?
No lo tengo del todo claro, pero creo que tiene que ver con que no lo había pensado como un texto que tuviera un cierre capaz de dar un orden a todo el contenido, a lo que se puede sumar el hecho de que esta forma narrativa le permitía incluir también muchas digresiones o fugas en la escritura. E, intuyo, porque quizás pensaba que no iba a poder terminarlo. Por otro lado, la forma “diario de una investigación” también le permitió incorporar como materia del libro a la experiencia del laburo de un historiador, desde la búsqueda de fuentes a la escritura. Me detengo en esto porque creo que Javier, además de un gran intelectual, un gran docente, y un gran organizador de equipos de trabajo, es también un gran historiador. Quiero decir, no sólo alguien que conoce sobre la historia, sino que produce conocimiento histórico.

Fabio Wasserman y Javier Trímboli.

En varios pasajes se advierte que le resulta todo un esfuerzo leerlo a Murena, tanto en prosa como en poesía y en el caso de Urondo señala “era malo para una cosa y bueno para la otra” (p. 241), en referencia a su simpatía por sus libros de poemas y no por la novela. ¿Por qué Javier se propuso analizar dos trayectorias biográficas? ¿Por qué Murena y por qué Urondo?
No tengo una respuesta clara. Es probable que en parte se debiera a la propia búsqueda de Javier con relación a esas figuras, a los 60´s y 70´s y, a su vez, a la posibilidad de dar forma a través de ellos a una mirada de largo plazo sobre la cultura y la política argentina. Y esto, para recurrir a un autor al que Javier gustaba citar como Walter Benjamin, pasándole el cepillo a contrapelo a esa historia. Agregaría algo que, creo, Javier empezó a masticar en los últimos años y que, debo confesar, me sorprendió: el problema del destino. Pero su interés por ambos es lejano: recuerdo que hace más de veinte años me hizo conocer un dossier sobre Urondo publicado por la revista El diario de Poesía. Creo que para Javier ambos autores portaban un enigma que es tanto personal como político, histórico y cultural, y tratar de develarlo era para él una tarea también política e histórica.
«Javier tenía todas las condiciones para hacer una carrera como académico, funcionario o político, pero ese nunca fue su propósito y supo esquivar ese destino. Y, agregaría, como historiador, nos hizo ver que no hay una única forma de producir conocimiento histórico».
En el libro hay varias referencias negativas a CONICET. En algunos casos puntualiza a personas, pero no señala sus nombres. ¿Por qué te parece tiene esa percepción y por qué hace estas referencias?
Javier siempre tuvo una mirada muy crítica del ámbito académico porque lo veía como un espacio que despolitizaba y empobrecía a la cultura alejándola en cierto sentido de la vida. Entiendo la crítica, pero creo que a veces era un poco injusto, sobre todo porque se basaba en su experiencia durante los 90’s, sin considerar las transformaciones que se produjeron posteriormente. En cuanto a las referencias que hace en el libro, en algunos casos podría pensarse que se trata de alguien en particular, sobre todo el personaje que se describe como “el amigo del CONICET”. Pero prefiero pensar que es más un sujeto de enunciación construido a partir de distintas personas o de cosas que imaginaba Javier. De hecho, éste es uno de los dilemas del libro e incluye al propio personaje principal que no es Javier, pero a la vez es imposible leerlo sin pensar que en cierto sentido lo es.
Para finalizar, te propongo una última reflexión: ¿qué te parece a vos que nos deja Javier como amigo y como colega?
En todos los casos, como amigo y como colega, creo que Javier se distinguía por cualidades difíciles de reunir en una persona: su pasión, su energía para ir siempre a más, su vocación para el armado de proyectos colectivos en los más diversos ámbitos, su capacidad de escucha, su vasto conocimiento, su palabra inteligente y el hecho de que esa inteligencia no aplastara o hiciera que sus interlocutores se sintieran disminuidos. Más bien lo contrario. Pero también su ética: siempre hizo lo que consideró que debía hacer, aunque eso implicara un costo personal, tener que dar un paso al costado o perderse una oportunidad o una propuesta que otros quizás aceptarían sin dudarlo. De hecho, tenía todas las condiciones para hacer una carrera como académico, funcionario o político, pero ese nunca fue su propósito y supo esquivar ese destino. Y, agregaría, como historiador, nos hizo ver que no hay una única forma de producir conocimiento histórico.
QUIÉN ES
Fabio Wasserman es Doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como Investigador Principal del CONICET en el Instituto Ravignani y como docente de grado y de posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Su área de especialidad es la historia política e intelectual argentina e iberoamericana.