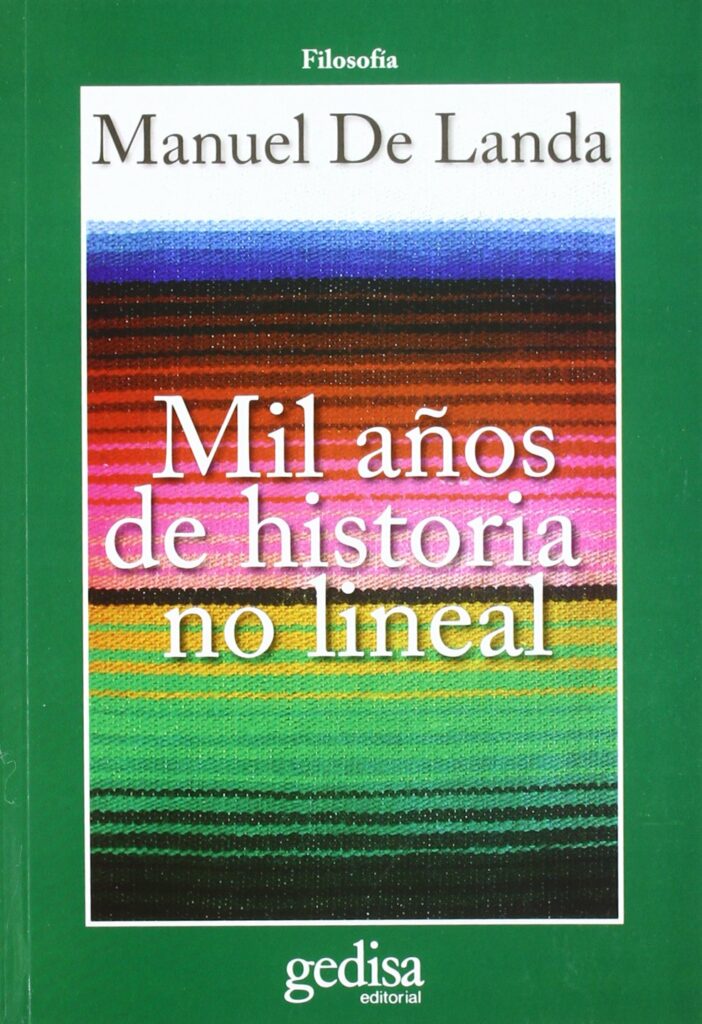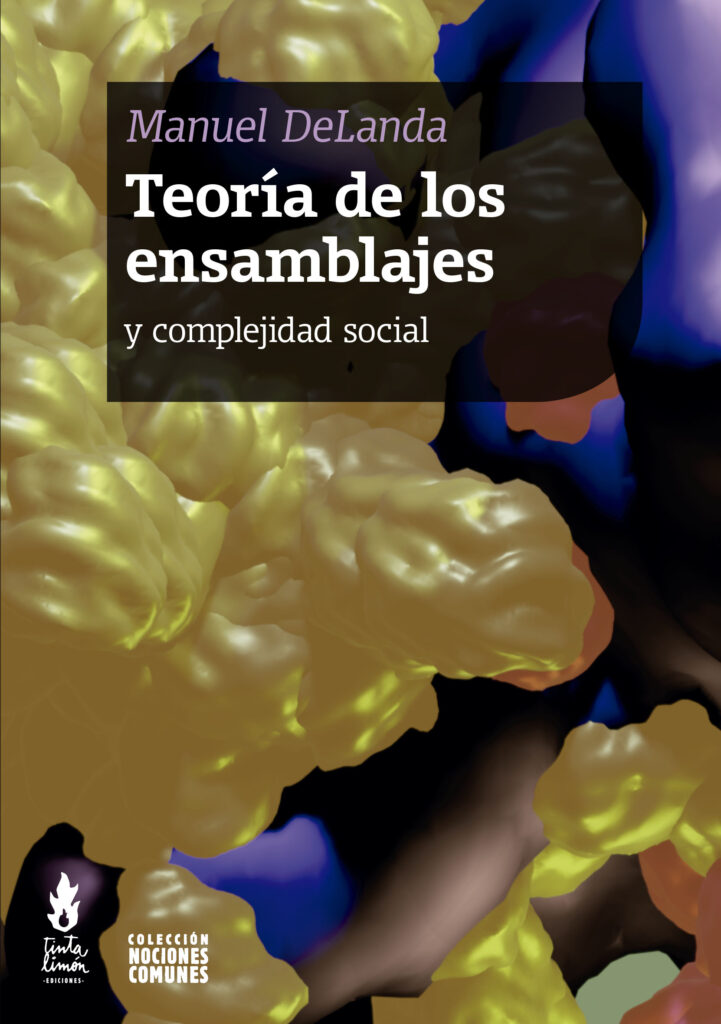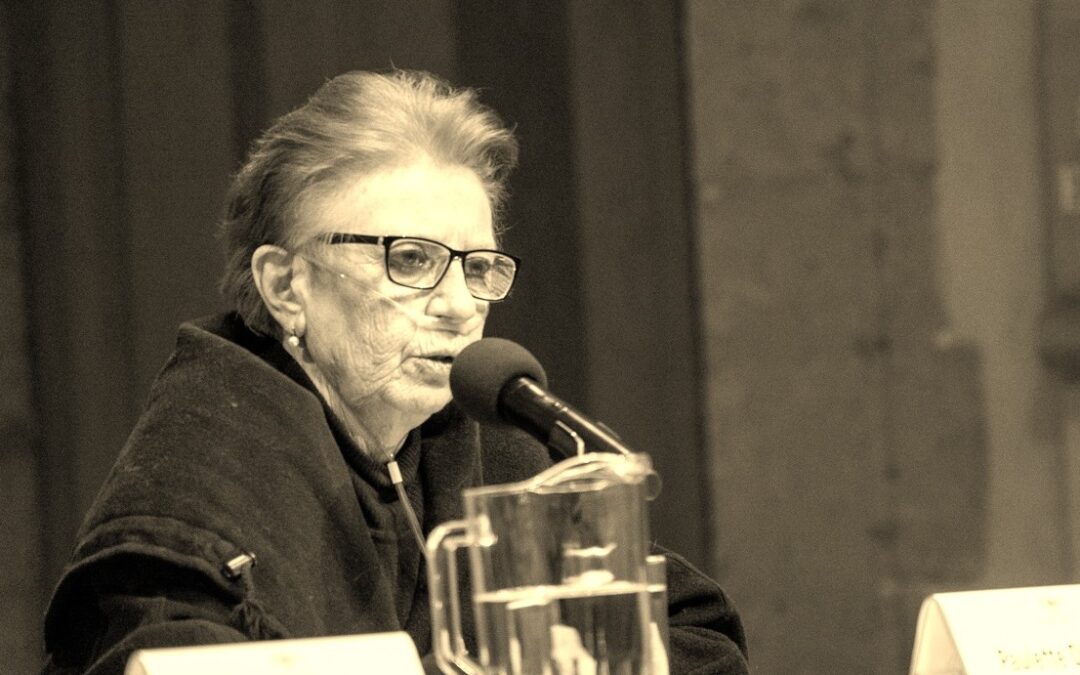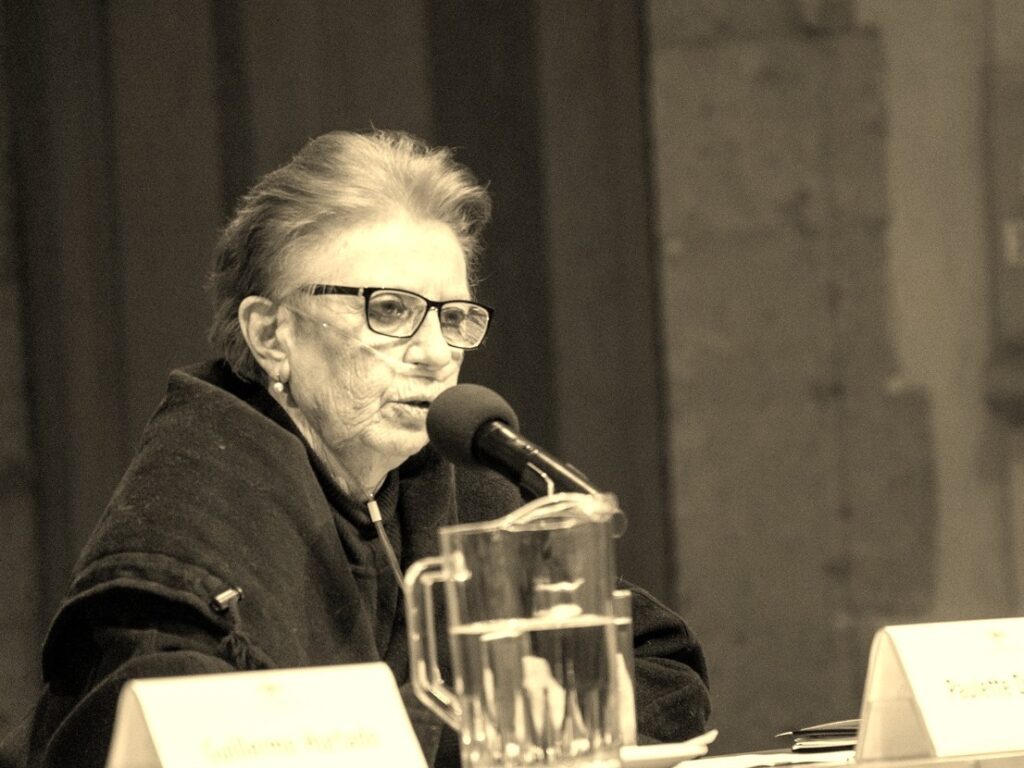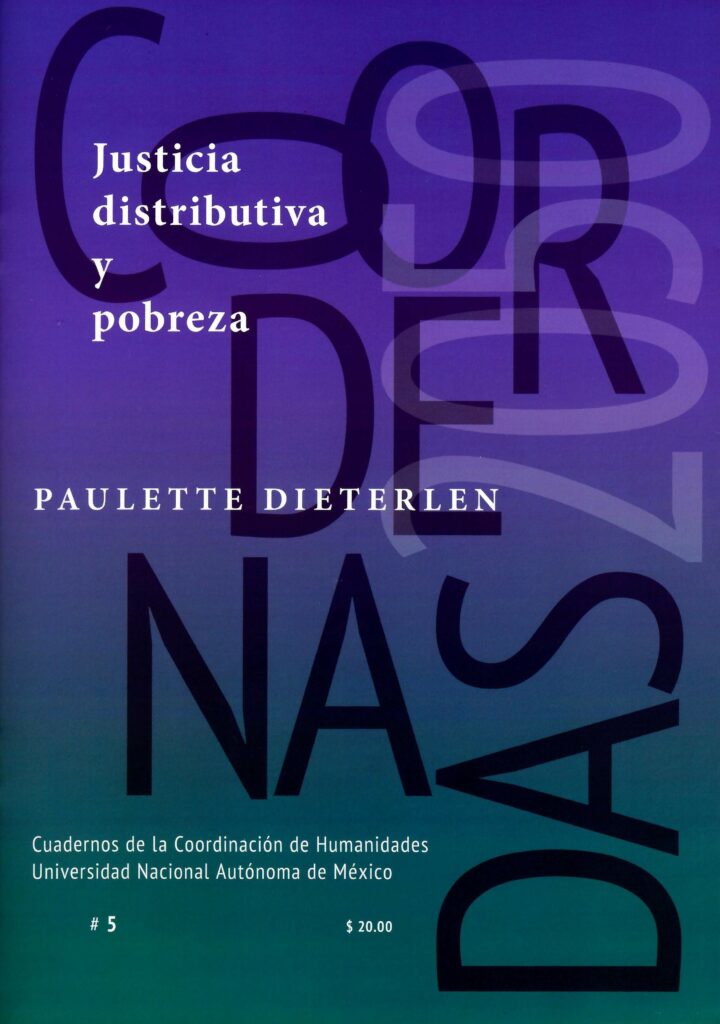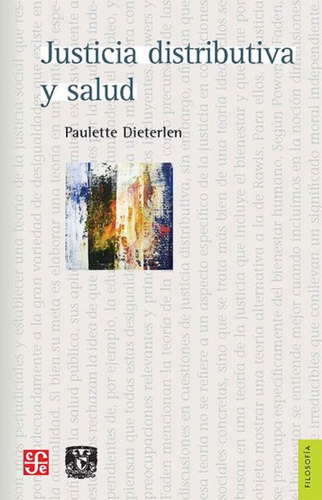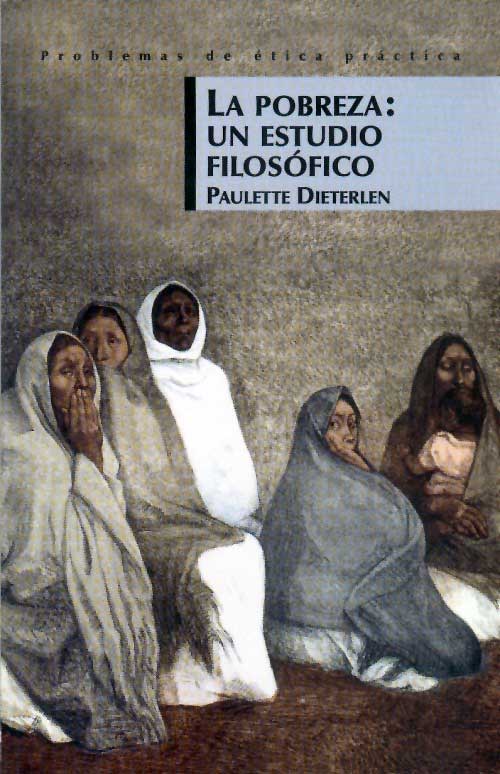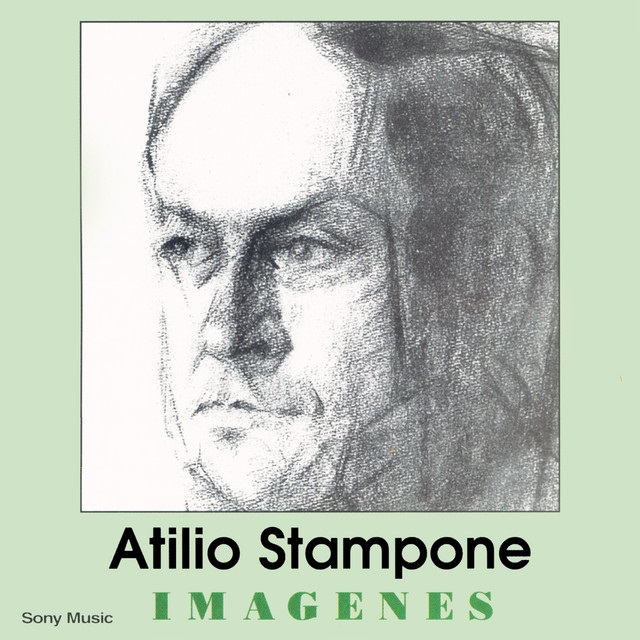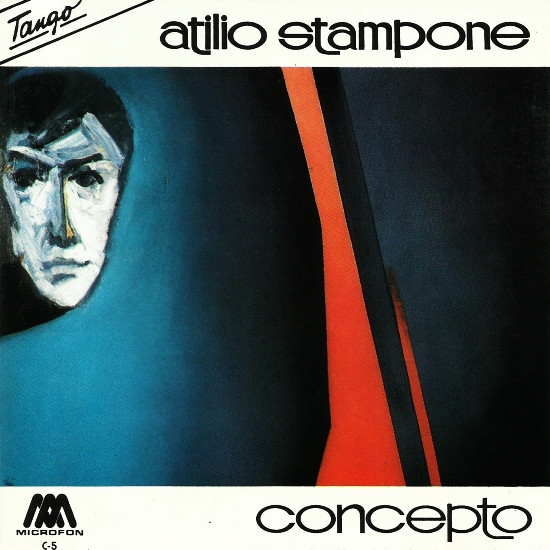Arturo Illia, un político molesto
Un hombre de convicciones, presidente en tiempos de proscripción y violencia. Honesto y austero, pero también mucho más. Santiago Navarra reivindica, a 40 años de su fallecimiento, a Arturo Umberto Illia.

Arturo Illia resultó ser un político molesto en muchos sentidos. Tal vez atrevido, aunque él no lo aceptaría.
En el actual contexto de nuestra política nacional, alguien que acepta cumplir con lo propuesto en su campaña, sale de lo común. Y es ahí donde aparece la primera diferencia, la primera «molestia». En sus poco más de dos años y medio de gobierno, Illia trazó una marca que debería habernos marcado a fuego. Pero no fue así.
En su campaña proselitista, no solo propuso dar marcha atrás con los contratos petroleros firmados en la presidencia de Frondizi así como también prometió declarar los medicamentos como bienes sociales, sino que además levantó la proscripción del peronismo a dos días de haber asumido. Tres promesas de campaña, tres logros indiscutibles.
No sólo eso, le dio impulso a la educación (casi el 25% del presupuesto) y nombró a cargo del área educativa a una mujer que era lesbiana (todo un acto revolucionario en esa época). Consiguió uno de los índices de alfabetización todavía poco superados.
También consiguió una victoria diplomática en las Naciones Unidas respecto de la soberanía sobre las Malvinas. Como si fuera poco, fue el primer presidente en comerciar con la China comunista de Mao y hablar de un «Mercosur», cuando nadie lo soñaba siquiera.
En su campaña proselitista, no solo propuso dar marcha atrás con los contratos petroleros firmados en la presidencia de Frondizi así como también prometió declarar los medicamentos como bienes sociales, sino que además levantó la proscripción del peronismo a dos días de haber asumido. Tres promesas de campaña, tres logros indiscutibles.
Debemos aclarar que sólo había logrado el 25% de los votos en tiempos de proscripción y a lo largo de su presidencia tuvo que enfrentar alrededor de doce mil tomas de fábricas por parte de un sindicalismo furioso, embanderado en la propuesta de «peronismo sin Perón».
Pero, esta la Argentina que se debate entre la impunidad y la corrupción, que ha hecho del amiguismo y la falta de méritos una bandera, las férreas decisiones y el coraje de don Arturo Illia para cumplir con lo prometido, no iban a congeniar nunca.
En el país de «no me acuerdo», en el que nadie es responsable, ser auténtico es un pecado. Y así lo pagó Illia.
Mientras lo estaban desalojando de su despacho, su mujer se debatía entre la vida y la muerte en una sala de cirugía, en Estados Unidos, viaje y operación costeados mediante la venta del automóvil particular de la familia Illia.
¿Era posible una Argentina para don Arturo? No. Nunca estamos preparados para la buena gente, incluido este político ejemplar.
Pasó a ser un mito. El ex presidente sin guardaespaldas. El que nunca quiso la jubilación que le otorgaba por Ley el Congreso, ni cuando Cámpora se la quiso dar por decreto. El presidente «viejito y bueno».
La historia oficial nos lo vende como eso, pero don Arturo fue mucho para un país que quiere soluciones inmediatas, que acepta líderes que regalan todo con dinero que no es de ellos, que acepta dádivas en vez de buscar ser mejor.

Y acá, justamente acá, es donde Illia nos pega duro y fuerte: ¿Somos capaces los argentinos de querer un país de verdad, a la altura de las grandes potencias, o queremos ser un país mediocre, donde todo sea clientelismo?
La bisagra que abrió las puertas en la presidencia de Illia, difícilmente se pueda volver a girar. Llevamos mucho tiempo dejando que los mediocres nos gobiernen y eso es un costo altísimo en la dura competencia mundial. Escribí Arturo Umberto Illia. El hombre necesario para mostrar una cara distinta de la actividad política.
A lo largo de casi sesenta años, se guardaron los discursos parlamentarios de Illia cuando era diputado nacional y defendía a sus colegas exonerados por el entonces presidente Juan D. Perón. También se pasa por alto y se busca olvidar que era seguido y vigilado permanentemente por la policía. Todo esto que, aclaro, es para poner en foco la actitud tomada por el líder radical cuando fue electo presidente.
Como dice Pablo Gerchunoff en Alfonsín. El planisferio invertido (EDHASA, 2022), “necesitamos un liderazgo que capture el espíritu de la época, del potencial que tiene la Argentina para construir que lo sepa comunicar…”. Entonces, no es raro que sean requeridos por las nuevas generaciones libros y películas referidas a revisar nuestra historia y quiénes tuvieron actuaciones destacadas.
Generaciones que se preguntan por qué los argentinos somos de una o de otra manera y tendemos a repetir los errores: Illia enfrentado a los sindicatos; Alfonsín enfrentado a los sindicatos y cualquier otro gobierno que no sea del signo partidario afín a los sindicatos, tiende a ser enfrentado por los movimientos sindicales. Una historia repetitiva e incómoda. Illia enfrentó a las corporaciones (petroleras, sindicales, farmacéuticas, militares).
Entonces, ¿vivimos los argentinos en una realidad cíclica, repetida y difícil de modificar? Muchos necesitan de líderes que hagan las tareas que el pueblo no es capaz de hacer. Una realidad tergiversada y utilizada por personajes políticos adictos a la manipulación.
Arturo Illia desechó la posibilidad de utilizar los medios de comunicación para comunicarse con la ciudadanía: “una Nación está en peligro cuando su presidente habla todos los días y se cree la persona más importante del país”, fue una de sus frases preferidas. Mostró que su obsesión era gobernar supeditado en todos sus actos a la Constitución Nacional. Otra suprema molestia por parte de Illia a la normalidad de la política.
Arturo Illia y Raúl Alfonsín, mostraron signos de cambio y eran de alguna manera, estadistas necesarios. Ambos pecaron de ingenuidad al creer que esas mismas corporaciones que permitieron su ascenso en la política, los dejarían gobernar. Esas corporaciones que, al fin y al cabo, boicotearon muchas de sus iniciativas.
Buscando revalorizar los actos de gobierno producidos en el período que le tocó ejercer la primera magistratura del país es un intento de mostrar que otro tipo de formación política es posible en nuestro país. Reivindicar la actitud y la actividad gubernamental de Illia, es casi obligatorio para entender nuestra realidad actual.
El tren de la historia rara vez permite a los países equivocarse en cuanto a la toma de su rumbo. En el caso de la Argentina, todas estas interrupciones a los procesos democráticos, la toma de poder por parte de las corporaciones actuando de acuerdo a sus propios intereses en vez de favorecer a las mayorías postergadas, manifiesta a las claras la poca imaginación de los líderes políticos.
Arturo Illia y Raúl Alfonsín, mostraron signos de cambio y eran de alguna manera, estadistas necesarios. Ambos pecaron de ingenuidad al creer que esas mismas corporaciones que permitieron su ascenso en la política, los dejarían gobernar. Esas corporaciones que, al fin y al cabo, boicotearon muchas de sus iniciativas.
No es casual entonces que se busque información sobre los dos exponentes del radicalismo más importantes de las últimas décadas, para encontrar respuestas a preguntas tales como el porqué de los fracasos constantes en materia de formación política y ciudadana. Ojalá que la historia en algún momento deje de repetirse, por el bien de las generaciones futuras.
Intenté retratar la realidad de un país que hace sesenta años tenía el mismo Producto Bruto Interno que Japón. Hoy, está en el podio respecto a la inflación, sospechas de corrupción, acomodos políticos y futuro incierto. La época actual, condicionada por la tecnología en extremo, debería permitirnos evolucionar constantemente revisando el pasado.