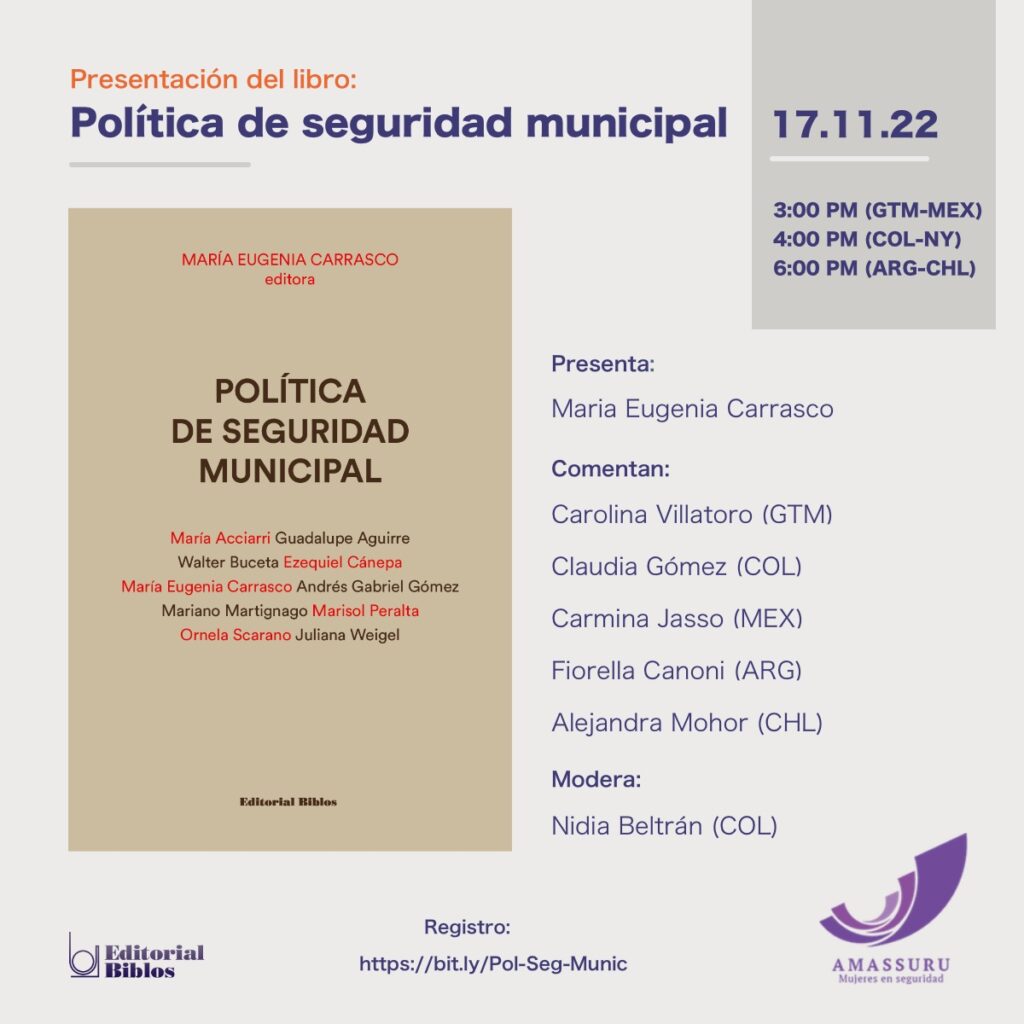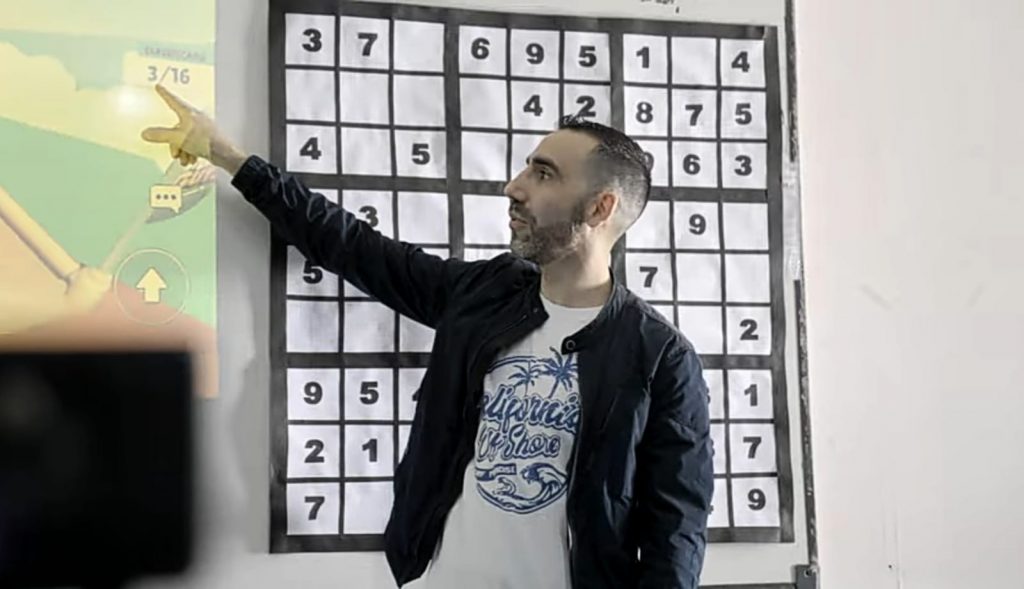COP27: poco avance en la cumbre climática
Rusia y China no fueron. Europa insiste con el uso de la energía nuclear. El resto de los países con el uso de gas. Los bancos que tienen que financiar las medidas contra el cambio climático, no se ponen de acuerdo. En el último minuto se aprobaría un fondo para ayudar a los países pobres. El mundo se vuelve cada vez más hostil para vivir.

Este viernes se conoció la prolongación de la cumbre por 48 horas más, hecho que no se ha dado hasta el momento en ninguno de los encuentros anteriores. Es que la falta de consenso, los resultados pocos exitosos hasta el momento y la falta de esfuerzos y voluntades por torcer el rumbo del incremento de la temperatura global parecen estar lejos de las expectativas de ambientalistas y estudiosos del tema y hacen de esta COP27 un fracaso rotundo.
En los últimos minutos del sábado, se alcanzó un consenso. La Unión Europea y una coalición de 134 países en desarrollo acordaron tentativamente las líneas generales de un fondo para ayudar a las naciones afectadas por desastres a lidiar con las consecuencias del cambio climático.
Si retrocedemos en el tiempo, esta cumbre se inició con cuestionamientos sobre la elección de la sede. Egipto representa un país donde aún falta mucho por hacer en materia de derechos. Lejos de ser un espacio representativo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas que intentan marcar un camino esperanzador hacia el futuro, Egipto tiene una deuda pendiente en materia de garantías de derechos humanos.
Urge revisar el rol de las feminidades en la sociedad, pasando por el respeto de los colectivos LGTBI+ y siguiendo por la posibilidad concreta de manifestar las discrepancias con absoluta libertad. Egipto es uno de los países con mayores desafíos respecto a construir mejores sociedades. No hay justicia climática posible sin derechos humanos, es ahora la necesidad de humanizar la crisis climática global.
MUCHA SELFIES Y POCOS CAMBIOS
Pero la desilusión fue creciendo con el transcurso de los diez días en el país árabe, de desiertos eternos y majestuosos monumentos piramidales. Es justo ahí donde el mar Mediterráneo y el Mar Rojo abrazan la tierra fértil que dio origen a la cultura occidental. Ahí en el lugar donde había una oportunidad única para reivindicar la historia: un país con más del 40% de sus habitantes en condiciones de pobreza, con recientes salidas de golpes de Estado y la bendición de un río eterno que baña con limos una tierra prometida.
No hay justicia climática posible sin derechos humanos, es ahora la necesidad de humanizar la crisis climática global.
Egipto era el escenario justo para hacer una diferencia real y torcer los malos presagios del comienzo. Paradójicamente esta COP deja un sinsabor en el debate propio de la garantía de alimentos a las poblaciones.
El rumbo del clima indicaría una profundización en la desertificación de las tierras y con esto una enorme crisis alimentaria para los habitantes del planeta. El debate pasó por alto este tema donde, sobre todo, el sector más castigado sigue siendo el que vive por debajo de la línea de pobreza, “gastando” la mayoría de sus ingresos en subsistir comprando alimentos.
LA ÚLTIMA CHANCE
En las horas que siguen, en este tiempo de descuento que representa el fin de semana, se intentará incluir en las mesas de negociaciones y debates los sistemas alimentarios del mundo, a las ya conocidas discusiones protagonistas de este año que fueron la energía y el transporte.
Se esperaba mucho más en este contexto de absoluta crisis climática, donde la realidad golpea fuerte a los territorios: temperaturas extremas, pérdidas económicas inigualables vinculadas a la producción y desastres climáticos que se cobran vidas y cuestan dolorosos desarraigos migratorios.
Estamos lejos de medir el costo social de las pérdidas culturales, del volver a empezar lejos de casa y del saldo de pobreza que arrojan inundaciones, terremotos y eventos climatológicos extremos.
Aun así, esta cumbre estuvo totalmente vacía de líderes políticos responsables de las decisiones que pudieran torcer, al menos un poco, esta dura realidad.

HACERLE EL VACÍO AL CAMBIO CLIMÁTICO
Con grandes ausencias de los países de los que se requiere mayores respuestas y en un contexto de guerras mundiales, esta COP tuvo más sabor a viaje estudiantil, con presencia de funcionarios de segunda o terceras líneas de los equipos de gobierno.
Con intentos por mostrar iniciativas exitosas, quizás por destacarse en algunos de los puntos a abordar en los planes climáticos, pero con muy poca presión social y casi inexistente voz en las calles.
Desde la COP 1 el nivel de los mares aumentó 9,7 centímetros. Y los desastres causados por el cambio climático han sido cada vez más frecuentes y devastadores.
Desde la COP 1 la población del mundo creció en 2.232 millones de personas. El nivel de los mares aumentó 9,7 centímetros. Y los desastres causados por el cambio climático han sido cada vez más frecuentes y devastadores.
Además, el 2021 fue el sexto año más cálido registrado según los datos de temperatura de la NOAA (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica). Aun así, este año (como los últimos pasados) iniciaba con gran expectativa dado el seguimiento de la comunidad en los temas climáticos y más aún, los innumerables informes científicos elaborados acerca del avance y el riesgo del cambio climático global.
ACCIONES, FINANCIACIÓN Y TRANSPARENCIA
Así comenzaba la COP27 con el discurso de apertura de Simon Stiell (Secretario Ejecutivo de ONU Cambio Climático), quien destacó tres áreas críticas de debate para este año.
La primera vinculada a un cambio transformacional hacia la aplicación del Acuerdo de París y la conversión de las negociaciones en acciones concretas.
La segunda, consolidar los avances en las importantes líneas de trabajo de mitigación, adaptación, financiación, y pérdidas y daños, si se intensifica la financiación para hacer frente a los impactos del cambio climático.
El tercero, mejorar la aplicación de los principios de transparencia y responsabilidad en todo el proceso de cambio climático de las Naciones Unidas.
Este encuentro comenzaba celebrando la inclusión sobre el tema pérdidas y daños en la agenda, y discutiendo las acciones de mitigación y remediación, entendiendo que la plantación de árboles jóvenes no es la solución a la devastadora destrucción identificada a lo largo y ancho del planeta de bosques nativos y recursos naturales que representan la captura de dióxido de carbono más importante.

CAMBIO DE CO2 POR ENERGÍA NUCLEAR
Otro de los puntos relevantes del encuentro fue el tema energético, principal responsable de las emisiones de CO2. Si bien el hidrógeno verde y el azul asoma como alternativa y tuvo un escenario protagónico, las discusiones rondaron sobre la continuidad frente a la utilización futura de combustibles fósiles, la insistencia sobre el uso del gas como alternativa y la falta de acuerdos real para la transformación de la matriz energética a partir de las renovables.
Es que la presión es muy grande y el fantasma de la energía nuclear parece aparecer una y otra vez, sobre todo, para los países europeos.
Finalmente, la falta de acuerdo en las entidades financieras responsables de generar las herramientas económicas, sobre todo para los países en desarrollo es lo que ha provocado la prolongación de esta COP durante 48 horas más.
Los bancos multilaterales de desarrollo son una pieza vital en el rompecabezas de las finanzas para financiar las medidas de mitigación y adaptación.
Los bancos multilaterales de desarrollo son una pieza vital en el rompecabezas de las finanzas: mantener el aumento de la temperatura por debajo de 1,5 °C requiere cambios fundamentales en la forma en que se canalizan y gestionan los flujos financieros de las instituciones financieras internacionales (IFI) de propiedad y respaldo públicos.
Cumplir con los planes de los países, sobre todo los de menores recursos, es una meta que se prolonga año tras año. Ya el 2030 está detrás de la puerta y se replantean iniciativas hacia el 2050. Es que, si seguimos corriendo las metas, el desastre climático comienza a dejar lesiones irreversibles.
UN MUNDO CADA VEZ MÁS PELIGROSO
El mundo empieza a tornarse un lugar peligroso. Si los encuentros de la Confederación de las Partes no comienzan por plasmar posiciones reales sentando a los grandes gobiernos influyentes del mundo, solo obtendremos cientos de documentos de páginas ilegibles, objetivos a larguísimos plazos y movimientos continuos de las metas.
Se esperan 48 horas cruciales para modificar el rumbo de diez días de eventos deslumbrantes, paisajes atractivos y paneles de ilusiones verdes para lograr un compromiso real y un cambio de rumbo en los modos de producir y consumir para la humanidad.
Mientras tanto se cocina una nueva sede de cara a 2023, arden cientos de miles de hectáreas en el mundo y las guerras siguen teniendo de trasfondo el manejo de la energía y el petróleo de las grandes potencias del mundo.
Ojalá seamos capaces de torcer nuestros destinos, la desconfianza y los enfrentamientos son cada vez más grandes entre los desarrollados y los que están en desarrollo, entre el norte y el sur.
Mientras tanto esta nueva edición de la COP dejó un saldo de lindas fotos turísticas en Instagram, grandes silencios y demasiadas incertidumbres para un mundo en llamas.