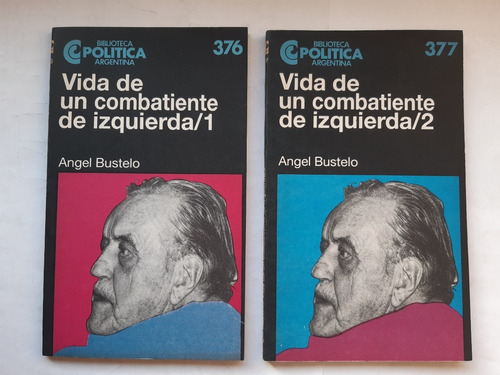Necesitamos una reforma de salud que mejore la equidad
La Argentina tiene uno de los mayores sistemas de cobertura de salud en América Latina. Pero también es inequitativo y donde el Estado invierte menos recursos. Hace falta una reforma del sistema de salud, propone Rubén Torres, que reduzca las desigualdades. ¿Cómo pensarlo?

La pandemia nos trajo a la realidad algunas cosas del sistema de salud. Albert Camus, que algo sabía de las pestes, decía que las pestes son terribles porque exponen los cuerpos y las almas humanas a la vista descarnada de todo el mundo. Y un poco con el sistema de salud argentino ha pasado esto. La pandemia expuso descarnadamente, a la vista de todos nosotros, cosas que quienes trabajamos desde hace mucho tiempo en la salud percibimos, sabíamos y demás, pero que no estaban a la vista del común de la gente. Cosas que son buenas y cosas que son malas. Es decir, no todas son malas. Algunas fueron buenas también, pero las expuso descarnadamente y además las expuso descarnadamente diciendo, con esto hay que hacer algo, tenemos que solucionarlo, porque tal vez no existe ningún indicador más elocuente de una sociedad que cuál es la condición de su sistema de salud en términos de equidad y eficiencia del acceso a ese sistema.
Cuando uno piensa una reforma, qué es lo que se empieza a hablar ahora de esto, habitualmente hay una fuerte tendencia a pensarla desde el punto de vista económico, a decir bueno, el dinero no alcanza o tendríamos que modificar determinadas condiciones económicas. Y esto sin duda es cierto. Pero yo quisiera poner el acento sobre otros dos aspectos que hacen a una reforma de un sistema de salud. Una de ellas es el tema de cómo se gestiona ese sistema de salud y cómo se lo piensa desde el modelo de atención de ese sistema de salud. Hermes Binner en Santa Fe tuvo mucho que ver con este pensamiento. La idea de la atención primaria como eje del sistema.
Las mujeres que se atienden en el hospital o en el sector público llegan a la primera consulta (por cáncer de mama) en el doble de cantidad de veces, en un estadio más avanzado, que las mujeres que se atienden en el sector de la seguridad social o de la atención privada. El primer grupo tiene posibilidades de un 25% de sobrevivir a los cinco años. Y el segundo grupo tiene 98% de sobrevivir a los cinco años.
Pero el otro aspecto del cual, se discute bastante poco en las reformas y creo que en la reforma argentina es imprescindible que lo hagamos. Es lo que yo llamo el corazón político de la reforma, que son los valores donde una sociedad coloca a su sistema de salud. Es decir, qué valoración nuestra sociedad hace de su sistema de salud. ¿Por qué digo esto? Si uno mira las encuestas mucho tiempo atrás, no de los últimos tiempos, y pregunta las principales preocupaciones de los ciudadanos argentinos, se va a encontrar con la sorpresa de que la salud generalmente no está entre las primeras preocupaciones de los ciudadanos. Incluso hasta es llamativo cuando las últimas encuestas que hicieron durante la pandemia tampoco ponían a la salud en el primer lugar. La habían elevado un poco, estaba en el 6.º, en el 8.º lugar, pero no era la principal preocupación de los argentinos. Entonces cuando los políticos, que son la herramienta elemental para transformar el sistema y para generar la reforma, tiene que pensar esa reforma, tienen que establecer prioridades porque esa es la tarea de la política, establecer prioridades. Y entonces si ven que la sociedad coloca ese valor tan abajo, tal vez esa sea una de las explicaciones por las cuales en las últimas plataformas políticas la salud ha desaparecido. Ha desaparecido absolutamente de la gente. Es decir, no está en el pensamiento de nuestra clase política.
SÓLO LA MITAD DE LA SOCIEDAD COLOCA LA SOLIDARIDAD COMO UN BIEN COMÚN
¿Por qué en esta degradación del pensamiento político actual y lo político?, como pensando que lo político baja de un globo terráqueo. Los políticos son nada más que la expresión de la sociedad en la cual vivimos. Lo primero que habría que pensar es nuestra sociedad: ¿sigue siendo una sociedad solidaria? ¿Sigue siendo una sociedad que prioriza el bien común como un eje de pensamiento y de valor? Miren las encuestas y van a ver que sólo la mitad de la sociedad coloca a la solidaridad como un bien común. Y cuidado, porque para armar un sistema de salud el principal valor es la solidaridad, es decir, el hecho de que el que más tiene, más brinda y quien más necesita más retira del sistema es el eje conductor de cualquier sistema de salud.
Sin embargo, esto no pareciera ser la lógica de nuestra sociedad actual, donde se observa lo que algunos sociólogos llaman la fuga silenciosa, es decir, la idea esa de qué bueno, yo tengo la posibilidad de pagar un sistema privado y bueno, y si puedo hacerlo, poco me importa lo que pasa con el resto de la sociedad. Eso los sociólogos lo llaman la fuga silenciosa. Y eso cuando uno observa globalmente a la sociedad argentina pareciera estar pasando algo de esto. Ahora, lo grave de esto, es que no es lo que piensa la sociedad, sino lo que piensa el Estado responsable de garantizar el derecho a la salud respecto de esto. Y cuando uno lo mira un poco hacia atrás, se da cuenta de que el Estado muchas veces se ha retirado de la confrontación de ese derecho.
El 100% de los argentinos tiene cobertura, algunos a través de un seguro privado, otros a través de un seguro social, las obras sociales y un porcentaje a través del sistema público al cual puede acceder. El problema no es ese de Argentina. El problema de Argentina es la equidad. Es decir, todos accedemos al sistema. Pero cuidado, los resultados que obtenemos del sistema son muy diferentes.
Los que hemos tenido la posibilidad de conocer y comparar sistemas de salud en toda América Latina, decimos: vivimos en el sistema de salud con el mayor acceso y la mayor cobertura de América Latina. Hay muy pocos países de la región, yo diría no más que cuatro, que tienen la posibilidad de acceder gratuitamente a un hospital público. El 100% de los argentinos tiene cobertura, algunos a través de un seguro privado, otros a través de un seguro social, las obras sociales y un porcentaje a través del sistema público al cual puede acceder. El problema no es ese de Argentina. El problema de Argentina es la equidad. Es decir, todos accedemos al sistema. Pero cuidado, los resultados que obtenemos del sistema son muy diferentes.
No hay indicador más contundente de la preocupación de una sociedad que la equidad de su sistema de salud. Porque cuidado, que cuando digo resultados diferentes estoy diciendo cosas como por ejemplo de una sociedad preocupada como la Argentina, por la paridad de género una sociedad preocupada como la Argentina, por la ampliación de derechos; en esa misma sociedad, la principal causa de muerte de las mujeres es el cáncer de mama. Muestra que las mujeres que se atienden en el hospital o en el sector público llegan a la primera consulta, en el doble de cantidad de veces, en un estadio más avanzado, que las mujeres que se atienden en el sector de la seguridad social o de la atención privada. El primer grupo tiene posibilidades de un 25% de sobrevivir a los cinco años. Y el segundo grupo tiene 98% de sobrevivir a los cinco años. Y saben lo más grave de esto, hablaba de la preocupación y a veces la hipocresía, que tiene esto de la paridad de género.
Hicimos un estudio hace poco tiempo y demostramos que el 25% de las mujeres dicen que llegan tarde a la consulta por dos razones: primero porque no tienen con quién dejar a sus hijos al cuidado de alguien para ir a la consulta; en segundo lugar, porque en su trabajo no le dan la licencia necesaria para poder asistir a esa consulta.
TENEMOS QUE MEJORAR LA EQUIDAD
Estamos hablando de la principal causa de muerte en las mujeres en la Argentina. Eso es intolerable para una sociedad democrática. Absolutamente intolerable. Y no debemos ser hipócritas en esa lógica. A esto me refería recién a los valores que una sociedad detenta respecto de una reforma de un sistema de salud si uno quiere pensarla desde esta perspectiva. Esas herramientas, digo que la política está en manos de todos nosotros. Una reforma tiene que ser cuidadosa de no lesionar este sistema, que como les decía, es el que permite mayor acceso y mayor cobertura de toda América Latina. Tenemos que mejorar la equidad. Eso no se hace con reformas transitorias pequeñas, ni pensando, además, que una reforma va a transformar esto de hoy para mañana. Una reforma es un largo camino que tiene una meta que está más allá de dos, tres o cuatro mandatos presidenciales. Y esto exige entonces una gran mesa de discusión donde estén sentados todos los actores para pensar cuáles van a ser los pasos que nos van a conducir en ese camino hacia el sistema de salud final.
El segundo aspecto es que tenemos que pensar más en la causa de los problemas que en el resultado de esos problemas. Decimos que nuestro sistema está fragmentado. Estamos hartos de escuchar a los sanitaristas hablar de este tema. Sí, nuestro sistema está fragmentado. Ahora pensemos en las causas de la fragmentación.
La principal causa de fragmentación es el propio Estado. Es decir, en nuestras provincias tenemos obras sociales provinciales y tenemos un sistema público provincial y generalmente no actúan juntos. Uno va por un lado y otro va por el otro, no compran juntos las mismas cosas. No tienen las mismas pautas, indicadores, guías y protocolos para el tratamiento de los pacientes. ¿Por qué no empezamos a disminuir la fragmentación desde ahí?
A nivel federal tenemos 300 obras sociales y cada uno hace lo que se le antoja. Tenemos un sistema como el PAMI, que a veces no responde a la conducción del Ministerio de Salud Nacional.
Eso no es fragmentación? ¿Por qué no empezamos a discutir? Corriendo la hipocresía de algunas de estas cosas. Porque ello posiblemente nos conduzca a dar los primeros pasos hacia un sistema de salud mejor.
La Argentina es uno de los cinco países que más gasta en salud en América Latina, pero es también uno de los cinco países en que el Estado pone menos dinero en salud. Y el responsable de la salud es el Estado, que le ha trasladado responsabilidades a otros sectores de la sociedad y le dio lugar a la llamada fuga silenciosa: el que puede pagarlo huye al sistema privado.
Y por último, hablemos del financiamiento, que generalmente es la primera discusión. Argentina gasta muchísimo dinero en salud. Es uno de los cinco países de América que gasta más dinero en salud. Cuando uno desgrana quién pone la plata para eso, esa gran cantidad de dinero que se pone en salud se encuentra con una cosa que llama la atención. Repito: la Argentina es uno de los cinco países que más gasta en salud en América Latina, pero es también uno de los cinco países en que el Estado pone menos dinero en salud. Somos uno de los países en que el Estado pone menos dinero en salud. Y el responsable de la salud es el Estado. Entonces tenemos que empezar a discutir esto, un Estado que le ha trasladado responsabilidades a otros sectores de la sociedad y que dio lugar a lo que yo antes llamaba la fuga silenciosa. El que puede pagarlo huye al sistema privado. El que no, se queda en su obra social. Y le trasladamos a esas obras sociales muchas de las responsabilidades que son propias del Estado.
Entonces, tenemos que pensar que si queremos pensar una futura reforma de un sistema de salud, hay que revisar cuál es el papel del Estado. Y esto vuelve a ser otra vez un tema político. La política existe porque debe establecer prioridades, porque los recursos son finitos y las necesidades son inmensas. Y el objeto de la política es establecer qué va primero y qué va después. ¿Cuáles son las prioridades? Y ese es un llamamiento no solo a nuestros políticos, es un llamado al conjunto de la sociedad cuando hace sus elecciones.
Porque no hay nada más inconcebible para una sociedad democrática que el lugar donde uno nace o vive determine de qué se va a enfermar y de qué se va a morir. Yo escribí alguna vez un artículo diciendo que en las sociedades desarrolladas la gente se muere por su código genético. En nuestra sociedad se muere por el código postal. Es inaceptable.
Terminando, nuestro sistema tiene tres grandes crisis. Una, es una crisis de legitimidad. Cuando digo una crisis de legitimidad digo que es un sistema que no responde a las necesidades y a las expectativas de los ciudadanos. Tiene una crisis de racionalidad, es decir, no encuentra un mecanismo de producción de salud eficiente. Y tercero, tiene una crisis de ética. Porque no hay nada más inconcebible para una sociedad democrática que el lugar donde uno nace o vive determine de qué se va a enfermar y de qué se va a morir. Yo escribí alguna vez un artículo diciendo que en las sociedades desarrolladas la gente se muere por su código genético. En nuestra sociedad se muere por el código postal. Y esto es inaceptable.
Por eso pienso que tenemos un debate pendiente, que es este debate de la reforma y creo que una figura como la de Hermes Binner ayudaría muchísimo para esto, porque esto representa una utopía.
Un investigador uruguayo, Clemente, creador del sistema de investigación de su país, solía decir que para poder transformar un sistema de salud “hay que hacer que las utopías sean tan fuertes que parezcan razones y que las razones sean tan fuertes que parezcan utopías”. Y Hermes Binner sabía eso.
Este texto es una transcripción de la ponencia del Dr. Rubén Torres en el homenaje a Hermes Binner, el 28 de junio de 2022, en el Salón Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de la Nación. Se publica por gentileza del Centro de Estudios Municipales y Provinciales (CEMUPRO).