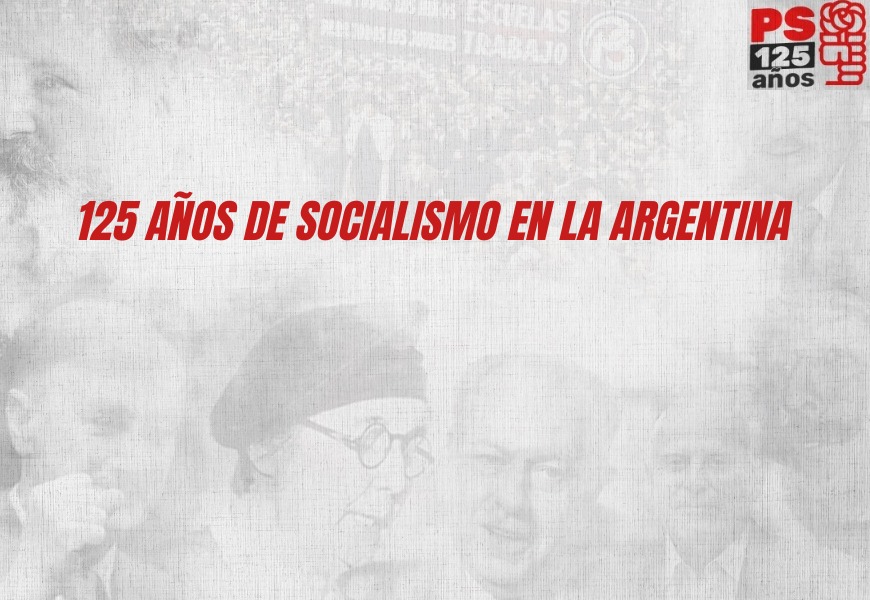De Santa Fe, con amor
Bajo cielos con luz propia, recortados por la geometría singular de las palmeras y una calidez temporal que suaviza toda idea de vida moderna, no hay paisaje santafesino completo sin la cumbia romántica. Desde ahí, y aventurada por el flamante álbum «Insaciable» de Uriel Lozano, Bárbara Pistoia indaga la poética y el fulgor de la cumbia que no le teme a los vaivenes del amor.

1/ BREVES ANOTACIONES Y VANGUARDIAS SOBRE LA CUMBIA SANTAFESINA
No cualquiera puede hacer cumbia romántica santafesina: no es solo música, no es solo poesía, no es solo interpretación, no es, ni siquiera, una cuestión de herencia o tradición, aunque por supuesto que todos estos elementos son parte y se nutre y potencia con ellos. Pero, partiendo del entramado que sostiene a las relaciones, y sin dejar afuera de este escenario a la relación que cada uno de nosotros tiene con sus propios fantasmas a la hora de amar y de ser amado, la cumbia romántica santafesina configura una cultura no solo con peso propio, sino, y principalmente, con una densidad erógena única e imposible de capturar. Hay que atravesar ese fuego, o dicho desde la vivencia localista, hay que saber llevar bien llevado lo que el clima litoraleño, de pulso húmedo y espeso, convoca.
Nacida de la costilla de la cumbia colombiana, allá por los años 60 cuando el Cuarteto Imperial musicalizaba a lo largo y ancho de la región, su irrupción cambia la historia de nuestra música popular y la redefine. Hasta ese momento, no había tal sonido propio, ni en Santa Fe ni en ningún otro rincón del país. Agrupaciones como Los Cumbiambas, Los Palmeras, Los Duendes, Los Caminantes, Los Quijotes, entre otros, son los que en un proceso de readaptación terminan poniéndole el sello al ritmo popular por excelencia y convirtiendo a la provincia en cuna de la cumbia romántica.
No cualquiera puede hacer cumbia romántica santafesina: no es solo música, no es solo poesía, no es solo interpretación, no es, ni siquiera, una cuestión de herencia o tradición, aunque por supuesto que todos estos elementos son parte y se nutre y potencia con ellos.
La cumbia santafesina acontece a través de todo lo que nos enciende y, por lo general, se nos escapa. No siempre de manera literal, sino por las limitaciones propias del lenguaje frente a lo que el cuerpo manda. Ahí donde el lenguaje limita, la música y su sonido regional guían; cuando el aliento nos falta, los poetas en cuestión no pretenden decorar su falta ni enseñarnos a recuperarlo, por el contrario, subrayan todo aquello que nos quita el sueño, ponen su voz a disposición de versos que funcionan como flechazo de Cupido. Y claro, los sentimos fatales.
Podemos encontrar en sus bases una brisa lacaniana que nos recuerda que “no hay relación sexual” definiendo nuestras relaciones, más bien todo eso indecible que nos confirma en cada suspiro que amar a otro siempre es un imposible, aún en su posibilidad concreta. Es un acto que nos muestra en falta y nos deja siempre al abismo de la pérdida. Principalmente, la pérdida de nosotros frente al otro. El amor nos quita del centro de nuestras vidas y nos empuja hacia campos desconocidos en donde no funciona el falso superpoder moderno del control. A pesar de “las barbaridades” que el amor hace con nosotros, a cambio, nos llena de vida, y sí, con su respectiva sombra. Y la vida, en su signo más vital, es desordenada, caótica, imprevisible, conflictiva. Es ahí donde la pulsión hace de la no certeza un decir, incluso en silencio, y la cumbia romántica santafesina se convierte en eco de ese vértice.
Al dente, entre vuelta y vuelta, yendo al encuentro del otro, con la intimidad como valor máximo de relación, y no solo una intimidad hecha de carne y cama, también hecha de historia y con hambre de momentos, la cumbia romántica asoma como tesoro contracultural frente a un mercado que banaliza al amor y vende como fortaleza la concepción más dura del individualismo.
De los tantos ases bajo la manga para atrapar adeptos, cabe destacarle algunas breves vanguardias. Porque, mal que le pese a las audiencias y protagonistas de otros géneros musicales tan bien vistos por el mercado, la prensa y, ni hablar, desde lecturas supremacistas, en la cumbia, como en el hip hop o el reguetón, aunque se los venda como géneros machistas, la mujer protagoniza su goce. En la cumbia santafesina esta premisa llega a nivel superior: nosotras aparecemos con nuestros cuerpos encontrando la manera de salirnos de todas las formas y etiquetas impuestas, de los mandatos y de las proclamas, incluso de las que promueven otras mujeres en nombre de un “todas somos” que no representa más que a ciertas minorías caprichosamente acomodadas.
Ni santas ni decorado, en la narrativa santafesina de la cumbia romántica las mujeres somos las que somos: tan infieles como pueden ser ellos, tan pasionales y buenas amantes como ellos, tan traidoras y aventureras, manipuladoras y mentirosas, abandónicas, llevando la ternura a sus extremos más dominantes, calientes y ansiosas de sexo, sin importar la hora, el lugar y con las condiciones que nos plazcan.
El canto popular se enaltece en la vertiente del género santafesino que resiste al paso del tiempo, narrativas de época, de industria y de tendencias. Porque el amor no pasa de moda pero también porque la cumbia santafesina romántica pide algo más que un mero talento para hacer mover las caderas.
Si en esa maniobra hay también un reconocer a las mujeres como público, que no es lo mismo que creer que hay música que es estrictamente “para chicas”, lo más interesante, de todas formas, es que en el nudo del romanticismo santafesino tanto hombres como mujeres se disponen a hacer carne el verbo amar y lo llevan a sus últimas consecuencias. El amor, entonces, tampoco es cosa reducida a las chicas mientras que el sexo a los chicos. La irrupción amorosa acontece y los cuerpos calientes responden al acontecimiento de la única manera posible: desobedeciendo, transpirando, en fricción, con torpeza entre la dulzura y lo caníbal, sin noción del punto justo entre lo que nos dicen que debe hacerse, lo que deseamos hacer y lo que finalmente podemos, lo que se nos sale del cuerpo.
El canto popular se enaltece en la vertiente del género santafesino que resiste al paso del tiempo, narrativas de época, de industria y de tendencias. Porque el amor no pasa de moda pero también porque la cumbia santafesina romántica pide algo más que un mero talento para hacer mover las caderas.
2/ EL DON
Si tomáramos un mapa, cerramos los ojos y dejamos que nuestros dedos señalen azarosamente cualquier rincón del mundo, hasta en el más ajeno y desconocido punto geográfico vamos a encontrar a alguien haciendo baladas o canciones de amor. Es el lugar común, la expresión fácil (y lavada) de lo que implica el amor-desamor y la industria siempre tiene una mano para acomodarla en las radios. El amor romántico que nos venden esas baladas que encontramos por doquier y que les quedan bien a todas las voces, todas las culturas, todos los climas y demás, tiene demasiado rosa incluso cuando se vuelve oscuro.
En el extremo opuesto está el ideario romántico de nuestra cumbia santafesina. Ese dulce-amargo del Eros, esa finitud particular de un erotismo que al respirarse con otro parece eterno y, al unísono, se vuelve letal, solo alcanza su clímax musical en la fusión de acordeones y guitarras, en un aura sonora colmada de nocturnidad. Porque, como bien nos enseñó desde el punk la divina de Patti Smith, la noche es para los amantes. En el litoral, para más, los amantes pueden tener las noches completas de condimentos: luna reflejada en ríos, puentes colgantes, un clima que llama a mostrar demasiada piel. Demasiado sol tremendo, tan tremendo que quema y convierte su luz en otro gesto de nocturnidad. Un tiempo que no corre, una siesta que invita, calles en pausa, palmeras y la envolvente humedad.
Me gusta esta idea para potenciar que dentro de las particularidades que hacen de la cumbia santafesina un tesoro único en el mundo, que mejora incluso a las influencias que la hicieron nacer, para más, se dan distinciones a su interior que nos hablan del don que conlleva ser el que pone la letra y la voz a disposición del canto regional.
En la inolvidable Treme, la serie del genial David Simon, el pueblo lucha y resiste —luego del desastre que ocasionó el Katrina— para que su lugar en el mundo no desaparezca del mapa y el resto del país no los condene al olvido. La lucha y la resistencia se da a través de la vivencia a full de todos los placeres mundanos que hacen a la identidad de New Orleans, con los sabores y la música de raíz al frente haciendo patria, con las historias de amor y el carnaval recargando de motivos los cuerpos. Las calles son escenario y dan testimonio que se vive cómo se come y cómo la música acompaña. Al olvido se lo combate entregándonos a los que nos despiertan el deseo de estar vivos en cualquier manifestación posible de un sentir, y es importante combatir al olvido porque sobre esas memorias no solo se juegan las libertades del futuro, también la huella de nuestra existencia agradeciendo el don recibido y la contemporaneidad, el tiempo que nos tocó vivir juntos en esta tierra.
Me gusta esta idea para potenciar que dentro de las particularidades que hacen de la cumbia santafesina un tesoro único en el mundo, que mejora incluso a las influencias que la hicieron nacer, para más, se dan distinciones a su interior que nos hablan del don que conlleva ser el que pone la letra y la voz a disposición del canto regional. Porque el don no es vox populi, no es cosa de todos pudiendo hacerlo todo. De hecho, conocemos de sobra artistas que, aún cosechando éxitos inmensos, carecen de don. El éxito les queda sujeto a su tiempo-mercado, pero la cosecha del don es para siempre, profunda, íntima. Deja el nombre del cantor grabado en la memoria del que escucha, musicaliza su historia.
Silvina Ocampo decía que la eternidad ocurría cuando conmovíamos a otro. En esa línea, Lewis Hyde entiende como una muestra del don vivo su efecto en los otros; el conmover, así, funciona a su vez como una construcción plena que sale al encuentro de otros burlando el propio tiempo y espacio: construye sociedad y cultura a partir de una vinculación que se puede leer a nivel alma. El que lleva un don, lo reconoce y se hace cargo de ello se ubica por fuera de nuestra sintonía ordinaria. Es en esa dirección donde encontramos a cantores y poetas, pero no en la pretensión trovadora, también en la misión popular, en la forma de vida que les resulta inevitable. Escriben y cantan para dar, darse.
3/ EL DON DE LO INSACIABLE

A esos nombres que hicieron de su don el nacer de la música de la región, citados anteriormente, se le suman los que hacen a su crecer. Grupo Cali, Yuli y Los Girasoles, Grupo Trinidad, Los Tropicanos, solo por nombrar a algunos, fortalecieron la identidad y reafirmaron el camino. Un camino que encuentra su puente al siglo XXI de la mano de Uriel Lozano, quien goza de ser uno de sus máximos exponentes desde muy joven, pero también es uno de los responsables de la renovación del sonido y de una Latinoamérica que se rinde a los pies, no solo de él, sino del género y sus implicancias. Para más, ese don parece consolidarse por estos tiempos y alcanzar un nuevo estatus con su reciente lanzamiento: Insaciable, un disco que muestra al artista tomar su lugar, en su propia historia y, principalmente, en la gran historia.
Con casi veinticinco años de carrera, dieciséis años solista, Uriel renueva la idea de homenajear a los clásicos y, mientras él empieza a codearse en ese semi altar de inolvidables, baraja y da de nuevo acercando obras fantásticas a las generaciones más jóvenes. Ese acercamiento profesa una educación sonora y sentimental que no busca chapear que todo tiempo pasado fue mejor; busca, justamente, el encuentro más allá de la medida de tiempo personal. Las canciones por fuera de órbita funcionando como rutas que acortan distancias y configuran ese ser parte de algo más grande que uno.
Como en los orígenes, la cumbia santafesina se despliega desde la colombiana para ir hacia su forma y tomar vuelo propio, lo suficiente como para apropiarse la versión, que no se sienta para nada ajena y le calce personalmente sensual.
Lo que hace Lozano es poner a circular una eternidad que en su voz pesa más, porque si algo lo distingue del resto de los cantores es lo que pone en juego a la hora de cantar: por encima del reconocido compositor que es, casi como escapando de su propia poesía, Uriel canta y llena de su presencia cada canción. Una presencia que no empieza ni termina en él, sino que hace a su propia historia familiar, a su propia historia de dolores y ternuras, a la Santa Fe que vive en él pero también a todos los lugares donde su canto lo llevó. Una presencia que hace a los registros que acompañan nuestras narrativas de amor. Porque, así como el amor no pasa de moda, tampoco pasa solo, nos sucede en el medio de otro montón de cosas de la vida que nos marcan y desmarcan. A veces puede ser la pregunta, la mayoría de las veces el amor es la respuesta, la tomemos o no, pero siempre es, en definitiva, lo que también hace al oficio del cantor y del poeta.
Insaciable reúne varias grabaciones que Lozano vino haciendo durante los últimos años y arranca con el tema que le da el nombre al álbum. Como en los orígenes, la cumbia santafesina se despliega desde la colombiana para ir hacia su forma y tomar vuelo propio, lo suficiente como para apropiarse la versión, que no se sienta para nada ajena y le calce personalmente sensual.
Lo que sigue funciona como un paréntesis: la confesional «Me tienes enamorado» en clave acústica, y «Pizza», un cover del dúo venezolano Mau y Ricky, junto a Jerónimo, su hijo mayor, quien sigue sus pasos, pero a horizonte abierto, con estilo propio. Ambos mixean sus formas y consolidan una alianza artística que funciona tan bien como para arriesgarnos al supuesto: si no fueran padre e hijo se elegirían para hacer lo mismo.
El nudo del álbum nos da todo lo que queremos en un par de enganchados de cuatro piezas cada uno para volver a los orígenes. La selección, que pasea por éxitos inolvidables que nos llevan a diferentes etapas de Grupo Trinidad, hace imposible mantener al cuerpo en línea, y a la nostalgia también. Los temas elegidos no solo son peligrosamente pegadizos, funcionan como radiografía de la cumbia santafesina y de cómo Lozano es pez en el agua cuando nada por las aguas calientes. Imposible no destacar los fulgores que tocan «Me vas a extrañar» y «Discúlpame«, pero también esa fuerza arrolladora para apropiarse del «Me llaman el León» y darle su potencia personal. El jovencito de 17 años que llegó a finales de los 90 a Grupo Trinidad para reemplazar a Leo Mattioli ha recorrido un largo camino, ha hecho andar y sigue revalidando el acierto que fue elegirlo para enfrentar lo que pudo haber sido un abismo para la mítica agrupación. Sin más, el jovencito que con los años devino en «El Gran Señor» impulsó que ese salto abismal llevase a la banda a nuevos niveles y, en esa acción, recurrente en su carrera, creció la cumbia santafesina toda, incluso dándole nuevos estandartes al legado de Mattioli.
Santa Fe sonríe, las serenatas que nacen de sus calles no solo tienen larga vida, también dan la vuelta (y vuelta) a un mundo mucho más carnal de lo que estamos dispuestos admitir y que, más temprano que tarde, siempre busca su manifiesto amoroso.
«Aunque sea en otra vida» es el tema con el que se inicia el tramo final del álbum. Los siguientes tres temas, si jugáramos a la Rayuela, nos dejarían justo en la puerta del cielo. Primero vienen la genial «Tú me obligaste» y ese hit incansable que es «Blindado». Además de ser grandes temas, voz y producción musical brillan. Entonces ¿cómo es posible terminar un disco esperadísimo que revisita el género a lo largo y ancho del tiempo y las influencias, y que invita a todos a una nueva escucha, a un nuevo acercamiento, con él y con la cultura misma? En la mejor jugada tropical del año, semejante apuesta termina potenciando todas las virtudes expuestas con el enganchado «Tributo a Cali«, una fiesta con vida propia a la que todos estamos invitados.
Que las casualidades del calendario hayan hecho que Insaciable vea la luz al mismo tiempo que salía el video de la colaboración de Uriel con el enorme Brujo Ezequiel, ese «Mix Romántico» para la historia, con récords de visitas en las primeras 24 hs. y que calienta la previa de lo que será verlos juntos sobre el escenario del Teatro Broadway (Rosario) el próximo 9 de septiembre, ponen la firma a una sensación que ya no se comparte de boca en boca, como murmullo, más bien se mira de frente y es palpable en hechos concretos: la cumbia romántica santafesina creció a la par de su carrera y hoy lo disfruta no solo como el punto de encuentro entre clásicos y nuevas generaciones, sino que gozando de sentarse en la mesa que se quiera sentar, sabiendo que ya tiene un trono asegurado entre los más grandes del género y, sobre todo, del oficio. Santa Fe sonríe, las serenatas que nacen de sus calles no solo tienen larga vida, también dan la vuelta (y vuelta) a un mundo mucho más carnal de lo que estamos dispuestos admitir y que, más temprano que tarde, siempre busca su manifiesto amoroso.