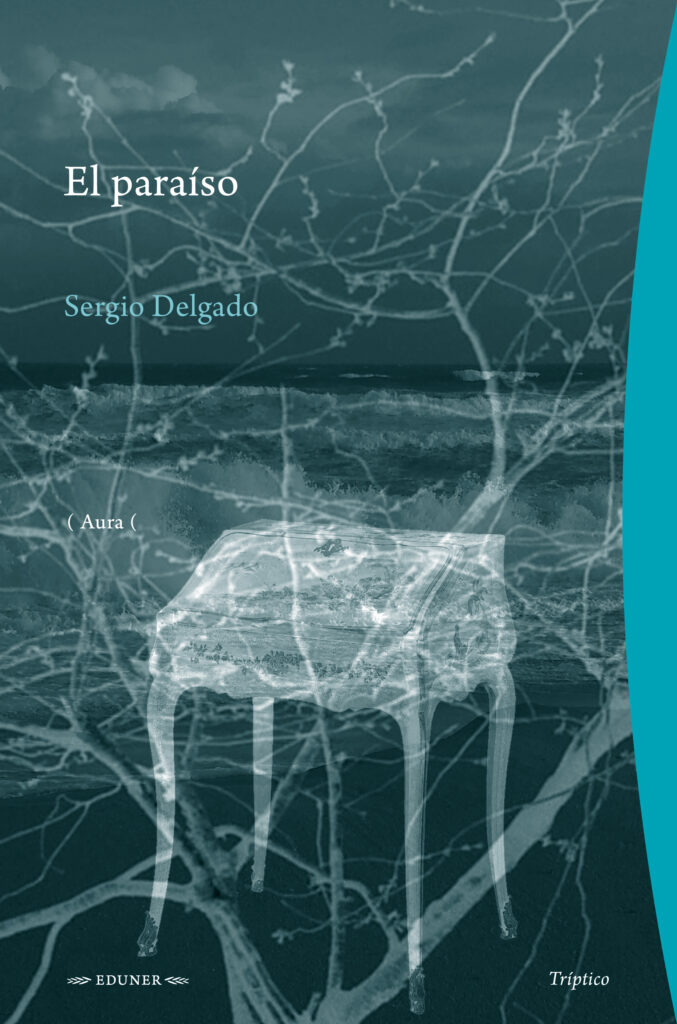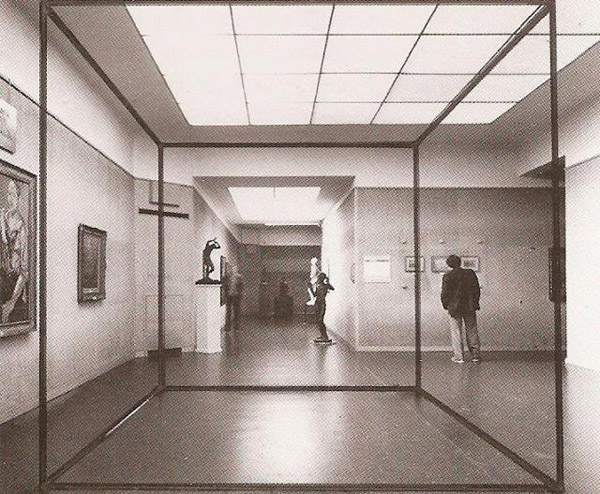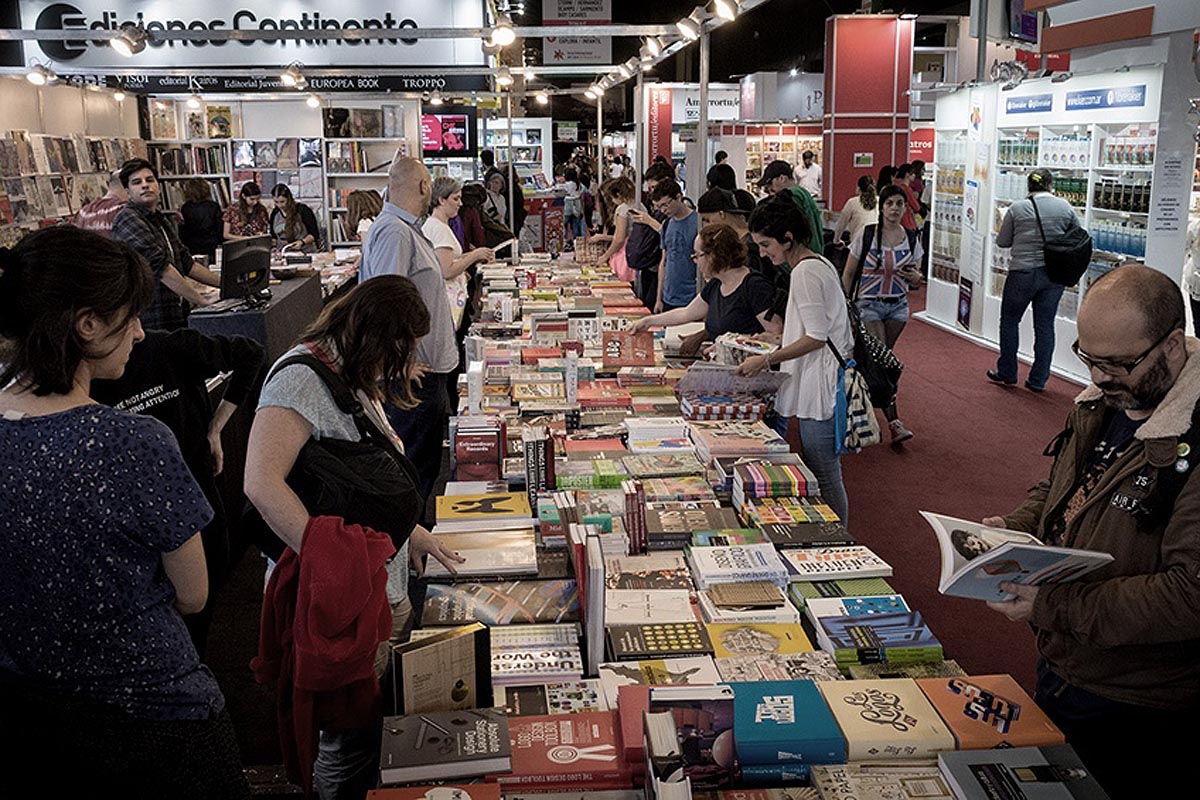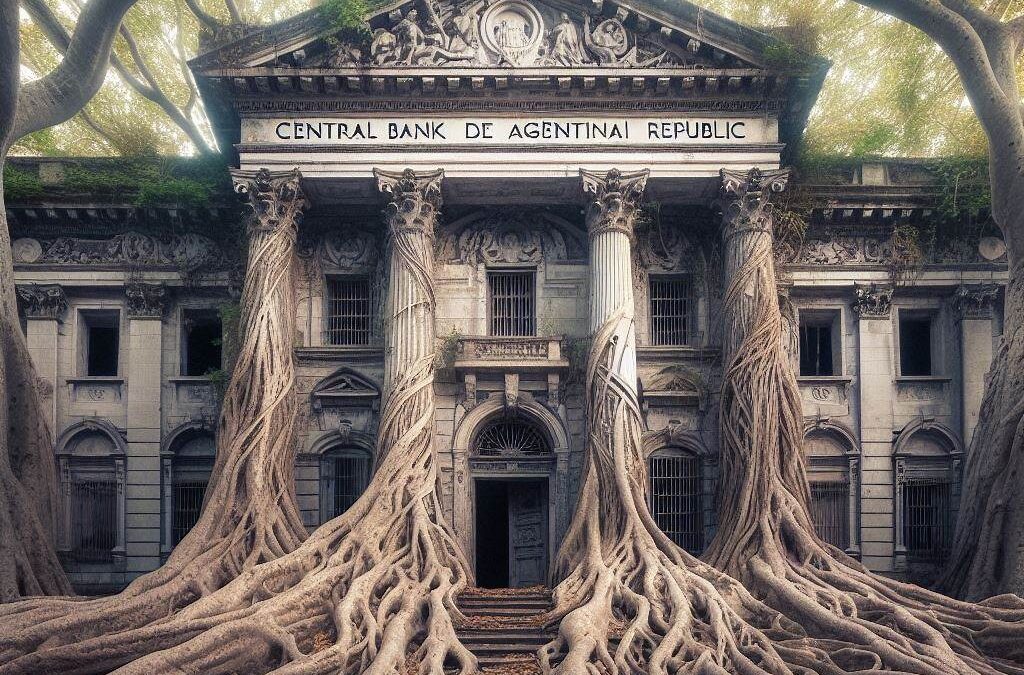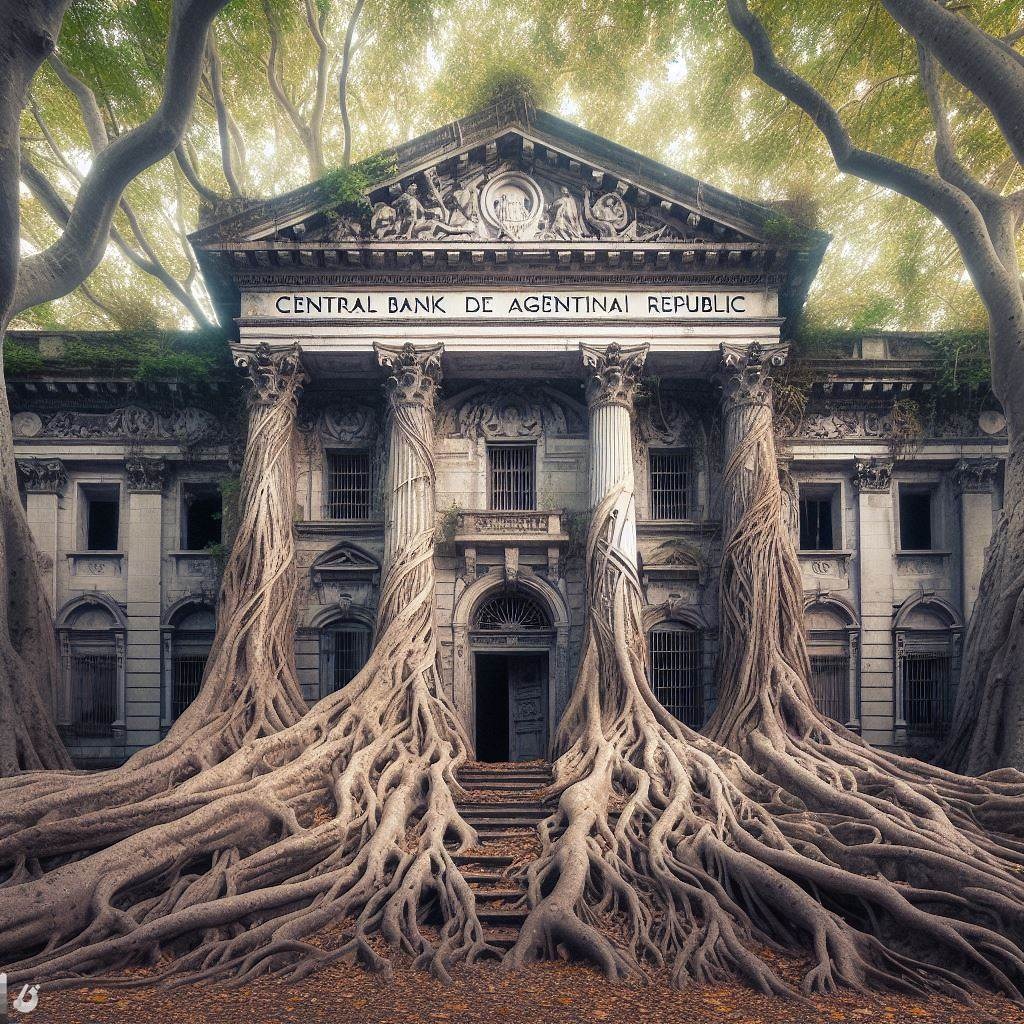Ni capital ni humano: alegato en favor de la política social
Las ideas del capital humano no solucionarán los graves problemas sociales de la Argentina. Su propósito de reponer capacidades en los individuos no contempla la complejidad de la crisis. Hay que fortalecer las instituciones universales y revisar los servicios e instrumentos de la política social. Y discutir el sentido común imperante que impugna la legitimidad de lo público.
Empiezo por el final. Lejos de la mirada oficial –que parece imponerse en el debate público- Argentina necesita más y mejor política social. En plural, es decir, programas asistenciales de calidad y sectores robustecidos y articulados– en educación, vivienda, hábitat, ambiente, salud, transporte-. Y en singular, esto es, una línea de intervención integral basada en buenos diagnósticos y evaluación de resultados, orientada por ideas sólidas y objetivos éticos y sostenida por acuerdos amplios y voluntad política entre los gobiernos de todos los niveles. Una política social que descargue de las espaldas de las personas la responsabilidad permanente de sostener la vida, en otras palabras, que alivie los peregrinajes por la atención de la salud, por la gestión de la comida cotidiana y por la generación de ingresos miserables a sísifos desesperados y agotados que deambulan en el medio de la devastación general.
Pero el país de hoy parece dirigirse en sentido contrario. Al tiempo que la cuestión social se presenta ingobernable con niveles de pobreza inéditos y creciendo (57% de los argentinos son pobres según estima el Observatorio de la Deuda Social de la UCA), las instituciones, programas, instrumentos y financiamiento de la política social son fuertemente cuestionados desde la nueva administración. A cambio, el flamante gobierno propone una filosofía del “capital humano”, que mira de frente y fijo a los individuos y apuesta a regenerar sus capacidades como método para salir de la pobreza. Esta filosofía, hay que reconocerlo, ha sido legitimada en las urnas por buena parte de la sociedad argentina, en gran medida -según coinciden politólogos, sociólogos y antropólogos- fruto del hartazgo respecto de las promesas incumplidas y de las presiones fiscales del Estado, que se ha traducido en una impugnación global al gasto social y a todo lo que huela a público.
En estas líneas quiero conversar con estas dos ideas. La del capital humano como respuesta de política a la cuestión social y la de la repulsión al Estado y a lo público que parece imponerse en el sentido común. En especial, me interesa reflexionar sobre lo que implica este tiempo detenido y cuestionado de la política social, de cara a nuestra tradición igualitarista y a las gravísimas fracturas que reclaman soluciones urgentes.
¿HAY ALGO NUEVO EN LO QUE PROPONE EL CAPITAL HUMANO?
El giro a la ultraderecha que vive el país con la asunción de Milei no hace sino volver a echar un nuevo manto de oscuridad a la política social, que parodia al que denunciaban Rubén Lo Vuolo y Alberto Barbeito en tiempos de las reformas neoliberales de los años noventa. Uno en el que la mano izquierda del Estado al decir de Bourdieu (la que cuida la vida y ciertos niveles de integración aceptables) parece maniatada y solo autorizada a moverse para digitar ayudas puntuales que permitan que los individuos recuperen ambición y salgan a correr en el juego de la vida.
«Nosotros les vamos a enseñar a pescar, a construir la caña de pescar y si es posible a que tengan una empresa de pesca y sean libres», sostuvo Milei en la campaña presidencial, pero por ahora solo atinó a detener la máquina gastada del bienestar, suspendiendo todo proceso de política pública en la búsqueda del déficit cero.
La matriz conceptual del “capital humano”, en la que se basa la nueva gestión de lo social, sostiene que la herramienta fundamental para enfrentar el problema de la pobreza consiste en reponer activos educativos en los individuos con el objeto de que se reinserten en el mercado laboral, reduciendo al mínimo toda intervención estatal en otros campos del bienestar por considerarla disruptiva, cara e innecesaria. Y hasta injusta, en tanto cualquier forma de gasto social, cualquier movimiento de redistribución de los ingresos de la sociedad, se desvincula del mérito y el esfuerzo de los individuos para regirse por una lógica de reparto, discrecional y espuria, a quienes no lo merecen por no haberse empeñado suficientemente en no ser pobres.
Esta parece ser la apuesta del nuevo ministerio de Capital Humano, cuyo objetivo explícito es llevar a la política social a la definición más minimalista posible: atender a las personas que “tienen hambre” y que estén en situaciones de extrema vulnerabilidad. Rebajar el estatus de los ministerios de Trabajo, Educación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Cultura, Ambiente, entre otros, al rango de secretarías, dejar en suspenso la designación de direcciones clave, que quedan sin firma, tomarse un tiempo para examinar la implementación de programas que atienden necesidades extremas (v.g. medicamentos, becas) dejando a la intemperie a conjuntos sociales muy vulnerables, o interrumpir partidas alimentarias a los comedores comunitarios, no son meras externalidades negativas. Son síntomas de la estrategia.
«Es cuanto menos ingenuo pensar que se pueden reponer activos mágicamente en poblaciones que desde hace décadas vienen acumulando desventajas, sepultando sus expectativas y viendo lacerada su subjetividad».
Pues bien, quienes nos dedicamos a estudiar y a producir políticas sociales sabemos que este enfoque supone una fatal regresión en la visión de la pobreza, que ha sido rebatida conceptualmente y que además tiene costos sociales muy altos. Y que desarmar por completo la institucionalidad de la intervención social del Estado, por considerarla corrupta o ineficiente, no resolverá en absoluto el problema. En primer lugar, porque la idea opera a partir del establecimiento de una suerte de línea de base (un punto cero de intervención) –“los pobres”– desconociendo que se dirige a grupos sociales amplísimos y diversos que vienen sufriendo marginaciones y el deterioro de su calidad de vida desde hace mucho tiempo. Ninguna política pública puede desconocer la variable “tiempo” en sus apuestas. La política social del capital humano, tampoco. Y es cuanto menos ingenuo pensar que se pueden reponer activos mágicamente en poblaciones que desde hace décadas vienen acumulando desventajas, sepultando sus expectativas y viendo lacerada su subjetividad.
En segundo lugar, el “capital humano” desconoce y cuestiona cualquier forma de organización colectiva de la reproducción de la vida, lo que va a contramano de lo que está ocurriendo en el mundo (también en los países desarrollados) que avanza hacia el fomento de formas de economía mixta, donde los emprendimientos sociales y las cooperativas conviven con el empleo formal privado y el del sector público y están generando ingresos que no solo ponen paños fríos a la pobreza e indigencia sino que generan valor y nuevas formas de sociabilidad e identidad.
«En el caso argentino, específicamente, los programas sociales compensatorios de los tempranos ‘90 y a hasta pasada la crisis del 2001 descansaron en esta idea de que era necesario reponer capitales faltantes en los individuos y que de la sumatoria de esas micro intervenciones astilladas (de capacitación, de empleo comunitario, alimentarias, habitacionales, sanitarias), derivadas del gerenciamiento de la pobreza, emanaría un desarrollo social nuevo».
En tercer término, el “capital humano”, pregonado como una alternativa novedosa, viene de lejos (por lo menos de la década del ‘60 cuando Gary Becker publicó el libro homónimo) y comparte con otras perspectivas liberales de la pobreza, como la economía del bienestar, una vieja idea: que el problema deriva de las características y las actitudes de los pobres y la solución, también. Este argumento, con matices, tuvo una vasta trayectoria de aplicación en América Latina tras el llamado Consenso de Washington y ha mostrado importantes limitaciones. En el caso argentino, específicamente, los programas sociales compensatorios de los tempranos ‘90 y a hasta pasada la crisis del 2001 descansaron en esta idea de que era necesario reponer capitales faltantes en los individuos y que de la sumatoria de esas micro intervenciones astilladas (de capacitación, de empleo comunitario, alimentarias, habitacionales, sanitarias), derivadas del gerenciamiento de la pobreza, emanaría un desarrollo social nuevo.
Pero no ocurrió. Con los años ha quedado demostrado que la pobreza derivada de la crisis del empleo formal, el crecimiento exponencial de la marginalidad urbana y la territorialización de la cuestión social reclama ser comprendida e intervenida en su multidimensionalidad. De hecho, la gestión de los programas sociales luego de la crisis del 2001 –con el Jefes de Hogar Desocupados operando como bisagra- intentó reorientarse hacia una lógica integral, con la idea de que la sumatoria de proyectos focalizados no resolvía el problema. Los organismos multilaterales no sólo apoyaron este nuevo giro, sino que lo promovieron con programas socio productivos y de mejoramiento barrial.
Así, desde la postconvertibilidad la política social inició un proceso de “des-asistencialización” –ciertamente más rápido en el discurso que en los hechos- en el que lógica de la intervención social del Estado reemplazó la compensación de activos por la generación de redes seguridad de ingresos que impidieran a la población caer en la pobreza. Así, por ejemplo, los programas de transferencias monetarias condicionadas de base familiar exigían ya no la contraprestación en forma de trabajo sino el cumplimiento de compromisos de atención de la salud y escolarización de los hijos. A la par, comenzaron a reconocerse, como parte de las alternativas de reproducción de la vida para los trabajadores expulsados del mercado laboral formal, a las iniciativas de economía asociativa comunitaria vinculadas a la economía social, las que contaban – entre otras cosas- con una memoria reciente de experiencias colectivas para resolver el hambre tales como las ollas populares de 1989 y los clubes del trueque de 2001.
«Con los años ha quedado demostrado que la pobreza derivada de la crisis del empleo formal, el crecimiento exponencial de la marginalidad urbana y la territorialización de la cuestión social reclama ser comprendida e intervenida en su multidimensionalidad».
Más allá de los debates sobre si los programas de esta nueva era lograban o no sus objetivos de inclusión social y dinamizaban formas autosustentables y respetuosas de los procesos cooperativos, programas como Familias por la Inclusión Social, Argentina Trabaja o Ellas hacen y luego la AUH, contribuían a desindividualizar relativamente el problema de reproducción de la vida y a poner al Estado –es decir a la sociedad en su conjunto- como responsable del asunto de la reproducción social.
Desde entonces a esta parte, el debate de la política social se trenzó en torno a: si ese nuevo paradigma con tendencia a la cobertura universal de los beneficiarios era en verdad universal o si, por el contrario, persistían profundas brechas de bienestar entre los trabajadores formales (y sus familias) y la población marginalizada a la que le llegaban protecciones de segunda categoría, atadas a condicionalidades y la disponibilidad presupuestaria. También se puso en el foco de la discusión la articulación de las exigencias de cumplimiento de condicionalidades sanitarias y educativas con la calidad y oportunidad en el acceso de los beneficiarios a esos servicios sociales en el territorio.
En esas estábamos hasta que, en la pandemia, aprovechando el envión que activó el megaoperativo de inscripción y pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), se alzaron argumentos en favor de crear un ingreso universal que surgiera de la fusión de los programas sociales en un sistema general de protección que tendiera a no discriminar por estatus de ciudadanía laboral. Los partidarios de esta idea basaban sus posiciones en el imaginario de la renta básica presente en la discusión de los países desarrollados, que sostiene que conviene elevar el piso de las condiciones de vida a un nivel digno para construir sociedades libres de violencias y más justas.
En el libro La sociedad argentina en la post pandemia, Agustín Salvia, Jésica Plá y Santiago Poy sostienen que el COVID 19 causó estragos socio económicos acentuando los desequilibrios sociolaborales preexistentes y la severidad de la marginalidad y la pobreza. En particular, que los sistemas de protección agravaron la brecha histórica en la calidad del bienestar entre trabajadores formales e informales, así como la de género entre trabajo remunerado y no remunerado, y la territorial, ya que la población se empobreció de forma selectiva según su vulnerabilidad y lugar de vida. También llamaban la atención sobre otras posibles consecuencias de esos estragos, al preguntarse por el efecto disruptivo que tales procesos de exclusión de largo aliento podrían tener sobre el orden político.
Hacia finales del 2023, la sociedad parece haber respondido a esa pregunta. El triunfo de Milei da cuenta de cierta expresión de hartazgo del Estado y de todo lo que rememore la promesa redistributiva que constituye el alma del Estado de bienestar. Sectores que no quieren más “mentiras” y sectores que no quieren más impuestos y presiones. De este fenómeno dan cuenta diversos análisis que vieron la luz en las últimas semanas, que revelan cómo este hartazgo se venía gestando en el humor social en los últimos años fundamentalmente entre los jóvenes. En ese contexto, como sostiene Pablo Semán en el libro Está entre nosotros, Milei sería la estructura argumental de acogida de ese clamor. Ni más ni menos.
LA CRISIS DE LA PROMESA REDISTRIBUTIVA
Siguiendo a Hannah Arendt, los politólogos solemos decir que la política es la promesa que nos hacemos como sociedad para aspirar a vivir juntos y en libertad. Esa promesa, agrego yo, está hecha de palabras y de tiempo. La política social tiene en efecto el poder de crear o destruir el tiempo de la vida de las personas y de las sociedades. Por ejemplo, produce tiempo cuando invierte en instituciones que cuidan a las infancias mientras los padres trabajan, cuando despliega una oferta recreativa en contextos de extremas carencias y permite el esparcimiento de familias que se dedican de sol a sol a conseguir dinero para sobrevivir, o cuando extiende el horario de atención en un centro de salud barrial y articula una derivación al hospital. Restringe o destruye tiempo, cuando posterga la obra pública una y otra vez, cuando no contrarresta el deterioro de los bienes públicos, cuando incumple y hace imprevisible el horario del transporte.
«Reciclemos lo que entendemos hoy por lo público, ya que no puede seguir teñido de los viejos colores del Estado de bienestar (con su carga de control social, conservadurismo, uniformización y familiarización) sino que debe contener a las diversidades de la vida contemporánea: etarias, de géneros, de minorías, territoriales y culturales».
En cuanto a las palabras, el Estado social hizo de un tipo de promesa su núcleo de sentido: la redistribución del ingreso. Con matices importantes en los países occidentales –según fuera el volumen del gasto socialmente aceptado y sus matrices políticas- se desplegaron ciertos servicios y programas en calidad de “derechos” que permitieron a la ciudadanía resolver la reproducción de sus vidas con relativa independencia de su condición de clase. Pero, sobre todo, lograron modular las expectativas de ascenso social a eso que Robert Castel llamó “principio de satisfacción diferida”. Esto es: personas que postergaban consumos, ingresos o ascensos (y los enojos asociados) porque sabían que en el futuro ellos o sus hijos los alcanzarían.
Setenta años después, vale hacerse la pregunta: ¿lo ha logrado? ¿Ha sido el Estado de bienestar relativamente exitoso en contrarrestar los efectos devastadores de la acumulación sobre la vida de las personas y las sociedades? ¿Han podido los derechos sociales –gestados en ese clima de época- proteger a los trabajadores y a los pobres e inmunizarlos frente a las desigualdades de clase incluyéndolos en una categoría de ciudadanos universales? La respuesta es: solo en parte, y en tiempos e intensidades diversas. En países donde esos derechos de desmercantilización de las necesidades estuvieron relativamente garantizados, como en las socialdemocracias del norte de Europa, las sociedades lograron ser más igualitarias, menos violentas, culturalmente más diversas y amables. Por su parte, en América Latina las instituciones de bienestar tuvieron una efectividad más limitada y la protección social fue siempre fragmentada, dado nuestro mercado de trabajo estructuralmente informal y heterogéneo. La informalidad y luego la marginalidad lisa y llana puso en jaque desde el inicio mismo de las cosas a la promesa de redistribución. No obstante, el horizonte de la ampliación de coberturas de beneficiarios y la gestación de nuevos derechos (ambientales, de género) renovó la fuerza de dicha promesa, aunque más no sea como ideal regulador.
Los acontecimientos recientes parecen indicar que aún ese hilo de esperanza se ha desvanecido. La impaciencia social cuestiona el tiempo y desacredita la palabra de esa promesa y nada parece ya esperarse del Estado y sus intervenciones. Pero aun asumiendo el fin de la legitimidad de la promesa redistributiva ¿es la respuesta desentenderse por completo de la reproducción social, dejando a los mecanismos de explotación y acumulación librados a su suerte y a los individuos solos, pescando en un océano oscuro y revuelto?
REPENSANDO LA POLÍTICA SOCIAL PARA UN NUEVO TIEMPO
Deslegitimada la redistribución y frente a una ciudadanía impaciente, la política social necesita a la vez revisar su promesa y mejorar sus intervenciones. Para lo primero, es necesario discutir el sentido común que se está instalando con fuerza en la Argentina de esta hora: aquél que sostiene que el gasto, servicios y programas deben ser desarmados por completo, diseccionados, examinados y desactivados por estar en contra de los individuos y de la libertad. Un sentido común que cuestiona in toto a los derechos sociales, por considerarlo el lastre de costosas e ineficientes estructuras colectivas de compromisos, y sobre todo, un terreno ideológicamente cuestionado.
En La rebelión del coro, un libro formidable, José Nun nos ofrece una clave para dar la discusión. Según este autor – leyendo a Sorel- en tanto conocimiento de los legos, el sentido común no tiene que ver especialmente con la verdad. Es más bien el lugar donde se producen las visiones del mundo y las ideas. “En el que las fórmulas son verdaderas y falsas, reales y simbólicas, excelentes en un sentido y absurdas en otro: todo depende del uso que uno haga de ellas.” Una suerte de caldo de cultivo cultural. Y la política navega y se alimenta de esa ebullición y cristaliza sentidos que salen a pelear su legitimación social.
«Repensemos y actualicemos las ideas e instrumentos con las que opera la política pública, atentos a la extrema complejidad de la actual cuestión social y a su nueva estructura de necesidades».
No obstante, sabemos que la hegemonía nunca es total, sino que tiene un carácter incompleto y los elementos culturales de los que se nutre el sentido común pueden ser articulados de modos renovados, destejerse y tejerse nuevamente. De esta manera, si algo anda mal con la igualdad y con la redistribución, las razones deben buscarse en ese acervo experiencial y de lenguaje, que no es ni verdadero ni falso. Y a continuación proponerse un sentido emergente, una nueva rearticulación.
Atento a ello, propongo dar la discusión en por lo menos tres planos. En primer lugar, que reciclemos lo que entendemos hoy por lo público, ya que no puede seguir teñido de los viejos colores del Estado de bienestar (con su carga de control social, conservadurismo, uniformización y familiarización) sino que debe contener a las diversidades de la vida contemporánea: etarias, de géneros, de minorías, territoriales y culturales.
En segundo lugar, que repensemos y actualicemos las ideas e instrumentos con las que opera la política pública, atentos a la extrema complejidad de la actual cuestión social y a su nueva estructura de necesidades. Por ejemplo, es estéril insistir sin más en la implementación de capacitaciones laborales tendientes a mejorar la empleabilidad para los jóvenes, como si éstos fueran los tradicionales desempleados de la sociedad salarial. Porque la población juvenil en países como el nuestro se ha forjado en contextos de pobreza y relegación y en contextos familiares atravesados por una historia de desafiliación. Así, no funcionará ningún programa social que no contemple que esos jóvenes y adolescentes ya son padres y que para asistir a esas capacitaciones necesitan estructuras de cuidado para sus hijos. Tampoco obtendrán resultados, si no resuelven adecuadamente sus necesidades en salud y de reconocimiento, en sentido amplio. Lo mismo pasará con las propuestas de reinserción educativa para infancias y preadolescencias, si no atienden que éstas suelen estar ocupadas cuidando a hermanitos menores en hogares con profundas carencias. En suma, entre otras tantas cosas, es urgente que la política transversalice la perspectiva de cuidados en todas sus intervenciones.
En tercer término, la política social debería abandonar esa suerte de “unitarismo” que parece excluyente a la hora de pensar la protección social. Si bien está claro que en países como la Argentina los sistemas de protección dependen de la gestión y el financiamiento de organismos nacionales, es necesario alentar un bienestar producido y gestionado a múltiples escalas. En efecto, los gobiernos subnacionales, y especialmente los locales, además de pelear por un financiamiento suficiente y justo, deben asumir un renovado protagonismo. Ello implica volver a discutir y a operar sobre la calidad de las relaciones intergubernamentales y de los procesos que apuntan a la intersectorialidad en la gestión de políticas para poder avanzar en la perspectiva de un bienestar de proximidad. Los gobiernos de ciudades intermedias y pequeñas, por ejemplo, pueden mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos propiciando la generación de espacios de comercialización de cercanía, asociativa y agroecológica o estimular procesos cooperativos multiactorales que integren al sector público, privado y popular, para la producción de servicios en distintos campos, o gobernar la movilidad urbana bajo otros parámetros social y ambientalmente más justos.
«La política social debería abandonar esa suerte de “unitarismo” que parece excluyente a la hora de pensar la protección social».
Me reservo para el final lo que creo más importante. Las instituciones de la política social (en un sentido bien amplio y si así lo quieren quienes las gobiernan) contribuyen a producir la vida de las personas creando soportes cruciales, alentando la generación de subjetividades con expectativas y ciudadanías robustas. Operan como una suerte de argamasa que nos hace ser sociedad y no meros “humanos” dispersos en un espacio y siguiendo las reglas bestiales de la horda primitiva. Por ello, políticos, dirigentes, comunicadores, referentes, profesionales y educadores, tenemos que defender y mejorar ese entramado, discutir con el modelo económico y cultural que parece imponerse y validar en la conversación pública la importancia capital de la buena política social. Aquí y ahora.